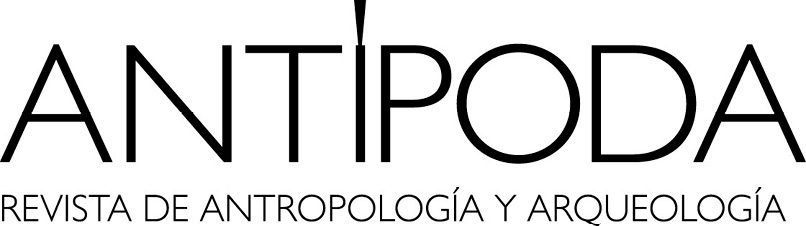
Don y reparación entre héroes anónimos de la revolución de 1965 en la República Dominicana*
Victor Miguel Castillo de Macedo
Universidade de São Paulo, Brasil
https://doi.org/10.7440/antipoda59.2025.03
Recibido: 2 de agosto de 2024; aceptado: 2 de febrero de 2025; modificado: 14 de marzo de 2025.
Resumen: a partir de la investigación etnográfica desarrollada entre dominicanos que combatieron en la Revolución de Abril de 1965, el trabajo indaga por la relación entre don y reparación. La revolución ocurrió en la capital de la República Dominicana, Santo Domingo, y duró aproximadamente cuatro meses. A pesar del posicionamiento oficial del estado de reconocimiento de la revolución como una lucha patriótica, el ciclo económico que se inició con su derrota permitió uno de sus principales resultados negativos: la conformación de la hegemonía neoliberal en el país. El otro lado de ese proceso fue la reducción cada vez mayor de las políticas sociales. En especial, la privatización de la seguridad social en el año 2000 operó como un último golpe a los excombatientes que hoy buscan reconocimiento por su participación en la revolución. En ese contexto, el objetivo del artículo es confrontar las dinámicas del don y el lenguaje de la justicia transicional que opera como un soporte ético del capitalismo contemporáneo. En otras palabras, aclarar la relación entre el fracaso revolucionario, las transformaciones en el capitalismo dominicano y las condiciones contemporáneas de excombatientes o héroes anónimos. Para ello, opero entre dos ámbitos: el de la historia de vida de la excombatiente Luchy Pared y el de las transformaciones macrosociales en la economía política dominicana. Los datos e informaciones producidas en la investigación son resultado de la pesquisa hecha en la República Dominicana entre miembros de la Fundación de Solidaridad con los Héroes de Abril (Fusha), ubicada en la capital, Santo Domingo. La combinación del trabajo de campo con el análisis sociohistórico ha permitido concluir que el Estado dominicano y su relación con el sistema capitalista producen lo que llamo sistema de obstáculos en serie. La reflexión trae una lectura original de la relación entre la Revolución de Abril de 1965 y el contexto contemporáneo de las luchas sociales en la República Dominicana, desde un punto de vista etnográfico.
Palabras clave: capitalismo, don, reparación, República Dominicana, revolución.
Gift and Reparation Among the Unsung Heroes of the 1965 Revolution in the Dominican Republic
Abstract: Drawing on ethnographic research with Dominicans who participated in the April 1965 Revolution, this article examines the relationship between gift and reparation. The revolution, which unfolded over four months in the capital city of Santo Domingo, has been officially recognized by the state as a patriotic struggle. Yet, the economic cycle that emerged following its defeat resulted in one of its most detrimental consequences: the consolidation of neoliberal hegemony in the country. This shift brought about a steady erosion of social policy, culminating in the privatization of social security in 2000—a final blow to former combatants who now seek recognition for their role in the uprising. In this context, the article interrogates the dynamics of the gift and the discourse of transitional justice, which has increasingly functioned as an ethical scaffold for contemporary capitalism. It sheds light on the connections between revolutionary failure, structural transformations in Dominican capitalism, and the present-day realities of these ex-combatants—the anonymous heroes of 1965. The analysis weaves together two levels: the life history of former ex-combatant Luchy Pared and the broader macrosocial changes in the country’s political economy. The data and insights are drawn from fieldwork conducted in Santo Domingo, particularly with members of the Fundación de Solidaridad con los Héroes de Abril (FUSHA). By combining ethnographic engagement with sociohistorical analysis, the article concludes that the Dominican state—through its entanglement with global capitalism—produces what the author terms a system of serial obstacles. This study offers a distinctive ethnographic lens through which to reconsider the legacy of the 1965 Revolution and its resonance in contemporary struggles for justice in the Dominican Republic.
Keywords: Capitalism, Dominican Republic, gift, reparation, revolution.
Dádiva e reparação entre heróis anônimos da Revolução de 1965 na República Dominicana
Resumo: com base em pesquisa etnográfica realizada entre os dominicanos que lutaram na Revolução de Abril de 1965, este artigo investiga a relação entre dádiva e reparação. A revolução ocorreu na capital da República Dominicana, Santo Domingo, e estendeu-se por aproximadamente quatro meses. Embora o Estado tenha consolidado um discurso oficial sobre a revolução que a apresenta como uma luta patriótica, o ciclo econômico inaugurado com sua derrota favoreceu um de seus principais desdobramentos negativos: a formação da hegemonia neoliberal no país. O outro lado desse processo foi a redução cada vez maior das políticas sociais. Em particular, a privatização da seguridade social em 2000 representou um golpe definitivo para os ex-combatentes que hoje reivindicam o reconhecimento de sua participação na revolução. Nesse contexto, o objetivo deste artigo é confrontar a dinâmica da dádiva e a linguagem da justiça de transição, que opera como um fundamento ético do capitalismo contemporâneo. Em outras palavras, esclarecer a relação entre o fracasso revolucionário, as transformações no capitalismo dominicano e as condições contemporâneas dos ex-combatentes ou heróis anônimos. Para isso, transito entre duas esferas: a da história de vida do ex-combatente Luchy Pared e a das transformações macrossociais na economia política dominicana. Os dados e as informações apresentadas resultam de pesquisa etnográfica conduzida na República Dominicana entre os membros da Fundación de Solidaridad con los Héroes de Abril (FUSHA), sediada na capital. A articulação entre trabalho de campo e análise sócio-histórica levou à conclusão de que o Estado dominicano e sua relação com o sistema capitalista produzem o que chamo de “sistema de obstáculos em série”. A reflexão oferece uma leitura original da relação entre a Revolução de Abril de 1965 e o contexto contemporâneo das lutas sociais na República Dominicana, a partir de uma perspectiva etnográfica.
Palavras-chave: capitalismo, dádiva, reparação, República Dominicana, revolução.
Mi relación con doña Luchy Pared se dio de forma intermediada1. No nos conocimos personalmente, pero en dos momentos nuestras intenciones se encontraron: yo con el deseo de contribuir a la divulgación y el conocimiento de los trabajos de la Fundación de Solidaridad con los Héroes de Abril (Fusha) y ella con el deseo de que su historia fuera divulgada por todos los medios posibles. En este caso, esa divulgación ocurrió a través de las redes sociales de la fundación y por medio de su presidente, Tirso Medrano.
Fue Tirso quien me pidió una contribución de mil pesos dominicanos —cerca de veinte dólares en 2019— para enmarcar la certificación de heroína de doña Luchy. Faltaban pocos días para que regresara a Brasil, a comienzos de agosto de 2019, y él y yo estábamos conviviendo desde mi llegada a la República Dominicana, hacía cuatro meses. Nuestro contacto empezó el año anterior, cuando conocí su trabajo difundiendo historias y relatos de lo que él llamaba “héroes anónimos”2: personas como doña Luchy quienes, a pesar de haber participado en la última guerra patria, la Revolución del 24 de Abril de 1965, fueron perseguidas por el régimen dictatorial de 1966 a 1978 y quedaron vulnerables, sobreviviendo con escasos recursos en los últimos 40 años.
Tirso Medrano había imprimido las certificaciones, la mía —como delegado internacional de la fundación— y la de doña Luchy, el mismo día. Él y yo fuimos juntos a la oficina del vicepresidente de la fundación, Rafael Iseña, también excombatiente de la revolución, para que firmara los documentos. Al día siguiente íbamos a enmarcar la certificación de la señora. Le pedí a Tirso que no enmarcara mi certificación, pues dificultaría mi vuelo de regreso a Brasil. Tirso me dijo que para Luchy Pared era imprescindible enmarcarla, ya que por las condiciones en las que vivía el documento podía rasgarse, arrugarse o mojarse con las lluvias e inundaciones.
Más o menos un mes después de mi regreso, recibí una solicitud del presidente de la fundación para que les enviara algo de dinero. Doña Luchy y otras personas mayores, en condiciones semejantes, necesitaban ayuda para comprar medicamentos. Los mensajes diarios eran contundentes y escritos en mayúsculas; no había mucho tiempo o, mejor dicho, hacía ya demasiado tiempo que estas personas no contaban con ningún tipo de asistencia social por parte del Gobierno o de las comunidades donde vivían.
Algunos días después, recibí un vídeo de YouTube con un reportaje dedicado a la situación de doña Luchy Pared. Por primera vez, pude oír directamente su voz, lo que ella quería y cómo se encontraba. Fue la segunda vez que nuestras intenciones coincidieron. En esa ocasión pude verla y, entretanto, comprender el cúmulo de experiencias y circunstancias que hacían de su vida una especie de ruina de los acontecimientos de los que hizo parte3.
* * *
El presente artículo se deriva de mi tesis doctoral en la que trabajé con multiplicidad de narrativas y experiencias de un conjunto de personas conocidas en la República Dominicana como excombatientes de la revolución de 1965. Direccionado por los trabajos desarrollados en y por la Fusha, encontré a quienes habitan el aparente oxímoron del “héroe anónimo”. Este marcador creado por mi interlocutor, Tirso Medrano, sirve para designar personas que lucharon en la revolución, en favor de sus causas, y han pasado los últimos años en condiciones paupérrimas. Frente a ese contexto, el objetivo del artículo es confrontar las dinámicas del don —concepto de Marcel Mauss— y el lenguaje de la justicia transicional que opera como un soporte ético del capitalismo contemporáneo. Dicho de otro modo, evidenciar cómo el fracaso revolucionario está involucrado con las transformaciones del capitalismo dominicano y la condición de vulnerabilidad de excombatientes o héroes anónimos. La defensa de los derechos ciudadanos era parte de las consignas de la revolución de 1965 y, como demostraré, lo que sucede a la revolución es un período autoritario de subordinación a los intereses de la oligarquía dominicana y al imperialismo estadounidense. Quiero llamar la atención sobre los efectos de la persecución y el silenciamiento de las historias de excombatientes que se volvieron anónimos. Excombatientes como doña Luchy Pared.
Al introducir la noción de sistemas de obstáculos en serie, que explicaré en detalle más adelante, busco ofrecer una posibilidad de aproximar la teoría antropológica clásica a este contexto latinoamericano y caribeño contemporáneo. De allí se deriva el análisis sobre la condición de estos héroes y heroínas —en un país conocido por su nacionalismo y que no tuvo procesos de transición política ni demandas oficiales por memoria, verdad y justicia—, cuya vida parece haber sido abandonada por el Estado en su imbricación con el neoliberalismo.
Método y estructura
Esta reflexión surge de una combinación metodológica entre rasgos de la historia de vida de doña Luchy Pared y el análisis de sociología histórica, ofrecido por Wilfredo Lozano, para comprender el sentido de los hechos que sucedieron tras la revolución de 1965. La elección de este método obedece a dos motivos analíticos: en primer lugar, durante la experiencia de investigación en la cotidianidad de la Fusha, que ofrece ayuda a los excombatientes envejecientes y divulga sus historias en Facebook, comprendí la importancia de estos relatos para algunos de ellos. En segundo lugar, con esa combinación metodológica, espero producir un tipo de análisis semejante al del antropólogo Sidney Mintz al tratar la vida de Taso, su interlocutor campesino de Puerto Rico (Mintz 1984). A diferencia de Mintz, utilizo datos de segunda mano, o sea, las informaciones del relato divulgado por la Fusha, porque ese parece ser el momento en el que la narrativa es proyectada con la intención de ser reproducida, de modo que no hay una purificación o pretensión de imparcialidad.
La elección de esta metodología combinada parece apropiada para este contexto por dos hechos: en la experiencia dominicana no hubo proceso de transición política, como demuestro más adelante a partir de hechos y citas (véanse Castillo de Macedo 2021 y Lozano 2020); y, más importante aún, de conformidad con mis hallazgos, los excombatientes civiles de la revolución de 1965 —aquellos de clases obreras, origen afrodominicano o mujeres— han sido muy poco o nada reconocidos como héroes o heroínas. En ese sentido, busco transitar de lo micro a lo macrosocial para llamar la atención sobre cómo el acto revolucionario puede ser entendido como un rito moderno —un acto de intercambio destinado a transformar el statu quo social que genera dones— y, al mismo tiempo, en diálogo con el trabajo del antropólogo jamaiquino David Scott (2014), evidenciar cómo este puede engendrar tragedias colectivas y personales. Esas tragedias están situadas en los límites morales de lo que ofrece el liberalismo en su combinación contemporánea con el capitalismo: el neoliberalismo. Se puede comprender como una característica del sistema capitalista que la elección de prioridades en un Gobierno esté vinculada a los intereses del capital, situación común en casi todos países del mundo. En el caso dominicano, recurro a los trabajos de Wilfredo Lozano ([1985] 2020, 2018) para entender cómo y cuándo esa lógica se profundiza, al alejar a los excombatientes no solo del reconocimiento de su rol en las batallas de 1965, sino también del acceso a una ciudadanía digna.
Para dar cuenta de esta compleja configuración, el texto está organizado de la siguiente manera: primero, presento los hechos generales que han llevado a la revolución a volverse un evento crítico (véase Das 1996). Después, expongo parte de la historia de vida de doña Luchy Pared, buscando ubicarla como un sujeto de la revolución (Trouillot 1995), a partir de la entrevista que le dio a Tirso Medrano. En un tercer momento, presento con más detalle los procesos económicos y políticos posteriores a la revolución, con base en el análisis de Wilfredo Lozano ([1985] 2020, 2019), y la adopción del modelo de seguridad privada en los años 2000. En la cuarta parte, utilizo la discusión de David Scott (2014), respecto a la noción de justicia de transición, para reflexionar sobre la ausencia de seguridad social pública y gratuita en la República Dominicana. Así, el giro sociohistórico permite recurrir a una gramática del intercambio, ya que no solo se observa la ausencia de transición política, sino también la falta de retribución por una donación personal y colectiva a la causa revolucionaria y patriótica.
En diálogo con el clásico de Marcel Mauss, sobre las dinámicas de la dadiva (o el don), argumento que el carácter trágico de la derrota revolucionaria dominicana multiplica sus efectos perversos. Por lo tanto, la trayectoria propuesta permitirá inferir algunas conclusiones sobre la ausencia de derechos históricos que, en dicho contexto, nos llevan a cuestionar qué es la reparación, qué implica el reconocimiento y cuánto, cuándo y cómo estos pueden considerarse gestos de retribución, propios de las relaciones humanas4.
La revolución de 1965 en la historia dominicana
No hace falta que recordemos que el territorio dominicano fue el lugar donde Cristóbal Colón empezó, en 1492, la conquista española de tierras occidentales. Aun así, siguiendo parte del argumento de Juan Bosch (1985), vale recordar que la antigua colonia Santo Domingo y el país independiente, desde el 27 de febrero de 1844, tardaron en tener roles significativos en el sistema capitalista. Es lo que Bosch caracteriza como el capitalismo tardío dominicano —sobre el que plantee una breve discusión (Castillo de Macedo 2024)—. Una vez independiente, el país sufrió con deudas externas acumuladas por los diversos Gobiernos autoritarios de la segunda mitad del siglo XIX, también descritos en la obra de Bosch (1985). A comienzos del siglo siguiente, los Estados Unidos ocuparon el país (1916-1924) y su vecino Haití (1915-1930), bajo el argumento de que no podrían cumplir con las condiciones de pago de sus deudas a los bancos estadunidenses. Esa ocupación generó, como ha descrito Derby (2009), importantes cambios civilizatorios en el país y fortaleció el rol del Ejército en la estructura estatal y social dominicana. Asimismo, durante esa época se establecieron plantas azucareras de empresas norteamericanas que acabaron por subsumir a la República Dominicana en el capitalismo comercial. La ocupación estadunidense duró hasta 1924 y en 1930 el país fue tomado por el dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien se quedó en el poder hasta 1961.
En su obra sobre la seducción trujillista, Lauren Derby (2009) describe, entre otras cosas, cómo Trujillo fue central para la modernización dominicana. El período siguiente a la dictadura, entre 1962 y 1965, fue marcado por muchos torbellinos políticos. Los más importantes fueron la elección de Juan Bosch como presidente en 1962, el establecimiento de una nueva Constitución en 1963 y el golpe de Estado que sufrió ese mismo año. Tras acusar a Bosch de comunista y ateo, el grupo que articulaba a militares, miembros de la oligarquía y la Iglesia Católica logró derribarlo del poder (véase Gleijeses 2011). Esa articulación creó un Consejo de Estado conformado por notables que, en 1964, se volvió un triunviro —para detalles desde el punto de vista estadunidense, véase Martin 1966—. El 24 de abril de 1965, un grupo de tenientes se levantó contra los desmanes del pequeño grupo de oligarcas que no solo se había tomado el poder, sino que no daba señales de querer devolver el país, en breve, a un régimen democrático (véanse Gleijeses 2011; Szulc 2015).
Con la participación de trabajadores, movimientos sociales, partidos de izquierda y centro derecha, así como militares de bajo rango, la revolución de 1965 tuvo una duración breve. Fueron un poco más de cuatro meses, desde el 24 de abril hasta el 3 de septiembre, de batallas, manifestaciones, movilizaciones y largas esperas (Cordero [1985] 2015; Gleijeses 2011; Moreno 1970; Szulc 2015). Los revolucionarios, conocidos como constitucionalistas, defendían el retorno de la Constitución de 1963 —la primera democrática en el país—, y el regreso de Juan Bosch a la presidencia. El golpe de Estado de 1963 tuvo la anuencia silenciosa de los Estados Unidos. Además de combatir parte de las fuerzas leales al golpe que había derrumbado a Bosch, los revolucionarios enfrentaron también a alrededor de 40 000 soldados norteamericanos, 1200 brasileños y contingentes más pequeños de hondureños, nicaragüenses, paraguayos y costarricenses. Estas tropas constituían las Fuerzas Interamericanas de Paz (FIP), que fueron creadas a toda prisa para justificar la presencia militar estadounidense desde el inicio de la revolución (sobre las razones de la presencia brasileña en las FIP véanse Fernandes 1988 y Fico 2008). Fue un dispositivo utilizado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) para disminuir la presión sobre los Estados Unidos que, en ese momento, había invadido Vietnam (véase Gleijeses 2011).
Como en otras ocasiones importantes de la historia dominicana —la independencia (1844) que expulsó a los haitianos y la guerra de la Restauración (1861-1865) que expulsó españoles—, aquella fue una guerra para retirar del territorio nacional a extranjeros indeseables o, en términos de mis interlocutores, una “guerra patria”. Tal gesta fue sucedida por la tragedia de los doce años de autoritarismo de Joaquín Balaguer5.
Falta tener en cuenta cómo las modulaciones más recientes de este sistema político-económico se relacionan con los eventos de 1965. En los últimos años, la República Dominicana ha sido el país con el mayor crecimiento anual en la región Caribe, con un promedio de 6 % entre 2013 y 2019 (BID 2022). La economía se basa en el sector servicios —turismo de lujo (resorts “3s”)6— y en la explotación de trabajo de bajo costo en las zonas francas. Durante la pandemia por covid-19, el mayor ingreso de dinero al país se dio a través de los envíos de dinero desde Estados Unidos, donde viven cerca de 2 millones de dominicanos, la mayoría de ellos en Nueva York. Así, las condiciones de vida en la República Dominicana están directamente atadas a una dinámica no solo capitalista y colonial, sino imperialista.
Mi argumento es que este acontecimiento fue central para la cadena de eventos que le siguió, en una especie de sistema de obstáculos en serie. El movimiento contrarrevolucionario fue cruel con los excombatientes civiles: fueron doce años de persecuciones y torturas, sobre todo para los más comprometidos políticamente, los más pobres y, en su mayoría, negros y negras. De forma integrada a esta política, ocurrió también una cadena de cambios en la economía dominicana.
No hay reparación, ni reconocimiento, porque desde el inicio del fin del proyecto imaginado por estos revolucionarios, el carácter de los intercambios se volvió otro. Sobrevivir se convirtió en obligación. Entonces, ¿quiénes eran estas personas durante la revolución?
Una excombatiente civil
Nos, los Diputados del Pueblo de la Nación Dominicana, reunidos en Asamblea Revisora de la Constitución por voluntad y elección de las provincias y el Distrito que la componen, en cumplimento del mandato recibido el 20 de Diciembre de 1962 para proveerla de una Carta Fundamental humana, democrática y revolucionaria, para nosotros, para nuestros descendientes y para todos los hombres de buena voluntad que quieran convivir con los dominicanos […]. (República Dominicana 1963, 3)
El primer artículo de la Constitución de 1963 establecía, en su primer párrafo, la garantía de la dignidad humana, su promoción y respeto. Ese punto de partida es relevante para el resto de la carta política, pues indica de antemano que esta se orientaba a operar de un modo distinto al de todas las otras cartas constitucionales escritas en el país hasta entonces. Aunque no sea un privilegio exclusivo de la República Dominicana, vale la pena resaltar que esta sea, tal vez, la primera Constitución del país que puede considerarse republicana. La dignidad humana se extendía tanto a los exilados del régimen de Rafael Leónidas Trujillo como a los extranjeros que entonces vivían en el país: haitianos, españoles italianos, entre otros. De cierta forma, este factor aproxima los dos principales nombres de la revolución, Francisco Alberto Caamaño Denó y Juan Bosch —ambos de familias de inmigrantes españoles—.
A pesar de la importancia y resonancia que tales nombres tienen en la producción de la historia sobre la revolución, encontré en mi trabajo de campo otras historicidades distintas del modo corriente de producir narrativas sobre los grandes hombres (Ramírez 2018). El caso de doña Luchy, que mencioné al inicio, de cierto modo ilustra otra forma de posicionar a las personas o, al menos, de reconocer otras participaciones.
En los trabajos sobre la revolución en los que la participación de civiles adquiere mayor relevancia, la descripción se detiene en los agrupamientos conformados por los comandos y en el carácter arbitrario de la presencia de jóvenes de la periferia dominicana llamados tígueres7. En especial, la investigación in loco de José Moreno (1970) demuestra que muchos eran atraídos a participar en la revolución por la posibilidad de acceder a armas o saquear tiendas y colmados. Después del desorden de los primeros días, la organización revolucionaria del Gobierno constitucionalista, liderado por Caamaño, estableció los comandos como células ordenadoras de la participación. Por lo tanto, quien quería participar debía hacerlo a través de los comandos, dispersos en el noroeste de la zona colonial de la ciudad de Santo Domingo, que entonces conformaba la periferia y los barrios de trabajadores (Castillo de Macedo 2021; Gautreaux 2015; Gleijeses 2011; Szulc 2015).
Después de la revolución, las agremiaciones asociadas a la izquierda, como partidos y sindicatos, fueron perseguidas por el Gobierno de Joaquín Balaguer. Él utilizó al grupo paramilitar conocido como La Banda Colorá para controlar a la población. Por otro lado, inició una serie de reformas en los barrios de la zona colonial, como en San Carlos y Villa Consuelo, entre otros, para disminuir el número de callejones conformados por casas de madera. A cambio de información sobre el paradero de excombatientes, ofrecía plazas en los edificios de conjuntos habitacionales que se construyeron durante los doce años (1966-1978) (Ceballos 1995). El carácter de su política ratificó, en gran medida, los treinta años de dominio de Rafael Trujillo, siendo altamente personalista y paternalista. Sin embargo, lo que él altero fue el grado de confianza de la burguesía y oligarquía dominicanas en sus políticas (Lozano [1985] 2020).
Con la justificación de conservar el orden y evitar a toda costa el comunismo en el país, mantuvo la persecución de los revolucionarios, incluso de aquellos sin vínculos con la izquierda, y defendió la necesidad del progreso económico. En este contexto, las grandes figuras de la revolución, como Caamaño y Bosch, sufrieron otros tipos de persecución. Además, tras recibir amenazas de muerte, Bosh se vio impedido para circular libremente por las calles durante las elecciones de 1966 contra Balaguer. Por su parte, Francisco Caamaño, quien fue designado como embajador en el Reino Unido, después de la revolución, murió en 1973 mientras intentaba organizar una acción revolucionaria similar a la que sucedió en Cuba, que buscaba trasladar la lucha del ámbito rural al urbano.
Personas como doña Luchy recibieron otro tipo de violencia y abandono. En especial, por ser mujer, se puede considerar que las redes de protección no se extendieran a ella. Algo similar evidencia el caso de otra excombatiente, Tina Bazuca, famosa entre quienes vivieron la revolución. A pesar de haber desempeñado un papel fundamental en los combates, se le negó la afiliación al sindicato de estibadores. El caso de ambas difiere también del de las mujeres blancas, universitarias, afiliadas a partidos de izquierda que participaron en el apoyo logístico —cocinando, entrenando o distribuyendo alimentos, entre otras tareas—, como se describe en el trabajo de Margarita Cordero ([1985] 2015). En general, estas últimas provenían de familias de clase media o media alta y pudieron huir hacia los Estados Unidos o Europa durante los años de persecución.
Tal vez este sea el aspecto que más me interesa en casos como el de doña Luchy, quien hoy recibe el apoyo, aunque precario, de la fundación liderada por Tirso Medrano. Esa atención, aunque mínima, destaca la potencialidad de las “pequeñas” historias. Ella resuena con el concepto de sujeto de Michel-Rolph Trouillot (1995), que se refiere a personas que son voces conscientes de lo que representan. Por lo mismo, puedo reconocerla como agente del proceso de la revolución, más allá de las formas narrativas desde las que se intente contar su historia. Esa reubicación o incluso creación de un lugar para discursos como los de Luchy Pared es, según entiendo, una forma de extender el proceso de la revolución hasta nuestros días. Es como si el sacrifico hecho por ella aún estuviera a tiempo de ser retribuido. Es necesario volver a los procesos político-económicos que se dieron durante las décadas siguientes a la revolución para explicar mejor la posición de este discurso.
El largo periodo de reformismo dependiente
Siendo una mujer de periferia que no completó su formación escolar, doña Luchy se sostuvo con el dinero que ganaba como costurera, oficio que aprendió de su madre y abuela a los dieciocho años, según el relato compartido en la página de la Fusha (2020)8. Sin embargo, esta actividad fue cada vez menos solicitada en la medida en que se consolidó la segunda ola de industrialización por sustitución de importaciones, en los años que siguieron a la revolución, debido a la llegada de grandes marcas y al establecimiento de las manufactureras en las zonas francas. Este modelo de industrialización hizo parte del proyecto de Joaquín Balaguer, después de ser electo presidente en 1966.
El sociólogo Lozano definió esa agenda como reformismo dependiente, una combinación entre bonapartismo, autoritario y populista, y una serie de medidas económicas que fortalecieron la fracción financiera de la burguesía dominicana. Lozano ([1985] 2020, 2018) retoma el sentido clásico del bonapartismo, desarrollado en El dieciocho brumario de Luis Bonaparte por Marx ([1852] 2011), como un control hegemónico y negociado de las fracciones de las clases dominantes, eje central del juego político de los doce años de Balaguer. Además de la alianza con sectores militares importantes de la República Dominicana, durante este periodo y sobre todo en los primeros cuatro años, el dictador también operó un proceso activo de desmovilización de las organizaciones populares y los grupos de izquierda. Sus métodos fueron básicamente dos: el recurso del terror y la persecución, y la política clientelista y de prebendas.
Su postura frente a los excombatientes revolucionarios del ámbito militar en la posrevolución —al reintegrar cuadros insurgentes y aumentarles el sueldo— contribuyó a generar un cierto grado de compromiso de este grupo con Balaguer (Lozano 2018). La proximidad con los linajes militares era tal que, en las elecciones celebradas en 1974, para dar una apariencia democrática al régimen, los militares salieron a las calles en defensa de la reelección de Balaguer. Con ambos brazos armados del Estado —Policía Nacional y Ejército—, Balaguer llegó a considerar posible e incluso a arriesgar políticas más igualitarias, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la media de la población. Fue en ese contexto que propuso una reforma agraria tras “vencer” una vez más en estas elecciones. No obstante, ese intento terminó por generar una ruptura con otro grupo de aliados suyos: los terratenientes y oligarcas del campo. Este era un grupo más cohesionado y tradicional; entre los latifundistas se encontraban incluso algunos militares de alto rango. Al intentar modernizar esta estructura de relaciones y ocupaciones del campo, Balaguer logró acercar la élite económica a la élite militar (Lozano 2018).
Por otro lado, el empresariado industrial tenía mucha menos fuerza política y económica que los latifundistas o militares de alto rango. Balaguer pretendía desarrollar ese sector y, al mismo tiempo, modernizar la producción agrícola para adaptarse a un capitalismo agrario. Fomentó el corporativismo empresarial a través de la creación de la Comisión Nacional de Desarrollo (CND), en la que se reunirían organismos representantes de diversas clases del sector productivo, desde los oligarcas del mundo rural, pasando por los grupos empresariales, hasta los sindicatos operarios. Al poder ejecutivo le correspondía el rol de árbitro, de modo que garantizara el orden con apoyo de la Policía y del Ejército, aliados del autócrata. Otros poderes, como el legislativo y el judicial, también se plegaron a esa operación, tal era el nivel de control que se alcanzaba.
Lozano (2018) discute también la reorganización de la estructura estatal para garantizar la gestión y el control de la presidencia de forma capilar. Con el aumento de cargos burocráticos alrededor de la Presidencia de la República, en especial la creación del cargo de “secretario de Estado sin cartera” y de los “ayudantes civiles”, resultó más fácil mantener la política de prebendas, favores y presiones políticas sin comprometer las instituciones del Gobierno. A través de estos actores, Balaguer cooptaba liderazgos locales y personalidades de la sociedad civil (véase Ceballos 1995). Por otra parte, existían también el secretariado técnico y el secretariado administrativo de la presidencia, mediante los cuales el presidente controlaba hasta las decisiones más triviales del Gobierno. El mejor indicio de la consolidación de dicho movimiento está en el control presupuestal del Estado, ejercido por la presidencia, que pasó de 7.3 % en 1966 a 43.3 % en 1978.
Dentro de este juego de multiplicación de favores y deudas, Balaguer se aprovechó especialmente de la Comisión Estatal del Azúcar (CEA), órgano que controlaba la producción azucarera y del cual provenían la mayor parte de los recursos del Estado. Además de sanear las cuentas y disminuir el número de empleos de la CEA, a lo largo de los años, el dictador transfirió porciones de tierra de la comisión para miembros del alto escalafón militar. Así, la fidelidad de estos se consolidaba no solo por vías políticas, sino también por la cesión de porciones de la principal actividad económica del país en aquel periodo. Economía y política giraban en torno al balaguerismo.
Si en la primera ola de industrialización dominicana no se logró crear un empresariado industrial, pues las empresas pertenecían mayoritariamente a la familia de Trujillo, en la segunda, bajo el Gobierno de Balaguer, se generó un grupo de empresarios políticamente débil y dependiente del Estado. La gran diferencia con otras experiencias de países latinoamericanos, como Brasil, Argentina, Chile y México, fue la incapacidad para generar bienes de capital o de producción. Lo que se logró al final de los doce años de dominio político fue una economía inundada de capital financiero extranjero y dominada por las empresas transnacionales, aunque más diversificada en sus sectores productivos.
Si bien podrían mencionarse otros, Codal, Nestlé y Philips Morris, el caso del grupo Gulf and Western es significativo, pues ingresó al mercado dominicano mediante la compra de la empresa Central Romana Corporation, dedicada a la producción de caña de azúcar en el este. Posteriormente, diversificó sus inversiones al incursionar también en los sectores pecuario, turístico y de zonas francas. La balanza de pagos presentó un saldo positivo hasta 1972, pero empezó a caer al año siguiente, de modo que las inversiones comenzaron a retornar al exterior. Como señala Lozano, “[p]arte del financiamiento de dichas inversiones se hizo movilizando el ahorro nacional a través de los mecanismos de financiación bancaria que el Estado había organizado para estimular —en principio— las empresas nacionales” (2018, 231).
En este sentido, queda claro que Joaquín Balaguer tenía la intención de seguir los parámetros ampliamente difundidos en la época, en especial por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), de invertir en la industrialización de la economía dominicana. Sin embargo, sus compromisos políticos de impedir la articulación de organizaciones obreras y de no interferir en el modelo tradicional de las oligarquías terratenientes, articulándolas con los militares, contribuyeron a la crisis que tendrían que enfrentar sus sucesores. Fueron dos los mandatos de gobernantes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) —Antonio Guzmán, 1978-1982, y Salvador Jorge Blanco, 1982-1986— marcados por la crisis socioeconómica, la ingobernabilidad de la estructura burocrática estatal y el uso del nepotismo como mecanismo de gestión. Durante la segunda administración de Balaguer, comenzó a aplicarse el ajuste estructural impuesto por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional como forma de estabilización macroeconómica. La herencia de la deuda externa persiguió al propio Balaguer en su retorno al poder en el 1986.
A pesar de que este periodo de diez años se estableció con apoyo del empresariado —dos mandatos de cuatro años y una farsa electoral en el último periodo que duró dos años—, Balaguer comenzó retomando una característica del final de los doce años: la inversión en obras públicas de infraestructura y transporte (Gil 2018). Esa fue su principal carta electoral, que avanzó paralelamente con la consolidación del neoliberalismo en la vida cotidiana. Además, consiguió dejar como legado a sus sucesores un modo de clientelismo a la dominicana, que se sustentó hasta los gobiernos más recientes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Aquello que Wilfredo Lozano (2020, 2018) llama de “modernización burguesa por arriba”, desarrollada durante el periodo de doce años, se convirtió en la marca indeleble de la economía y el funcionamiento del Estado dominicano.
En ese segundo periodo (1986-1996), Balaguer encontró una sociedad civil más bien organizada, por lo tanto, no pudo retomar el tipo de control autoritario al nivel que le habría gustado —también por la pérdida de prestigio y fuerza organizativa de los militares—. El PLD, creado en 1973, con la salida de Juan Bosch del PRD, se fortaleció como partido a lo largo de esas décadas. El partido de Bosch albergaba sectores de izquierda y centroizquierda que disputaban su hegemonía, pero ambas facciones seguían sus directrices, su desconfianza hacia el capital extranjero y su rechazo al poder del imperialismo norteamericano cuya fuerza había experimentado en 1963. En las elecciones de 1996, tanto Bosch como Balaguer, enemigos políticos, se encontraban en edad avanzada. A la nueva generación le correspondió realizar las aproximaciones.
Claramente, la otra fuerza política en el pleito era el PRD que, por segunda vez, postulaba a José Francisco Peña Gómez como candidato presidencial. Él estuvo a punto de ganar las elecciones fraudulentas de 1994, pero gracias a un acuerdo entre los candidatos Balaguer pudo extender su mandato por dos años más, mientras se hacía una reforma electoral. Dicha reforma introdujo la segunda vuelta en las elecciones de 1996, lo que cambió el rumbo de un pleito que parecía que iba a terminar en victoria para Gómez.
El candidato de Balaguer quedó en tercer lugar. Peña Gómez pasó a la segunda vuelta de la contienda electoral contra el candidato y joven intelectual del PLD, Leonel Fernández. Sorprendentemente, con el apoyo de Balaguer, Fernández fue electo e inició un nuevo ciclo en la política dominicana. El PLD, que poco tiempo antes de la elección había dejado de lado su postura declarada de centroizquierda y comenzaba a asumir algunos de los compromisos del Consenso de Washington, aceptó parte del legado clientelista del principal opositor de su fundador, Joaquín Balaguer.
En ese periodo también se consolidó la fuerza del sector de servicios, especialmente a través del turismo como principal componente del PIB dominicano. Lozano y Lora (2016) señalan el hecho de que, a pesar de tener grandes tasas de crecimiento económico y haber avanzado en cuestiones sociales, como expectativa de vida y mortalidad infantil, el país seguía presentando elevados índices de pobreza e indigencia, por encima del 50 % y 13 %, respectivamente. Los autores comentan que:
[…] en el principio del siglo XXI, el país enfrenta un elevado déficit de ciudadanía social, que se manifiesta en la fragilidad excluyente del sistema de seguridad social, en la incerteza del mercado laboral y en la pequeña capacidad de negociación de su población trabajadora. (Lozano y Lora 2016, en línea)
Fue precisamente durante el primer Gobierno de Leonel Fernández que se presentó la primera propuesta de privatización del sistema de seguridad social. Su implementación solo se concretó en el siguiente Gobierno, bajo el mandato de Hipólito Mejía (PRD), que estuvo marcado, entre otras cosas, por varios casos de corrupción9. La Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, garantizó que los fondos de pensión de seguridad social fueran responsabilidad de bancos o empresas vinculadas a ellos. Aún hoy, algunos intelectuales como el nieto de Juan Bosch, Matías Bosch, luchan para que el 30 % de la renta de quienes tienen empleo formal no sea capturado por los fondos o las empresas que los administran.
Como observa Lozano (2018), la fracción que salió más fortalecida del periodo de la segunda transición posautoritaria fue la burguesía financiera ligada a los bancos. Los resquicios de esa transición todavía se sienten, al punto de que resulta legítimo cuestionar si, de hecho, se transitó hacia otro lugar. El lugar de un neoliberalismo consolidado con sus propias cuestiones éticas.
Figura 1. Probables resquicios de la campaña electoral de 1994 en la pared lateral de un pequeño edificio en el barrio San Miguel

Fuente: fotografía del autor, Santo Domingo, 2017.
¿Deuda o reparación?
Después de que Tirso Medrano compartiera un video con un reportaje sobre Luchy Pared en el grupo de WhatsApp de la Fusha, en 2019, se generó un malestar debido al comentario de una persona que decía: “Entiendo que a la patria no se le pasa el recibo”10. Al calor del momento, los demás miembros del grupo reaccionaron con vehemencia, reclamando por la declaración y exigiéndole algún tipo de disculpa. Yo mismo me molesté con el comentario. Me tomó un tiempo reflexionar más sobre el significado de la participación de estos excombatientes civiles desasistidos. El propio Juan Bosch tenía como uno de sus lemas “A la patria se le sirve”, cuyo contexto era la crítica al despojo del Estado por parte de las élites económicas y burocráticas como si fuera su patrimonio personal.
Para complejizar los sentimientos en cuestión, recurro a la discusión desarrollada por David Scott que, entre otras cosas, pone en duda el “autoentendimiento ideológico de la justicia transicional y su relación con las circunstancias en un orden global liberalizador” (2014, 135)11. En su libro Omens of Adversity, este antropólogo jamaiquino plantea una serie de interrogantes sobre los acontecimientos que marcaron el trágico final de la revolución socialista de 1979 en la isla Granada. A lo largo de la obra, explora la secuencia de los hechos que llevaron a muerte del líder del New Jewel Movement (NJM), Maurice Bishop, y de otras personas que lo acompañaban, en lo que pareció haber sido una ejecución sumaria. Scott amplía el foco de análisis hacia lo que ocurrió a continuación: la invasión del Ejército norteamericano en 1983 para “apaciguar” los conflictos entre civiles miembros de diferentes facciones del NJM12. Esta ocupación condujo a la disolución del Gobierno socialista y al encarcelamiento de los 17 de Granada —actualmente todos han sido liberados, aunque no todos continúan con vida—. Este grupo incluía a otros dirigentes y ministros Gobierno del NJM, quienes, debido a las diferencias con Bishop, fueron considerados los autores intelectuales de su muerte.
David Scott no pretende responder las cuestiones acerca del merecimiento del juicio y condena de los reos del caso. Su preocupación, más bien discreta, es evidenciar cómo se condujo el juzgamiento, considerado entonces como rito transicional o justicia de transición. En especial, los procesados afirman haber sido víctimas de un error del sistema judicial. Las dimensiones morales del proceso estuvieron tan cargadas políticamente que cualquier granadino estaba impedido para realizar un juicio razonable. Para Scott:
Su juicio, y el proceso de verdad y reconciliación del que fueron el centro ausente (absent center), forman parte de las secuelas (aftermaths) no solo de la historia particular del colapso de la revolución de Granada, sino también del fin histórico mundial de la revolución socialista en el tercer mundo, con el que aproximadamente coincide. (Scott 2014, 133)
Desde una perspectiva normativa, el caso fue considerado por expertos en transiciones políticas como una “transición política liberalizadora” y, de hecho, a pesar de ser menos conocida o abordada, a diferencia de los conflictos sudafricanos o los de la región báltica, fue uno de los primeros experimentos de la ingeniería política orientada a la transformación de los regímenes “iliberales” en ordenamientos jurídico-políticos liberales (Scott 2014). La preocupación del autor, con la cual coincido, es tener en cuenta los embates propios del periodo posterior a la Guerra Fría y la emergente predominancia imperial de los Estados Unidos como eje que ilumina el carácter ideológico de la retórica de la justicia transicional, especialmente en lo relativo al consenso normativo sobre democracia liberal y derechos humanos.
Considerando la trayectoria de los acontecimientos que condujeron al colapso de la revolución en Granada, el camino posible para una justicia transicional en el contexto regional caribeño pasaría por llevar al Gobierno estadounidense al banquillo de los acusados. Si retomo los términos de las relaciones exploradas en las secciones anteriores, en torno al caso dominicano, aún es posible ofrecer otras vías para pensar estos dilemas. Tanto en la manera como doña Luchy relata su involucramiento en la revolución, como en la forma en que Tirso Medrano describe sus caminos de sacrificio en nombre de la patria dominicana, emergen elementos de intercambio. Sea implícita o explicita, la participación de revolucionarios en las luchas implica relaciones de reciprocidad. En la experiencia personal de estos excombatientes hay inevitablemente una relación afectiva con la falta de reconocimiento por sus acciones y el subsecuente despojo de sus derechos. Quizá la lectura propuesta por Didier Fassin, en diálogo con Jéan Améry, respecto a la diferencia lingüística y ética entre ressentiment y resentment, permita interpretar los afectos que permanecen. La primera, en francés, se refiere a la necesidad de no olvidar, aunque con base en el rencor, las injusticias sufridas para que el culpable —en este caso el Estado dominicano— se mantenga como tal. La segunda está involucrada con la venganza —originada en el iluminismo escocés— o punición entre hombres. El ressentiment —cuya versión va a tomar Améry de Friederich Nietzsche— supone un trabajo de tiempo y consciencia (Fassin 2013). Es una condición que legitima la reacción de los oprimidos ante sus dominadores, menos que una elección moral, se trata de una forma de vinculación político-afectiva.
En lo que respecta a un objetivo colectivo —la realización de proyectos revolucionarios futuros—, toda inversión heroica en una situación revolucionaria implica, por lo general, algún tipo de “retribución”, por decirlo en términos maussianos13. Es importante reiterar la centralidad del Estado en el contexto dominicano. Ya he señalado que esta entidad opera como garante de una lógica personalista y paternalista, encarnada en los grandes nombres (masculinos) que dominaron la política del siglo XX en el país. Por su parte, la revolución patriótica de 1965 proponía el retorno a una constitución fundamentalmente liberal, una diferencia importante respecto al proyecto de Granada mencionado anteriormente. La constitución de 1963 establecía instituciones liberales dentro del contexto de un país soberano e independiente de fuerzas externas —otro liberalismo para remontar el argumento de Scott—. La materia de la revolución era el modelo de funcionamiento del Estado dominicano. Como apunté al inicio, la intervención norteamericana y de la OEA no solo ferió la soberanía dominicana, sino que reintrodujo en el país un Gobierno autoritario políticamente y liberal económicamente. Las decisiones de Balaguer fabricaron relaciones profundamente marcadas por prestaciones y contraprestaciones entre facciones de la burguesía, la élite militar y el personal burocrático del Estado. Por otro lado, revestido también de una lógica de caridad, el clientelismo disfrazó la selectividad de las retribuciones entre la población más pobre. El proyecto de control de Balaguer llevó al país a la sumisión económica frente a los intereses de la burguesía financiera transnacional.
Considerando la propuesta del antropólogo brasileño Marcos Lanna, de estudiar el “Estado como don” (2006, 162), retorno también a la indicación de Marcel Mauss (2003) de repensar, de modo más amplio, nuestros conceptos de derecho y economía. Desde esta perspectiva tal vez sea posible indicar otra forma de leer la experiencia de los excombatientes revolucionarios. Me parece que lo que se configura a medida que pasa el tiempo y la esperada retribución no llega, o tales sujetos son alcanzados por la persecución política y la pobreza material, es lo que llamo un sistema de obstáculos en serie. El “obstáculo” en este contexto tiene efecto positivo. La persecución política, la exclusión económica y la ausencia de políticas de asistencia social se configuran como formas distintas de la misma relación de impedimentos en serie. Por parte de los desasistidos, los culpables son siempre los presidentes electos. No importa su partido o trayectoria: son los hombres y nombres en el poder. Otra razón para utilizar la expresión “obstáculos” es su presencia en el segundo párrafo del primer artículo de la Constitución de 1963:
Propender a la eliminación de los obstáculos de orden económico y social que limiten la igualdad y la libertad de los dominicanos que se opongan al desarrollo de la personalidad humana y a la efectiva participación de todos en la organización política, económica y social del país. (República Dominicana 1963, 4)
Estos obstáculos, que limitan la libertad y la igualdad, van en serie, lo que indica el carácter secuencial y encadenado de los acontecimientos —aunque puedan variar en ritmo e intensidad—. Y la idea de que se trata de un sistema está relacionada con la forma como se estructuró la economía dominicana, sustentada por el Estado, usufructuada por las empresas transnacionales y orientada por órganos internacionales14.
Existe una aparente arbitrariedad por parte de las empresas transnacionales o multinacionales en el despojo del espacio y los recursos del país. Por otra parte, si existieran otras formas de soporte, o garantías sociales mínimas de acceso a alimentación y salud para las personas mayores, esta reparación no sería un problema para doña Luchy —por lo menos no al nivel de la supervivencia material—.
Quizás la derrota de los revolucionarios dominicanos no haya sido tan traumática como aquella que ocurrió en Granada, con la muerte de su líder, seguida de una invasión imperialista. Sin embargo, esa tragedia fue consolidándose e intensificándose en la medida en que el tiempo pasó. El tiempo es importante también en el interior de la lógica de presentes dados, recibidos y retribuidos y, del mismo modo, puede alimentar el ressentiment. Como demuestra Mauss, es de este intercambio que surge la noción de crédito (2003). Los obstáculos a los que me refiero son procesos y factores que combinados, al contrario de los “mecanismos del don”, van erosionando el nexum, es decir, el vínculo entre cosas y hombres (2003). Aunque esa recuperación del concepto del derecho romano no se replique de modo literal en la República Dominicana, Mauss reitera también la importancia de la secuencia de los actos en los desarrollos de esos preceptos. Así, no parece coincidencia, a pesar de haber sido blanco de críticas, que las conclusiones del gran antropólogo francés, en su extensa reflexión etnológica, incluyan la siguiente afirmación:
Toda nuestra legislación sobre la seguridad social, ese socialismo de Estado que ya existe, está inspirada en el siguiente principio: el trabajador ha dado su vida y su trabajo a la colectividad, por un lado, y a sus patrones, por el otro, y, si bien debe colaborar con el seguro, los que se han beneficiado de sus servicios no han saldado su deuda con él mediante el pago del salario, y el propio Estado, representante de la comunidad, debe ofrecerle, junto con sus patrones y su propia participación, cierta seguridad en la vida, contra el desempleo, contra la enfermedad, contra la vejez, contra la muerte. (Mauss 2009, 232-233)
A continuación, Mauss llama la atención sobre el tema de las cajas de compensación y su gestión puramente patronal, pero también recuerda que es un gesto que permite al individuo, “la célula”, reencontrarse con la sociedad. La conclusión contiene un conjunto de prescripciones y sugestiones del propio autor. Entre ellas, que el advenimiento de la seguridad social es un signo de regulación frente a la evolución del capitalismo. El retorno de “dispendios nobles” parecía ser una señal de que el utilitarismo dañino podía ser contrarrestado por relaciones sociales más justas. Es inevitable aquí retornar a los procesos que establecieron la seguridad social dominicana, para percibir que esta tendencia no se verificó en economías contemporáneas acosadas por el imperialismo y el neoliberalismo.
La forma más acabada de la Ley 87-01, con base en la propuesta enviada por el senador Iván Rondón Sánchez, que comentan Bosch, Cabrera y Fernández (2019), respondía a las demandas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En esta, la capitalización debería ser hecha por los trabajadores y no de forma repartida entre el Estado y empresas. El argumento era que el modelo repartido de financiación de la seguridad social ya había fallado, por ende, se trataba de optar por un modelo nuevo. Una fuerte campaña se propagó para convencer a trabajadores y centrales sindicales de que aquella era la mejor decisión para los dominicanos. Incluso el “padre de la capitalización individual”, José Piñera, responsable del modelo chileno, fue a la República Dominicana para defender el modelo. A pesar de la oposición de algunas centrales sindicales y de la Asociación Médica Dominicana, el proyecto fue aprobado. Los autores destacan que el referido modelo sería más perverso para aquellos trabajadores de menor ingreso y las mujeres, quienes reciben menos en el mercado dominicano (Bosch, Cabrera y Fernández 2019). A esta realidad se suman hoy los miles de trabajadores informales, prestadores de servicios, como los haitianos y sus descendientes en las grandes ciudades dominicanas, o personas como doña Luchy que vivían de sus servicios como costureras.
Al seguir el modelo neoliberal, el Gobierno dominicano negó y dejó esmorecer la asistencia social en el país. Para los excombatientes como doña Luchy no hubo retribución después de la transición democrática, por parte del Estado, ni siquiera como ciudadana dominicana. ¿Si se debe servir a la patria, la patria a quién sirve?
Nota conclusiva
Durante la pandemia por covid-19, la cuestión de las pensiones y de la seguridad social en la República Dominicana volvió al debate. Ante las dificultades económicas que surgieron en ese periodo, intelectuales y sindicatos comenzaron a exigir a los bancos responsables de la seguridad social y a la Asociación de Fondos de Pensión (AFP), la devolución del 30 % de los salarios que es retenido para el fondo. Esto sigue en disputa.
En esta breve reflexión conecté los puntos temporales que atraviesan mi tesis (Castillo de Macedo 2021), desde los acontecimientos de 1965 hasta el trabajo de campo realizado en 2019, para evidenciar el cúmulo de desechos del capitalismo, del imperialismo y del neoliberalismo en la vida de las personas. Empecé con la historia de la excombatiente Luchy Pared, porque a lo largo de mi investigación ella retornó como un punto sensible: una señora mayor que vive sola, desasistida y cuyos méritos y dedicación a un país nacionalista no son reconocidos —al menos no por parte del Estado—. La fundación reenciende en ella su condición de sujeto: no el de la mujer mayor desasistida, sino el de la excombatiente que enfrentó al Ejército estadounidense. Así, en su vínculo con la fundación se pone en marcha un intercambio —de papel y palabra— que, aunque frágil y sin alcance jurídico, restituye valor en la medida en que inscribe su memoria y dedicación como heroína anónima de una trama colectiva. Del mismo modo, ella demanda públicamente sus derechos en otro tipo de intercambio: el que sostiene con el Estado dominicano.
A continuación, di cuenta de los procesos políticos y económicos que ocurrieron después de la revolución, en un intento por trazar un recorrido que condujera a la situación actual. La política autoritaria de Joaquín Balaguer durante sus doce años en el poder encadenó la economía dominicana a los intereses transnacionales, a través de fracciones de la burguesía y la élite militar, siempre con respaldo de los Estados Unidos. Conformando una frágil burguesía industrial y una fracción de burguesía financiera fortalecida, el régimen de los doce años marcó el compás de los años siguientes. Balaguer regresó al poder en 1986 y se mantuvo por más diez años. Ante la magnitud de estas transformaciones y en este ambiente neoliberal, me pregunto si hay lenguaje o espacio para la reparación de sujetos como doña Luchy.
Por eso retomo el abordaje de David Scott al proceso violento de transición política que ocurrió en Granada, también en el Caribe. La crítica del antropólogo a los sentidos de los procesos de justicia transicional se enfoca en el tipo de doble moral que esta establece. Aunque teóricamente orientada a la conversión de regímenes “iliberales” en regímenes liberales, la justicia transicional no parece considerar un examen del imperialismo norteamericano en el entramado de los regímenes iliberales. Como si se tratara de una antesala a otros procesos de justicia transicional, desarrollados en las últimas dos o tres décadas, el caso granadino expone estas contradicciones de origen.
El Estado neoliberal dominicano no contempla en sus estructuras un lenguaje o mecanismo de retribución para doña Luchy ni para quienes comparten su historia. Por una parte, tal retribución debería estar amparada por un reconocimiento oficial del rol violento del Estado y, por otra, debería estar respaldada por una compensación pecuniaria por las pérdidas acumuladas a lo largo del tiempo. Quizás el neoliberalismo en sí mismo no sea la única causa de esta situación, pero su combinación con la ausencia de una transición política ciertamente impide que este sea un tema de debate público. En la espera se desvanecen las vidas e ideales de aquellos revolucionarios. Entre ruinas de los acuerdos y engranajes, entre capitalistas y agentes del Estado, quedan las palabras e imágenes que circulan en las redes sociales de la fundación.
Referencias
- Abensour, Miguel. 1992. “O heroísmo e o enigma do revolucionário”. Em Tempo e História, editado por Adauto Novaes, 205-238. São Paulo: Companhia das Letras/Secretaria Municipal da Cultura.
- Bosch, Matías. 2021. “Seguridad social y neoliberalismo: raíces históricas, conceptuales y su implantación en República Dominicana”. Revista Estudios Sociales 43 (161): 29-72. https://estudiossociales.bono.edu.do/index.php/es/article/view/946
- Bosch Carcuro, Matías, Edgar García Cabrera y Airon Fernández Gil. 2019. Sistema de pensiones: de la estafa del siglo a un modelo justo e incluyente. Santo Domingo: Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ICOS); Fundación Juan Bosch.
- Cabezas, Amália. 2009. Economies of Desire: Sex and Tourism in Cuba and the Dominican Republic. Filadelfia: Temple University Press.
- Castillo de Macedo, Victor Miguel. 2024. “Juan Bosch desde el capitalismo tardío al capitalismo contemporáneo dominicano - Teorías sociales y proyectos políticos en perspectiva”. En Ensayos de pensamiento crítico dominicano y caribeño, editado por Matías Bosch, Ana Hurtado Pliego y Pablo Vommaro, 127-180. Buenos Aires: Clacso. https://www.clacso.org/libro-ensayos-de-pensamiento-critico-dominicano-y-caribeno-premio-juan-bosch-2022/
- Castillo de Macedo, Victor Miguel. 2021. “As multiplicidades dos Héroes de Abril: tempos, historicidades e modos de fazer ex-combatentes da Revolução de 1965 na República Dominicana”. Tesis doctoral, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Río de Janeiro.
- Ceballos, José. 1995. “Organización y movimientos barriales. Sujetos y actores sociales”. Estudios Sociales 28 (102): 41-63. https://estudiossociales.bono.edu.do/index.php/es/article/view/384/370
- Collado, Lipe. 1981. El tíguere dominicano. Santo Domingo: Universidad Autónoma de Santo Domingo.
- Cordero, Margarita. (1985) 2015. Mujeres de Abril. Santo Domingo: Academia de la Historia Dominicana.
- Das, Veena. 1996. Critical Events: An Anthropological Perspective on Contemporary India. Dehli: Oxford University Press.
- Derby, Lauren. 2009. The Dictator’s Seduction: Politics and Popular Imagination in the Era of Trujillo. Durham: Duke University Press.
- Fassin, Didier. 2013. “On Resentment and Ressentiment. The Politics and Ethics of Moral Emotions”. Current Anthropology 54 (3): 249-267. https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/670390
- Fernandes, Florestan. 1988. “A versão brasileira da invasão e do regime de 64”. Em A invasão brasileira de 1965 e a guerra de Santo Domingo, editado por Raimundo C. Caruso, 21-52. São Paulo: Ícone.
- Ferrer, Ada. 2021. Cuba: An American History. Nueva York: Scribner.
- Fick, Carolyn. 1990. The Making of Haiti: The Saint Domingue Revolution from Below. Knoxville: University of Tennessee Press.
- Fico, Carlos. 2008. O grande irmão: da Operação Brother Sam aos anos de chumbo. O governo dos Estados Unidos e a ditadura militar brasileira. Río de Janeiro: Civilização Brasileira.
- Fundación de Solidaridad con los Héroes de Abril (Fusha) Inc. https://www.facebook.com/Fundacion-de-Solidaridad-con-los-Heroes-de-Abril-Inc-203159170324937/
- Gautreaux, Bonaparte. 2015. Los comandos: abril de 1965. Santo Domingo: Editora Búho.
- Gil, Leopoldo Artiles. 2019. “Los diez años del Dr. Joaquín Balaguer, 1986-1996: la dialéctica entre la inercia y la transformación”. En Historia general del pueblo dominicano, tomo VI, coordinado por Roberto Cassá, 455-498. Santo Domingo: Academia de la Historia Dominicana.
- Gleijeses, Piero. 2011. La esperanza desgarrada: La rebelión dominicana de 1965 y la invasión norteamericana. Santo Domingo: Editora Búho.
- Gregory, Steven. 2007. The Devil Behind the Mirror: Globalization and Politics in the Dominican Republic. Berkeley: University of California Press.
- Hoffnung-Garskof, Jesse. (2008) 2013. Historia de dos ciudades. Santo Domingo y Nueva York después de 1950. Santo Domingo: Academia Dominicana de la Historia.
- Lanna, Marcos. 2006. “Marcel Mauss. Comunismo e Estado”. En Tecendo o presente: oito autores para pensar o século XX, organizado por Adriano Codato, 143-168. Curitiba: Sesc Paraná.
- Lozano, Wilfredo. (1985) 2020. El Reformismo dependiente. Política, economía y sociedad en el Gobierno de los Doce Años de Joaquín Balaguer: 1966-1978. Santo Domingo: Fundación Friedrich Ebert Stifung; Instituto de Investigación Social para el Desarrollo; Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fescaribe/17745.pdf
- Lozano, Wilfredo. 2018. “El Gobierno de los Doce Años: 1966-1978. Entre el autoritarismo y la reforma conservadora”. En Historia general del pueblo dominicano, tomo VI, coordinado por Roberto Cassá, 187-276. Santo Domingo: Academia de la Historia Dominicana.
- Lozano, Wilfredo y Quisqueya Lora H. 2016. “República Dominicana”. En Enciclopédia Latinoamericana. http://latinoamericana.wiki.br/verbetes/r/republica-dominicana
- Martin, John Bartlow. 1966. Overtaken by Events: The Dominican Crisis from de Fall of Trujillo to the Civil War. Nueva York: Doubleday & Company, Inc.
- Marx, Karl. (1852) 2011. O dezoito de brumário de Louis Bonaparte. São Paulo: Boitempo.
- Mauss, Marcel. 2009. Ensayo sobre el don: forma y función del intercambio en las sociedades arcaicas. Buenos Aires: Katz Editores.
- Mintz, Sidney. 1984. “Encontrando Taso, me descobrindo”. Dados Revista de Ciências Sociais 27 (1): 45-59. Brasil: Instituto de Estudos Sociais e Políticos (IESP) ‒ Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
- Moreno, José. 1970. Barrios in Arms: Revolution in Santo Domingo. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Ramírez, Dixa. 2018. Colonial Phantoms. Belonging and Refusal in the Dominican Americas, from the 19th Century to the Present. Nueva York: New York University Press.
- “República Dominicana recibe préstamo para mejora y mantenimiento de infraestructura vial”. 2022. Banco Intereamericano de Desarrollo (BID), 21 de marzo, acceso 10 de marzo de 2025. https://www.iadb.org/es/noticias/republica-dominicana-recibe-prestamo-para-mejora-y-mantenimiento-de-infraestructura-vial
- República Dominicana. 1963. Constitución de la República. https://www.consultoria.gov.do/Documents/GetDocument?reference=9bbd0452-eb2a-41fb-9f7a-c1014f734ddb
- Scott, David. 2014. Omens of Adversity: Tragedy, Time, Memory, Justice. Durham: Duke University Press.
- Szulc, Tad. 2015. Diario de la guerra de Abril. Santo Domingo: Academia de la Historia.
- Trouillot, Michel-Rolph. 1995. Silencing the Past: Power and the Production of History. Boston: Beacon Press.
1 Mantuve el nombre de la excombatiente, que circula en las redes sociales, con el propósito de divulgar su historia. En el texto alterno entre su nombre de pila y este antecedido por “doña”, un tratamiento de uso común para las mujeres mayores en la República Dominicana.
2 Aunque no sea mi interés proponer una lectura comparativa entre casos caribeños, es importante mencionar que el caso de los “héroes anónimos” también se ha verificado en otros dos contextos: Cuba y Haití (véanse Ferrer 2021 y Fick 1990).
3 El mencionado vídeo estaba disponible en la plataforma YouTube con el título “Luchy Pared, una excombatiente de la Revolución de Abril de 1965 que hoy vive en la extrema pobreza”. Lo vi por primera vez en septiembre de 2019, pero la cuenta que lo mantenía fue cerrada.
4 Aunque la confusión entre estos términos sea común en el lenguaje cotidiano, para esta discusión tomo la reparación como una solución material, por parte del Estado, a los obstáculos enfrentados por los sujetos; entiendo el reconocimiento, que de hecho ocurrió en algunos casos, como la verificación y el registro de la participación de personas, militares o civiles, en la revolución. Este reconocimiento puede extenderse, aunque de forma extraoficial, al trabajo de organizaciones de la sociedad civil como la Fusha, cuyo trabajo deja en evidencia los fallos del reconocimiento estatal. Por ende, la retribución, en ese caso para los héroes anónimos, se refiere a la combinación entre reconocimiento y reparación.
5 Balaguer dominó la política dominicana por tres décadas y fue presidente a lo largo de dos grandes periodos, sin considerar los años en que fue el presidente títere del dictador Rafael Trujillo (1930-1961, 1966-1978 y 1986-1996). En 1994, sus métodos de fraude electoral quedaron expuestos. Ese año, la mayoría de la población votó por candidatos al legislativo de la coalición opositora del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) (Gil 2019; Lozano [1985] 2020).
6 La noción de turismo 3s —sun, sea, and sand o sol, mar y arena— se popularizó durante el período posterior a la Segunda Guerra Mundial. Para una lectura crítica sobre la versión más perversa de ese tipo de turismo, el 4S, —sun, sea, sand, and sex—, véase el trabajo de Amália Cabezas (2009).
7 La categoría tígueres tiene que ver con un lenguaje de resistencia a las opresiones cotidianas. El primer trabajo sobre los tígueres en Santo Domingo fue la etnografía sociológica de Moreno (1970). Después, Lipe Collado (1981) desarrolló una lectura literaria/sociológica sobre las versiones y tipos de tígueres. Derby (2009) indicó que Trujillo fue un tíguere ejemplar y luego esa lectura ganó una centralidad en los análisis del machismo dominicano. Sin embargo, yo sigo la lectura de Moreno, que encuentra resonancias en la etnografía de Gregory (2007). No se trata solamente de la forma como los hombres dominicanos describen sus acciones, sino de un lenguaje popular y colectivo de resistencia a las opresiones, por eso también las mujeres pueden ser tigueronas (véase Castillo de Macedo 2021).
8 Los relatos publicados en las redes sociales, en especial en la plataforma Facebook, hacen parte del trabajo desarrollado por la Fusha. Estos son traídos al artículo como material que constituye el campo.
9 Matías Bosch (2020) señala que, a mediados de los años 1980, aún se utilizaba el Código Trujillo de Salud. Balaguer, después de ser presionado, creó la Comisión Nacional de Salud, conformada por expertos, que produjo una serie de estudios y diagnósticos sobre la situación de la salud pública en la República Dominicana. Estos ya indicaban la necesidad de reformas que posteriormente fueron respaldadas por estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el apoyo de sindicatos. Ninguna de estas iniciativas impidió que el “modelo chileno” de capitalización individual venciera.
10 Grupo Fusha. Chat de WhatsApp. Mensaje del 4 de septiembre de 2019. Archivo personal del autor.
11 Traducción libre. Todas las traducciones de otros idiomas al español son del autor.
12 La operación Furia Urgente fue un éxito para el Gobierno de Ronald Reagan.
13 Tal vez un ejemplo de este tipo de relación esté en la reflexión de Miguel Abensour (1992) sobre los tipos de héroes revolucionarios que advienen de la experiencia de la Revolución francesa. Incluso el sacrificio máximo —la entrega de la propia vida— implica cierto reconocimiento.
14 Un ejemplo que ilustra esta cuestión puede ser encontrado en el embate descrito por Steven Gregory (2007), entre dos tipos de actividad transnacional, a favor o contra la construcción de un “megapuerto” en la localidad turística de Boca Chica —ciudad turística al lado de la capital—. Sin entrar en los pormenores de la etnografía que el antropólogo produjo, llama la atención que en el último capítulo de su libro ese conflicto opere como el punto de partida. La región de la disputa, ubicada en los bordes de la capital dominicana, fue establecida como enclave turístico en 1973. Desde entonces, diversas cadenas de resorts internacionales fueron ocupando el espacio que era antes disfrutado por la población local o las clases trabajadoras de la capital. Como complemento atractivo para el turismo, los Estados Unidos definieron esa localidad, en aquel periodo, como una Zona de Libre Comercio (Free Trade Zone), librando de tasas e impuestos a algunos productos importados. Esa política fue revista a inicios de los años 2000, con la Nafta (North American Free Trade Agreement). El “megapuerto” era un emprendimiento de 250 millones de dólares, que involucraba un consorcio multinacional cuyos principales accionistas eran la CSX World Terminals y el consorcio liderado por el Scotiabank y sus inversionistas. El permiso para el desarrollo del puerto fue concedido por el presidente Leonel Fernández en 1998, sin embargo, el proyecto no siguió adelante debido a las presiones de la Asociación de Desarrollo del Turismo (Tourism Development Association – TDA).
* Este artículo es resultado del trabajo desarrollado en la tesis “As multiplicidades dos Héroes de Abril: tempos, historicidades e modos de fazer ex-combatentes da Revolução de 1965 na República Dominicana”, defendida en el Museu Nacional de la Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Brasil, en 2021. La investigación en la República Dominicana —en 2017, por tres meses, y en 2019, por cuatro meses y medio— contó con financiamiento del proyecto de investigación coordinado por Olivia Gomes da Cunha, con apoyo de la Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), (CNE2018-E-26/202.758/2018) y del CNPq (EU-439103/2018-5). En 2017, durante un mes, hice una investigación documental en el Dominican Studies Institute (DSI) de la City University of New York (CUNY), que fue financiada por el mismo instituto. Durante la escritura del artículo obtuve la beca de posdoctorado de la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), Brasil, (proceso 2021/05444-0), que contó con la supervisión del profesor João Felipe Gonçalves de la Universidade de São Paulo. Aunque no haya pasado por comité de ética, el trabajo siguió las convenciones establecidas en el “Código de Ética da Associação Brasileira de Antropología” (ABA), disponible en: https://portal.abant.org.br/codigo-de-etica/
Victor Miguel Castillo de Macedo
Doctor en Antropología Social del Museu Nacional de la Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Brasil. Magíster en Antropología Social de la Universidade Federal do Paraná. Concluyó recientemente su posdoctorado en la Universidade de São Paulo (2021-2024), con periodo de investigador invitado en la New School for Social Research (NSSR), Nueva York, Estados Unidos. Ha trabajado como editor asociado en las revistas Political and Legal Anthropology Review (PoLAR) y como editor responsable en Cadernos de Campo. http://lattes.cnpq.br/2387641471119954 https://orcid.org/0000-0001-6923-0734