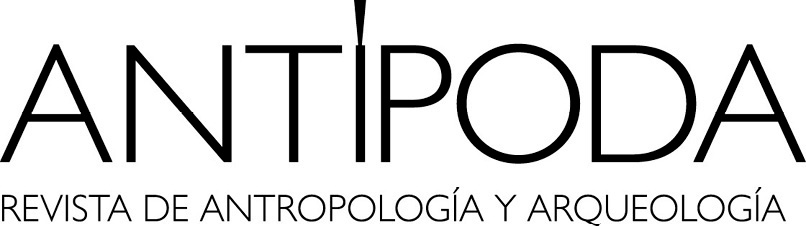
La sustentabilidad sociocultural del patrimonio urbano de Olavarría (Argentina): una evaluación a través de indicadores*
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Argentina
https://doi.org/10.7440/antipoda60.2025.03
Recibido: 2 de agosto de 2024; aceptado: 2 de febrero de 2025; modificado: 13 de marzo de 2025.
Resumen: las constantes y aceleradas transformaciones que afectan a las ciudades en las últimas décadas se han convertido en una de las principales amenazas para la salvaguardia del patrimonio urbano. Esta cuestión ha demandado la elaboración de estrategias que estudien el patrimonio desde la perspectiva de la sustentabilidad, convirtiéndose en uno de los puntos centrales de la agenda de múltiples organizaciones internacionales e investigadores. Esta realidad no escapa a la ciudad intermedia de Olavarría (Argentina) y su patrimonio urbano, donde se observa una gestión pública desarticulada, una escasa protección efectiva y una desvalorización social e institucional que pone en riesgo su salvaguardia. En este contexto, el objetivo principal del trabajo fue evaluar la sustentabilidad sociocultural del patrimonio urbano de la ciudad. Para ello, se diseñó y testeó un conjunto de 24 indicadores cualitativos que, agrupados en 4 índices parciales (institucionalización, reconocimiento e información, apropiación y participación, y diversidad cultural), permitieron relevar las principales variables que intervienen en la sustentabilidad sociocultural del patrimonio. Estos indicadores se evaluaron durante 2020 con técnicas de análisis documental, entrevistas y un cuestionario a la comunidad. La evaluación arrojó que la sustentabilidad sociocultural de la ciudad es media-baja, cuestión que condiciona la salvaguardia de gran parte de sus bienes y manifestaciones culturales a mediano y largo plazo. El trabajo es un aporte inédito al estudio patrimonial de la ciudad, en tanto permitió elaborar un diagnóstico y una evaluación sobre la sustentabilidad del patrimonio urbano de la ciudad que incluyó a cada una de las categorías patrimoniales relevadas, integró la perspectiva de diversas disciplinas e incorporó la mirada de los principales actores involucrados en los procesos de patrimonialización y gestión: los gestores gubernamentales, los expertos y la sociedad civil.
Palabras clave: ciudades intermedias, indicadores, Olavarría, patrimonio urbano, sustentabilidad.
The Sociocultural Sustainability of Urban Heritage in Olavarría (Argentina): An Evaluation Through Indicators
Abstract: The constant and accelerated transformations affecting cities in recent decades have become one of the main threats to the safeguarding of urban heritage. This issue has prompted the development of strategies that examine heritage through the lens of sustainability, making it a central focus on the agenda of numerous international organizations and researchers. This reality also applies to the intermediate city of Olavarría (Argentina) and its urban heritage, where fragmented public management, limited effective protection, and a lack of social and institutional appreciation place its preservation at risk. In this context, the main objective of this study was to evaluate the sociocultural sustainability of the city’s urban heritage. To achieve this, a set of 24 qualitative indicators was designed and tested. These were grouped into four partial indices—institutionalization, recognition and information, appropriation and participation, and cultural diversity—which made it possible to identify the main variables involved in the sociocultural sustainability of heritage. The indicators were assessed in 2020 using document analysis, interviews, and a community questionnaire. The evaluation showed that the city’s sociocultural sustainability is medium to low, a situation that compromises the preservation of much of its cultural assets and expressions in the medium and long term. This study constitutes a novel contribution to the analysis of the city’s heritage, as it produced both a diagnostic and an evaluation of the sustainability of its urban heritage. It included all identified heritage categories, integrated perspectives from multiple disciplines, and incorporated the views of key stakeholders involved in patrimonialization recognition and management: government officials, experts, and civil society.
Keywords: Indicators, intermediate cities, Olavarría, sustainability, urban heritage.
A sustentabilidade sociocultural do patrimônio urbano de Olavarría (Argentina): uma avaliação por meio de indicadores
Resumo: as constantes e aceleradas transformações que vêm afetando as cidades nas últimas décadas se tornaram uma das principais ameaças à salvaguarda do patrimônio urbano. Essa questão tem demandado o desenvolvimento de estratégias que estudem o patrimônio sob a perspectiva da sustentabilidade, tornando-se um dos pontos centrais da agenda de muitas organizações internacionais e pesquisadores. Essa realidade também se manifesta na cidade intermediária de Olavarría (Argentina) e ao seu patrimônio urbano, onde podemos observar uma gestão pública desarticulada, uma escassa proteção efetiva e uma desvalorização social e institucional que coloca em risco a sua salvaguarda. Nesse contexto, o principal objetivo deste estudo foi avaliar a sustentabilidade sociocultural do patrimônio urbano da cidade. Para isso, foi desenvolvido e testado um conjunto de 24 indicadores qualitativos que, agrupados em quatro índices parciais (institucionalização, reconhecimento e informação, apropriação e participação, e diversidade cultural), permitiram identificar as principais variáveis envolvidas na sustentabilidade sociocultural do patrimônio. Esses indicadores foram avaliados durante 2020 por meio de análise documental, entrevistas e questionário comunitário. A avaliação mostrou que a sustentabilidade sociocultural da cidade é média-baixa, questão que condiciona a salvaguarda de grande parte de seus bens e manifestações culturais em médio e longo prazo. O trabalho é uma contribuição inédita para o estudo do patrimônio da cidade, pois permitiu a elaboração de um diagnóstico e avaliação da sustentabilidade do patrimônio urbano da cidade que incluiu cada uma das categorias patrimoniais pesquisadas, integrou a perspectiva de várias disciplinas e incorporou o ponto de vista dos principais atores envolvidos nos processos de patrimonialização e gestão do patrimônio: gestores governamentais, especialistas e sociedade civil.
Palavras-chave: cidades intermediárias, indicadores, Olavarría, patrimônio urbano, sustentabilidade.
En las últimas décadas el patrimonio urbano ha visto su salvaguardia amenazada por las constantes transformaciones territoriales que se han sucedido en las ciudades (Unesco 2022). Para Latinoamérica, una de las zonas más urbanizadas del mundo, el crecimiento urbano rápido y no controlado, el deterioro y la fragmentación socioeconómica de las zonas urbanas, la ruptura de la relación calidad de vida-urbanización y la constatación de los límites ambientales, se presentan como algunos de los principales retos que sesgan la protección y la conservación de la diversidad de bienes y manifestaciones culturales que tienen anclaje en el territorio. Este contexto ha demandado la elaboración de estrategias orientadas a lograr su desarrollo sustentable, convirtiéndose en uno de los puntos centrales de la agenda patrimonial de organizaciones nacionales e internacionales, así como de investigadores de todo el mundo (Endere, Cantar y Zulaica 2024; Labadi et al. 2021; Rodwell 2022; Unesco 2022). Ejemplo de ello es su incorporación en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (en particular el ODS 11.4).
La noción de sustentabilidad se sostiene en la formulación de relaciones más equilibradas entre las comunidades y los entornos ambientales y sociales que habitan (Gudynas 2004), por lo que involucra factores económicos, sociales y culturales. Desde una perspectiva latinoamericana, la sustentabilidad responde a una idea de ética común e implica el desarrollo de procesos independientes que no precisen de recursos externos para mantenerse. Vale destacar que la sustentabilidad se entiende más como un proceso que como un conjunto de metas específicas, lo cual introduce la idea de cambios progresivos. En este sentido, la búsqueda de la sustentabilidad se concentra en el desarrollo de procesos de integración sinérgicos y en la interrelación de los subsistemas económicos, sociales, físicos y ambientales, que permiten garantizar el bienestar de la población a largo plazo (Tran 2016). Esta puede ser analizada desde diferentes dimensiones, como la ambiental, la económica, la política y la sociocultural (García y Priotto 2008). En este trabajo se adopta como dimensión principal de análisis la sociocultural, ya que es la que mayor incidencia tiene en la salvaguardia del patrimonio cultural. Esta dimensión refiere a la conservación del sistema de valores, prácticas y símbolos de identidad, considerando su evolución y reactualización permanente, a la diversidad, la creatividad y la innovación (García y Priotto 2008). Algunos autores incluyen también el sentido del lugar, los procesos de democratización y otras acciones tales como el fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias, la distribución y el acceso a la información, y el aumento de la participación en la toma de decisiones (Axelsson et al. 2013; Feil y Schreiber 2022; Gallopín 2006; Gudynas 2004; Soretz, Nodehi y Taghvaee 2023).
Las problemáticas que acechan al patrimonio urbano no escapan al área de estudio de este trabajo: la ciudad de Olavarría. Esta se ubica en el centro de la provincia de Buenos Aires (Argentina) y es la ciudad cabecera del partido homónimo (figura 1). El partido cuenta con 125 751 habitantes (Indec 2022), razón por la cual se clasifica como una ciudad intermedia menor dentro del sistema urbano argentino (Di Nucci y Linares 2016). Fundada en 1867, tiene una compleja trama sociocultural que la ha dotado de un rico acervo cultural. No obstante, este patrimonio se encuentra amenazado por el desconocimiento y la desvalorización de la comunidad, por el desarrollo de unas políticas públicas desarticuladas o inexistentes y por una pérdida progresiva e irrecuperable de bienes patrimoniales, entre otras cuestiones.
Figura 1. Localización de la ciudad de Olavarría

Fuente: elaboración propia con Photoshop, 2021.
El objetivo de este trabajo fue evaluar la sustentabilidad sociocultural del patrimonio urbano de Olavarría. Esta evaluación se realizó mediante una metodología ad hoc que consiste en un conjunto de 24 indicadores cualitativos de sustentabilidad. Vale destacar que la evaluación mediante el uso de indicadores presenta ventajas para la aproximación al patrimonio desde la perspectiva de la sustentabilidad, en tanto potencia la gestión, la promoción, la defensa, la participación y la investigación (Mori y Christodoulou 2012). Para la evaluación de los indicadores se recurrió a tres vías de indagación: el análisis bibliográfico de fuentes legales e investigaciones relativas al tema, entrevistas en profundidad a investigadores y gestores públicos, y un cuestionario a la comunidad.
Este trabajo se divide en cuatro partes. En la primera se presentan brevemente los bienes que componen el acervo patrimonial de la ciudad. Más adelante, en una segunda, se describe metodológicamente una propuesta de índices e indicadores desarrollados con la finalidad de evaluar los distintos componentes de la sustentabilidad sociocultural identificados. En la tercera se encuentran los resultados de la evaluación de cada una de las subcategorías del patrimonio urbano relevadas en el área de estudio a la luz de la metodología propuesta. Finalmente, se exponen las conclusiones de la investigación.
El patrimonio urbano de la ciudad de Olavarría
Antes de la evaluación de la sustentabilidad sociocultural del patrimonio urbano de la ciudad de Olavarría, fue preciso identificar sus diversos elementos. Para ello se usó un enfoque del patrimonio urbano integral y holístico, que buscó superar las perspectivas tradicionales focalizadas en los bienes arquitectónicos. Desde esta postura, se entiende al patrimonio urbano como el conjunto de bienes culturales localizados en un área urbana que una comunidad considera como elementos significativos de su cultura y elige proteger. Estos bienes funcionan en una relación dialéctica respecto a un sistema urbano único, por lo que son condicionados a la vez que condicionantes de las dinámicas y los procesos socioterritoriales que constituyen el espacio que los circunscribe (Cantar 2021). Dentro del patrimonio urbano conviven distintas subcategorías patrimoniales, no obstante, la cantidad y el tipo de subcategorías dependerá de las características particulares de cada área de estudio.
En Olavarría se identificaron cinco subcategorías patrimoniales: patrimonio arquitectónico, patrimonio inmaterial, patrimonio mueble, patrimonio arqueológico y paleontológico y parques y plazas (figura 2). El relevamiento de los bienes y elementos se realizó a partir del análisis documental de fuentes éditas e inéditas (p. ej. diarios, catálogos y ordenanzas municipales, así como mapas, imágenes satelitales, videos y fotografías) (Saltalamacchia 2005) y de trabajos científicos generados por diversos grupos de investigación.
Del patrimonio arquitectónico se identificaron bienes inmuebles de diversos estilos arquitectónicos incluidos en normativas de protección patrimonial o en estudios previos (Arabito 2009). Estos se ubican en su mayoría en el área céntrica de la ciudad, y se clasificaron en bienes públicos de uso no residencial (30 inmuebles), bienes privados de uso no residencial (29 inmuebles) y bienes privados de uso residencial (61 inmuebles).
Para el patrimonio inmaterial se relevaron diversos sitios e instituciones que promocionan o reproducen elementos de esta subcategoría patrimonial a través de sus prácticas. Entre los elementos identificados se encuentran sociedades de ayuda mutua de colectivos de inmigrantes (Mariano 2013) y agrupaciones de pueblos originarios, escuelas municipales que promocionan la enseñanza de diferentes artes (Conforti, Mariano y Endere 2009), centros culturales autogestionados, espacios de espectáculos como teatros o salas de exposiciones y espacios verdes públicos donde se suelen realizar diversos eventos culturales al aire libre. También se incluyeron varias celebraciones que ocurren con periodicidad en la ciudad, tales como corsos, fiestas religiosas y festivales tradicionalistas.
Figura 2. Subcategorías del patrimonio urbano de Olavarría
|
Subcategorías del patrimonio urbano de Olavarría |
Grupos de bienes y manifestaciones dentro de las subcategorías |
|
Patrimonio arquitectónico |
Bienes de uso no residencial públicos |
|
Bienes de uso no residencial privados |
|
|
Bienes de uso residencial |
|
|
Patrimonio inmaterial |
Fiestas y celebraciones |
|
Asociaciones y centros comunitarios |
|
|
Escuelas municipales |
|
|
Espacios de espectáculos |
|
|
Patrimonio mueble |
Bienes artísticos |
|
Bienes históricos |
|
|
Patrimonio arqueológico y paleontológico |
In situ |
|
Excavado |
|
|
Mueble |
|
|
Parques y plazas |
Parques |
|
Plazas |
Fuente: elaboración propia, 2021.
Respecto al patrimonio mueble se incluyeron los archivos documentales y las colecciones de museos (excluyendo aquellas de carácter arqueológico y paleontológico). Se analizó el patrimonio mueble que se resguarda en tres museos de la ciudad: el Museo Municipal Dámaso Arce (MDA) que cuenta con colecciones pictóricas y de orfebrería; el Museo Municipal Hermanos Emiliozzi (MHE), un museo de sitio dedicado a dos figuras locales de la historia del automovilismo (Boggi 2005), y el Museo Etnográfico Dámaso Arce (MEDA). También se revisaron el Archivo Histórico Municipal y el Instituto de Investigaciones Antropológicas de Olavarría que contienen las mayores colecciones documentales de la ciudad.
En el marco del área de estudio, se analizó el patrimonio mueble arqueológico y el paleontológico que forma parte de la colección del MEDA (Chaparro, García y Guichón 2020) y de otras instituciones de la ciudad, como la del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (Incuapa). También se identificó el patrimonio in situ, es decir, los sitios arqueológicos, y el patrimonio excavado, que refiere a lugares que han sido investigados pero que podrían potencialmente contener restos arqueológicos y paleontológicos que no han sido aún descubiertos (Mariano 2012).
Finalmente, se identificaron los espacios verdes públicos de la ciudad1. Además de las plazas públicas que integran el ejido urbano, se destaca una línea de parques públicos que se ubican a lo largo de las márgenes del arroyo Tapalqué, un cuerpo de agua que divide a la ciudad en un trazado noreste-sudoeste. Este arroyo cuenta a su alrededor con el Parque Mitre, emplazado en el centro de la ciudad, el Parque Cerrito (ubicado en la margen izquierda, aguas abajo) y el Parque Helios Eseverri, o Parque Norte (localizado en la margen derecha), hacia el noreste, y el Parque Sur, hacia el sudoeste. Entre sus principales atractivos se encuentran sus seis puentes colgantes para uso peatonal que unen ambas márgenes del arroyo y son parte del paisaje característico de la ciudad. Una descripción más rigurosa del preinventario del patrimonio urbano de la ciudad puede encontrarse en Cantar (2021).
Metodología para la evaluación de sustentabilidad sociocultural del patrimonio urbano
A efectos de poder evaluar la sustentabilidad sociocultural del patrimonio urbano de la ciudad de Olavarría se planteó como estrategia metodológica la formulación y aplicación de un conjunto de índices e indicadores. Para ello, en un primer paso, la noción central de este trabajo, la sustentabilidad sociocultural del patrimonio urbano, en tanto concepto complejo, fue desagregada en diversos grupos de componentes que luego se tradujeron en indicadores (Gómez y Grinszpun 2019). Los grupos de componentes formulados son: la institucionalización, el reconocimiento de la comunidad y la información disponible, la apropiación que tienen individuos o comunidades sobre el patrimonio y la participación de estas comunidades en los procesos de salvaguardia, y la representación de la diversidad cultural.
El primer grupo de componentes, la institucionalización, analiza la aplicación de políticas de protección patrimonial. García Canclini (1987) sostiene que las políticas públicas aplicadas al sector cultural deben promover el desarrollo de todas las expresiones culturales presentes en los grupos que componen una sociedad y no solo las expresiones de la cultura hegemónica. Asimismo, no deben limitarse a acciones puntuales, ni reducir la cultura a lo discursivo o lo estético, estas deben “estimular la acción colectiva a través de una participación organizada, autogestionaria, reuniendo las iniciativas más diversas […] además de transmitir conocimientos y desarrollar la sensibilidad, procura mejorar las condiciones sociales para desenvolver la creatividad colectiva” (García 1987, 50-51). En este sentido, la incorporación del patrimonio cultural en la planificación urbana es un elemento central en el camino hacia la sustentabilidad y, en este contexto, los indicadores pueden ser tanto una herramienta de información para la toma de decisiones, como para la evaluación y el seguimiento de las políticas públicas.
El segundo grupo de componentes estudia el reconocimiento por parte de la comunidad y la información disponible. Al respecto se ha afirmado que la falta de información sobre los bienes culturales puede traducirse no solo en una incapacidad para la elaboración de estrategias de gestión que tiendan a su salvaguardia (Querol 2020), sino también en una desvalorización y desprotección por parte de la comunidad. También, es preciso que la información y el conocimiento puedan ser producidos por distintos actores de la comunidad, y que sean, además, física e intelectualmente accesibles, facilitando la comprensión y sensibilización del público sobre la necesidad de su salvaguardia.
El tercer grupo de componentes implica la apropiación que tienen los individuos y las comunidades sobre los bienes patrimoniales y su participación en los procesos de gestión. Se considera que desde una perspectiva de la sustentabilidad, una comunidad no solo debiera sentirse identificada con determinado patrimonio, sino también comprometerse mediante una participación consciente en los procesos de toma de decisiones. La sustentabilidad implica abogar por un nuevo pacto social de participación política y gobernanza democrática (Mori y Christodoulou 2012). Bajo esta premisa cobra relevancia la apropiación de los bienes culturales por parte de la comunidad durante todo el proceso de patrimonialización ya que, luego de la comprensión del significado, es la apropiación del lugar la que termina de consolidar el proceso de territorialización-patrimonialización (Di Méo 2014). La participación de la comunidad no implica la mera consulta, sino que se trata de involucrar a los diversos actores, incluyendo la valorización sobre las diferencias de poder que tiene cada uno en los procesos de toma de decisiones, tanto en la determinación de los problemas de la comunidad como en los potenciales planes para solucionarlos.
El cuarto grupo de componentes incluye la diversidad cultural. Desde la perspectiva de la sustentabilidad, esto implica que en el repertorio del patrimonio urbano se encuentre representada la mayor parte de las comunidades e individuos, respetando su derecho a participar y a presentar su consentimiento informado. La diversidad cultural “refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades”, lo cual incluye no sólo a varias expresiones culturales, sino también a los distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de estas (Unesco 2005, art. 4). No obstante, cabe señalar que actualmente la diversidad no se entiende solo desde factores tradicionales, sino que se han incorporado nuevos elementos en la forma en que se expresa (p. ej. edad, profesión, afición deportiva, religión, orientación sexual, minusvalías, procedencia, etc.).
En un segundo paso se identificaron variables que respondieran a los grupos de componentes previamente seleccionados y que sean posibles de evaluar con la información disponible en el área de estudio. Estas variables se tradujeron en indicadores. Así, el índice parcial de institucionalización contiene nueve indicadores que permiten indagar sobre la normativa de protección, su aplicación y el lugar que ocupa el patrimonio cultural en la agenda del Gobierno; la estructura orgánica municipal y el presupuesto público asignado, así como la manera en que se incorpora el patrimonio cultural en la planificación gubernamental y las estrategias de evaluación de impacto de dichas políticas. Asimismo, se indaga acerca de la existencia de los mecanismos de participación que se ofrecen a la ciudadanía en materia patrimonial. Para el índice parcial de reconocimiento e información se seleccionó un grupo de ocho indicadores que indagan sobre la disponibilidad de conocimientos y de especialistas del patrimonio cultural, el acceso a la información, el acompañamiento de los medios de comunicación, el conocimiento que tiene la comunidad sobre el patrimonio cultural y su interés por ellos, la presencia de registros y/o inventarios y, por último, su estado de conservación. Para el índice parcial de apropiación y participación se seleccionó un grupo de cuatro indicadores a partir de los cuales se buscó conocer el grado de movilización de la sociedad civil y de los profesionales del patrimonio, la existencia de colectivos organizados en torno a la defensa del patrimonio cultural y la participación de la comunidad en las diversas actividades que giran en torno a él. Finalmente, para el índice parcial de diversidad cultural, a partir de tres indicadores, se investigó acerca del pluralismo cultural en torno a tres grupos de interés seleccionados: la sociedad civil, los profesionales involucrados en la temática y los gestores del patrimonio.
Se optó por adoptar un enfoque cualitativo para la elaboración de los indicadores. Esto se debe a que si bien existe un amplio espectro de propuestas de indicadores de sustentabilidad formulados desde diferentes enfoques que abordan diversos objetos y contextos, para el patrimonio cultural se observa que la mayoría de las propuestas formulan indicadores cuantitativos con una fuerte incidencia de las dimensiones económica y ambiental (Guzmán, Pereira y Colenbrander 2017; Mori y Christodoulou 2012; Nocca 2017; Sowińska-Świerkosz 2017). El enfoque cuantitativo puede presentar limitaciones para revisar aspectos más sensibles, como las valoraciones comunitarias, que por tener un carácter subjetivo no son fácilmente cuantificables, mientras que los indicadores cualitativos presentan ventajas cuando se indaga en la construcción de sentidos, así como en las apropiaciones y percepciones de la comunidad (Gallopín 2006).
Bajo estas consideraciones, el índice de sustentabilidad sociocultural para el patrimonio urbano propuesto se compone de 24 indicadores, agrupados en 4 índices parciales, que se aplicaron a cada una de las 5 subcategorías del patrimonio urbano de la ciudad de Olavarría previamente identificadas. Para cada indicador se establecieron 4 escalas de valoración que representan gradientes con respecto al estándar deseable definido para cada uno de ellos. Estos gradientes representan escenarios posibles de las circunstancias de las subcategorías patrimoniales para cada una de esas variables. Cada uno de los gradientes se califican con un valor numérico que oscila entre 0 y 3, siendo 3 la situación más favorable y 0 la más crítica. Vale destacar que la escala se construyó tomando en consideración el contexto del área de investigación y planteando máximos y mínimos acordes a las características locales. Esta metodología basada en índices sumatorios permite confrontar los diferentes tipos y grupos de indicadores (Schuschny y Soto de la Rosa 2009; Bell y Morse 2018).
En un tercer paso, una vez seleccionados los indicadores y construida la escala se relevó y evaluó el escenario de cada indicador (es decir, la variable específica que analizan, p. ej. “la calidad de la normativa”) para cada uno de los bienes y elementos de las subcategorías patrimoniales identificadas, en el momento del estudio en el área seleccionada. En esta metodología se propuso integrar las percepciones y valoraciones de los principales grupos de interés que intervienen en los procesos de patrimonialización, dícese del público en general, los profesionales que trabajan en temas relacionados con el patrimonio cultural y los políticos y legisladores (Jokilehto 2016). Por ello, se recurrió a tres vías de indagación para evaluar la situación de cada indicador: el análisis documental de políticas públicas (legislación aplicable), 14 entrevistas en profundidad a gestores públicos, exfuncionarios y especialistas del patrimonio local2 y un cuestionario estructurado abierto aplicado a la comunidad olavarriense en línea, en el contexto de la pandemia por covid-19, que contó con 390 respuestas (Scribano 2008)3. El acceso a estas fuentes de información fue posible debido a la vinculación de la autora como investigadora asociada al Programa Interdisciplinario de Estudios del Patrimonio (Programa Patrimonia, Instituto Incuapa, Conicet), un centro de investigación establecido en la ciudad, reconocido por su amplia experiencia en el desarrollo de investigaciones sobre el tema. El relevamiento de estas tres vías de indagación se realizó durante 2020. El escenario que presentó cada indicador fue luego contrastado con aquellos planteados en la escala de valoración, y acorde a la situación se les asignó un valor (del 0 al 3).
Más adelante, los indicadores se evaluaron por grupo de componentes de beneficio o índices parciales (institucionalización, reconocimiento e información, apropiación y participación, y diversidad cultural) y se estandarizaron mediante la técnica de puntaje Omega (Buzai 2003). Con este procedimiento, los valores obtenidos para cada grupo de componentes se transforman a un rango de medición comprendido entre 0 y 1, donde el 0 expresa la peor condición y el 1 la más favorable, y se estandarizan, lo que resulta en unidades adimensionales comparables entre sí.
Finalmente, los índices obtenidos para cada grupo de componentes se integran en un índice final que permite obtener el Índice de Sustentabilidad Sociocultural (ISSC). En la construcción del ISSC, los valores de los índices parciales (grupos de componentes) se ponderan con un peso semejante, ya que todos se consideran importantes para la sustentabilidad sociocultural.
En la figura 3 se pueden observar los indicadores, su definición (que corresponde a la máxima situación deseada para cada uno) y las fuentes de información consultadas para obtenerlos.
Figura 3. Indicadores que componen el índice de sustentabilidad agrupados en los cuatro grupos de componentes señalados y las fuentes de información utilizada para la recolección de datos
|
Indicador |
Definición |
Fuente de información |
|---|---|---|
|
1. Índice parcial: institucionalización |
||
|
1.1. Calidad de la normativa |
Existencia de normas que definan el alcance de la protección patrimonial y regulen las acciones a cargo de los distintos actores intervinientes (investigación, salvaguardia y difusión), y que contemplen mecanismos de protección del derecho de incidencia colectiva de las organizaciones o particulares a la protección del patrimonio. |
|
|
1.2. Aplicación de la normativa |
Aplicación de la normativa general y específica en todo su alcance. |
|
|
1.3. Prioridad en la agenda del Gobierno |
Prioridad en la agenda del Gobierno a través del análisis de las decisiones políticas del equipo gobernante. |
|
|
1.4. Estructura orgánica municipal |
Relevancia de la cultura dentro del organigrama municipal por medio del análisis de las áreas designadas para la gestión del patrimonio cultural. |
|
|
1.5. Mecanismos de participación |
Existencia de mecanismos institucionales que ofrecen un marco o un espacio de diálogo regular entre funcionarios del Gobierno y organizaciones civiles en los procesos relativos a la formulación, gestión, ejecución y/o evaluación de políticas vinculadas con el patrimonio cultural. |
|
|
1.6. Asignación presupuestaria |
Asignación presupuestaria adecuada y/o acompañamiento activo para la obtención de los recursos necesarios para la investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural. |
|
|
1.7. Conocimiento experto gubernamental |
Capacidades del personal que integra el equipo de gobierno para la investigación, salvaguardia y difusión adecuada del patrimonio cultural, y existencia de estrategias de capacitación frecuente. |
|
|
1.8. Planes, programas y proyecto |
Existencia de planes, programas y proyectos a través de los cuales se gestiona el patrimonio cultural de la ciudad de manera integral e inclusiva, destinado a la mayor diversidad de públicos. |
|
|
1.9. Seguimiento de la política cultural |
Existencia de estrategias para el seguimiento, evaluación y revisión de la política cultural por parte del Gobierno. |
|
|
2. Índice parcial: reconocimiento e información |
||
|
2.1. Disponibilidad de especialistas |
Disponibilidad de especialistas pertenecientes a organismos o instituciones con capacidad de identificar y dar un tratamiento adecuado al patrimonio. |
|
|
2.2. Disponibilidad del conocimiento |
Disponibilidad de conocimientos o saberes con los que se cuenta para identificar el patrimonio cultural. |
|
|
2.3. Sociabilización y acceso a la información sobre patrimonio cultural |
Disponibilidad y accesibilidad física e intelectual del patrimonio cultural y de la información sobre este a todos los interesados. |
|
|
2.4. Acompañamiento de los medios de comunicación |
Acompañamiento de los medios en los esfuerzos por comunicar la investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural. |
|
|
2.5. Conocimiento de la comunidad |
Conocimiento que tiene la comunidad sobre el patrimonio cultural del territorio desde una multiplicidad de valores, e interés por acceder a la información al respecto. |
|
|
2.6. Interés por la preservación |
Interés de la comunidad por la preservación y conservación del patrimonio cultural. |
|
|
2.7. Registros e inventarios |
Existencia de preinventarios e inventarios de los bienes culturales y accesibilidad pública de estos registros. |
|
|
2.8. Conservación |
Estado de conservación de los bienes culturales y existencia de infraestructura y equipamiento relacionada con su conservación, así como de instrumentos de gestión para hacer frente a potenciales amenazas externas. |
|
|
3. Índice parcial: apropiación y participación |
||
|
3.1. Movilización de expertos |
Existencia de redes de influencia de los grupos de expertos o redes temáticas vinculadas con el patrimonio (incluye universidades) que participan de las decisiones políticas y tienen visibilidad en los medios de comunicación. |
|
|
3.2. Movilización de la sociedad civil |
Movilización activa de la sociedad civil para la salvaguardia y conservación del patrimonio cultural en ocasiones en que perciba que está en riesgo. |
|
|
3.3. Colectivos para la protección del patrimonio cultural |
Existencia de organizaciones no gubernamentales cuya misión está vinculada estrechamente con la investigación, salvaguardia o difusión del patrimonio cultural, y su participación en la preservación. |
|
|
3.4. Participación en eventos culturales |
Frecuencia de participación de la población en actividades culturales relacionadas con el patrimonio cultural. |
|
|
4. Índice parcial: diversidad cultural |
||
|
4.1. Investigación integral e inclusiva |
Existencia de investigaciones que den cuenta de forma integral e inclusiva de los distintos bienes y expresiones del patrimonio cultural. |
|
|
4.2. Salvaguardia integral e inclusiva |
Acciones del Gobierno para acompañar, salvaguardar y solventar en forma integral e inclusiva las distintas expresiones del patrimonio cultural. |
|
|
4.3. Representatividad del patrimonio cultural |
Reconocimiento y valoración que tiene la comunidad sobre los bienes y expresiones culturales que son representativos de la diversidad cultural existente en el territorio. |
|
Fuente: elaboración propia, 2021.
Resultados
Los resultados de la aplicación de la metodología previamente presentada en la ciudad de Olavarría pueden observarse en la figura 4. En esta se detalla el puntaje aplicado a cada indicador para cada subcategoría patrimonial. Asimismo, se señalan los puntajes de los índices parciales y el índice final.
Figura 4. Índices parciales e índice final. Olavarría, 2020
|
Índices por variables |
Patrimonio arquitectónico |
Patrimonio inmaterial |
Patrimonio mueble |
Patrimonio arqueológico y paleontológico |
Parques y plazas |
Índice final |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ISSC para cada subcategoría patrimonial |
0,44 |
0,55 |
0,51 |
0,38 |
0,34 |
0,44 |
|
II (Institucional) |
0,24 |
0,44 |
0,61 |
0,24 |
0,22 |
0,35 |
|
1.1. Calidad de la normativa |
2,5 |
2 |
2 |
2,5 |
2 |
|
|
1.2. Aplicación de la normativa |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
|
|
1.3. Prioridades de gobierno |
1 |
0,5 |
1,5 |
0 |
1 |
|
|
1.4. Organización de la estructura municipal |
0,5 |
3 |
3 |
1 |
1 |
|
|
1.5. Mecanismos de participación |
1 |
2 |
1,5 |
0 |
1 |
|
|
1.6. Asignación presupuestaria |
0 |
1,5 |
2 |
0 |
0 |
|
|
1.7. Conocimiento experto gubernamental |
0,5 |
1 |
2 |
1 |
0 |
|
|
1.8. Planes, programas y proyecto |
0 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
|
1.9. Seguimiento de la política cultural |
0 |
0 |
0,5 |
0 |
0 |
|
|
IRI (Reconocimiento e Información) |
0,46 |
0,60 |
0,54 |
0,54 |
0,33 |
0,49 |
|
2.1. Representatividad del patrimonio |
1 |
3 |
0,5 |
3 |
0 |
|
|
2.2. Disponibilidad de conocimiento |
1 |
1,5 |
2 |
2 |
0,5 |
|
|
2.3. Sociabilización y acceso a la información sobre patrimonio |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
|
|
2.4. Acompañamiento de los medios de comunicación |
1,5 |
2,5 |
2 |
1,5 |
0,5 |
|
|
2.5. Conocimiento de la comunidad |
2 |
1,5 |
2 |
0,5 |
2,5 |
|
|
2.6. Interés por la preservación |
2 |
1 |
1 |
1,5 |
1,5 |
|
|
2.7. Registros e inventarios |
1,5 |
1 |
2,5 |
2 |
0 |
|
|
2.8. Conservación |
1 |
2 |
1,5 |
1 |
||
|
IAP (Apropiación y Participación) |
0,67 |
0,54 |
0,21 |
0,29 |
0,29 |
0,40 |
|
3.1. Movilización de expertos |
2,5 |
1 |
0 |
2 |
0 |
|
|
3.2. Movilización de la sociedad civil |
1 |
0,5 |
0 |
0 |
0,5 |
|
|
3.3. Colectivos para la protección del patrimonio cultural |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. Participación en eventos culturales |
1,5 |
2 |
2,5 |
1,5 |
3 |
|
|
IDC (Diversidad Cultural) |
0,39 |
0,61 |
0,67 |
0,44 |
0,50 |
0,52 |
|
4.1. Investigación integral e inclusiva |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
|
|
4.2. Salvaguardia integral e inclusiva |
1 |
2 |
2,5 |
0,5 |
2 |
|
|
4.3. Representatividad del patrimonio cultural |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
Fuente: elaboración propia, 2021.
El ISSC del patrimonio urbano de Olavarría es de 0,44 puntos, lo que determinaría un valor medio-bajo. Esto indicaría que la salvaguardia de gran parte de sus elementos patrimoniales es insustentable a largo plazo. Para cada una de las subcategorías patrimoniales analizadas el ISSC presenta variaciones. El patrimonio inmaterial (0,55 puntos) y el patrimonio mueble (0,51 puntos) presentan los mejores resultados, ubicándose por encima de la media. En cambio, el patrimonio arquitectónico (0,44 puntos), el patrimonio arqueológico y paleontológico (0,38 puntos) y los parques y plazas (0,34 puntos) se encuentran por debajo.
Los índices parciales para cada uno de los cuatro grupos de componentes muestran que el Índice de Institucionalización (II) es el que tiene el puntaje más bajo con 0,35 puntos, seguido del Índice de Apropiación y Participación (IAP) con 0,40 puntos. Sobre ellos se ubica el Índice Reconocimiento e Información (IRI) con 0,49 puntos. El Índice de Diversidad Cultural (IDC) cuenta con 0,52 puntos y representa el índice parcial con la mejor evaluación.
Aunque la extensión del presente trabajo no permite un detalle pormenorizado de la evaluación de cada uno de los indicadores aplicado a cada subcategoría patrimonial, a continuación, se presenta un análisis crítico de los resultados de cada índice parcial.
Índice de Institucionalización (II)
En relación con este índice se observan situaciones diferenciales entre las distintas subcategorías y se obtiene la mejor puntuación del patrimonio mueble con 0,61 puntos, seguido por el patrimonio inmaterial con 0,44 puntos. En peor situación se encuentran el patrimonio arqueológico y paleontológico (0,24), el patrimonio arquitectónico (0,24) y los parques y plazas (0,22).
En lo que respecta a los indicadores que conforman este índice parcial, se puede observar la existencia de una normativa de protección patrimonial que comprende medidas orientadas principalmente al patrimonio arquitectónico, pero no es tan específica ni detalla acciones concretas para el resto de las subcategorías patrimoniales (véase la Ordenanza N.º 3.934 de 2016, Municipalidad de Olavarría 2016). No obstante, en relación con el patrimonio arquitectónico, la normativa previamente mencionada representó un avance respecto a su antecesora, la Ordenanza N.º 2.316 de 1998, ampliada por la Ordenanza N.º 2.973 de 2006 (Municipalidad de Olavarría 2006), que reducía la conservación a una cuestión meramente paisajística, limitando la protección a un territorio específico4 y a las fachadas de los inmuebles. Sin embargo, este corpus legal no ha sido reglamentado y tampoco se controla su cumplimiento. En relación con el patrimonio inmaterial, se identifica en el marco normativo la Ordenanza N.º 3.822 de 2015 (Municipalidad de Olavarría 2015), que presenta beneficios impositivos para las instituciones culturales de la ciudad, no obstante, si bien esta se podría interpretar como generadora de beneficios para las instituciones, los amplios requisitos que exige —como contar con la personería jurídica— la hacen de difícil implementación en organizaciones del tercer sector, en general autogestivas y con escasos recursos económicos. Al respecto, si bien en el relevamiento se detectaron situaciones en las que se ha dado continuidad a algunas de las políticas culturales gestadas en gobiernos anteriores, se observa una falta de inversión y, en especial, el escaso mantenimiento de las obras relativas al patrimonio urbano heredadas. En lo referente al presupuesto municipal, la media de la participación del gasto en el área cultural sobre el total durante el trienio 2019-2021 es un 39 % menor al valor máximo alcanzado durante la gestión desarrollada en 2007-2015, conforme a lo manifestado por dos de sus exresponsables en las entrevistas (Cantar 2021). Asimismo, la composición de la asignación presupuestaria muestra la creciente proporción de los salarios y, por contraposición, una decreciente inversión en infraestructura cultural (p. ej. en los museos municipales).
La estructura municipal explica las diferencias entre los índices obtenidos para los distintos tipos de patrimonio. Existen grupos de trabajo relativamente consolidados para el patrimonio inmaterial y el patrimonio mueble, pero esto no sucede con las otras categorías patrimoniales, aun cuando se cuenta con personal de planta con conocimientos en el tema (como es el caso del patrimonio arqueológico).
La participación, por su parte, no está prevista en la normativa local y tampoco se observa una política municipal que la promueva, salvo en casos aislados y sólo ante la presencia de conflictos. Como excepción a esta modalidad se destaca la gestión del MHE, ya que su conducción suele tener un vínculo fluido con la comunidad amante del automovilismo de la ciudad y el partido.
En relación con la existencia de planes, programas y proyectos de gestión del patrimonio cultural se puede observar que estos se limitan, en general, al mantenimiento de lo existente; se advierten escasas propuestas nuevas y discontinuidad de otras establecidas, lo que denota una gestión patrimonial inactiva. No obstante, dentro de este panorama, el patrimonio inmaterial y el patrimonio mueble disponen de una planificación, que se traduce en objetivos específicos que incluyen las fiestas y eventos a realizar y la planificación de las muestras museísticas, de la que carecen las subcategorías patrimoniales restantes.
La misma tendencia se observa respecto al conocimiento experto gubernamental: para la gestión del patrimonio inmaterial y el patrimonio mueble se dispone de una planta de empleados consolidada y, en algunos casos, con varios años de experiencia, lo que pone de relieve el impacto positivo de una administración a cargo de funcionarios calificados. Ello no sucede con la gestión de las categorías que quedan debido a que el personal idóneo es escaso o está abocado a tareas administrativas. La débil previsión y proyección de la política cultural se refleja en la ausencia de datos y de estrategias para su seguimiento.
Índice de Reconocimiento e Información (IRI)
Acerca de este índice parcial se puede observar que tres de sus subcategorías se encuentran por encima de la media, en tanto las dos restantes se ubican por debajo. Las que superan el promedio son la subcategoría patrimonio inmaterial (con un puntaje de 0,60), seguido por patrimonio mueble y patrimonio arqueológico y paleontológico (ambas con un puntaje de 0,54). Por debajo de la media se ubican las subcategorías patrimonio arquitectónico (0,46) y los parques y plazas (0,33).
Tal como sucede con el II, la gestión adecuada también adquiere un peso considerable en los resultados del IRI, a lo que se suma el aporte que se realiza desde la investigación para la generación de información sobre los bienes culturales. En lo referido a la representatividad del patrimonio, es decir a la información producida, los resultados de la evaluación permiten distinguir entre las subcategorías que son estudiadas en instituciones académicas con investigadores de tiempo completo y reciben financiamiento (como es el caso del patrimonio arqueológico y paleontológico, y del patrimonio inmaterial), de aquellas que son estudiadas por profesionales o aficionados que lo realizan de manera informal o independiente. La presencia de los investigadores en el área de estudio incide en la disponibilidad de información generada sobre los bienes, insumo fundamental para el proceso de patrimonialización y el desarrollo sustentable. Ejemplo de esta tendencia lo constituyen el patrimonio mueble que integra el acervo de algunos museos. En efecto, pese a no existir nuevas propuestas museísticas, estos museos se han beneficiado por el aumento de sus colecciones producido varias décadas atrás, gracias al trabajo de expertos que eran parte de su equipo (p. ej. la formación específica en museología de la encargada del área de cultura).
Asimismo, para que un proceso de patrimonialización sea sustentable es necesario que la información producida sea difundida y comunicada. En este sentido, en el área de estudio existen barreras para acceder a la información que se produce y a los bienes que conforman el patrimonio mueble, el patrimonio arqueológico y paleontológico y el patrimonio arquitectónico. En relación con el patrimonio mueble en sentido amplio (incluyendo las colecciones arqueológicas y paleontológicas), gran parte de las colecciones de los museos de la ciudad tienen sus bienes bajo guardia y se exponen esporádicamente o nunca. Esto es aún más significativo cuando los repositorios no reúnen las condiciones mínimas de conservación y de inventario, como es el caso de la colección del MEDA (Chaparro, García y Guichón 2020). Lo contrario sucede con el patrimonio inmaterial y los parques y las plazas que se caracterizan por ser muy accesibles, altamente populares y vinculadas al disfrute del espacio público que es una práctica extendida en las ciudades intermedias.
En lo que refiere a la difusión, el acompañamiento de los medios se genera principalmente por su carácter de evento social y, en menor medida, por la generación de conocimiento. También se observa la dificultad que enfrenta la comunidad científica para comunicar y difundir sus investigaciones y para que esta información genere el interés y la valoración del patrimonio cultural local. Al respecto, en una entrevista a una especialista local en comunicación pública de la ciencia manifestó que “hay una interacción que no estaría funcionando, y eso que nosotros estudiamos a las comunidades y queremos tener empatía para entenderlas [...] No obstante, todavía no llegamos a ese nivel de complejidad” (entrevista 5 de octubre de 2020, Cantar 2021). Este es un tema particularmente crítico para el patrimonio arqueológico por las dificultades que genera su comprensión para el ciudadano común, considerando su mayor profundidad temporal y que no son fácilmente identificables, ya que se recuperan solo los restos materiales de sociedades del pasado que se encuentran enterradas y requieren de conocimiento experto para su identificación e interpretación. Por ello, aunque hay abundante información que desde la universidad local llega a los medios sobre el patrimonio arqueológico, como se pudo relevar en el cuestionario realizado, esta no impacta en el conocimiento ciudadano. Además, se han señalado las dificultades para atraer la atención periodística. La misma especialista señaló que:
para que una información de estas características, de cualquier tipo de patrimonio, surja en los medios tienen que tener algún criterio de noticiabilidad desde la comunicación. Si no es noticiable, no va a formar parte de ese corpus de noticias seguramente. (Entrevista 5 de octubre de 2020, Cantar 2021)
En contraste, a pesar de la poca información disponible, existe un gran reconocimiento y valoración del patrimonio arquitectónico, principalmente el monumental, aun cuando se desconozca su trascendencia histórica y estética y no se pueda acceder a la mayoría de los bienes. Esta subcategoría patrimonial es la que mayor interés despierta en la comunidad en cuanto a la búsqueda de información; por otra parte, como resultado parcial de la educación patrimonial que se tiene como sociedad, el imaginario en torno al patrimonio de gran parte de las personas consultadas sigue girando en torno a los bienes inmuebles. Las fiestas populares son apreciadas por su valor social como espacio de encuentro y ocio pero, en menor medida, por su valor cultural. En lo que respecta al patrimonio mueble, si bien hay grandes limitaciones para su acceso, la comunidad conoce su existencia y valor patrimonial, y está interesada en contar con más información, principalmente de las obras ubicadas en el MDA. El patrimonio arqueológico y paleontológico ubicado en la ciudad es el menos conocido por las personas consultadas en el cuestionario, a pesar de la información científica que se dispone sobre él; esto demanda que dicho patrimonio sea expuesto y divulgado de manera sistemática y sostenida. Finalmente, en lo relacionado con los parques y plazas, se detecta una gran significación para la comunidad que le asigna una diversidad de valores —sociales, históricos, estéticos, ambientales, etc.— en especial a los parques públicos ubicados en el área céntrica de la ciudad.
Índice de Apropiación y Participación (IAP)
En los resultados para este índice se distinguen dos grupos: por un lado, el patrimonio arquitectónico y el patrimonio inmaterial con puntajes superiores (0,67 y 0,54 respectivamente); por el otro, el patrimonio arqueológico y paleontológico, el de parques y plazas, y el mueble, que exhiben puntajes significativamente inferiores (0,29 para los dos primeros y 0,21 para el último).
En el apartado precedente se señaló el reconocimiento de la comunidad al patrimonio arquitectónico, aun cuando se dispone de escasa información y su acceso es dificultoso. Por ello, como se ha relevado en situaciones previas, esta subcategoría es la que mayor movilización genera, no solo por parte de la comunidad y de las organizaciones civiles sino también de los expertos (Cantar y Mariano 2023). En relación con el patrimonio arqueológico y paleontológico, a pesar de la existencia de un colectivo de profesionales que abogan por su protección, tiene un escaso reconocimiento por parte de la comunidad y, en consecuencia, una limitada apropiación de él para su salvaguardia. En contraposición, para el patrimonio inmaterial existen múltiples colectivos que, en el mismo proceso de patrimonialización, luchan por mejorar las condiciones de resguardo de sus manifestaciones. Se han observado reiterados y, muchas veces, exitosos intentos de involucrar a las comunidades de cercanía en los procesos de defensa de su patrimonio, cuestión que, como se viene resaltando, es fundamental para la sustentabilidad a largo plazo.
La apropiación del patrimonio cultural por parte de la comunidad no se refleja en su participación en diversas actividades. Es particularmente llamativo que un alto porcentaje de los consultados para este estudio afirmara que nunca (18 %) o raramente (28 %) haya participado en actividades vinculadas con el patrimonio arquitectónico, pese a la alta valoración que le asignan. Esto permitiría afirmar que el proceso de reconocimiento y apropiación comunitaria se ha generado en torno al sentido del lugar y a la idea de proteger el paisaje histórico de la ciudad, más que en los valores históricos y estéticos que se le atribuyen —desde la mirada experta— a ciertos bienes en especial y que son los que contribuyeron a su patrimonialización formal. También es muy alto el porcentaje de los consultados que nunca (23 %) o raramente (17 %) participaron en actividades vinculadas al patrimonio arqueológico y paleontológico, a pesar de la variada oferta de actividades convocantes. Lo mismo sucede con la escasa participación de la comunidad en actividades vinculadas con el patrimonio inmaterial (el 6 % nunca ha participado y el 36 % lo ha hecho raramente), en especial, si se la compara con las relacionadas con parques y plazas (el 4 % ha participado raramente y solo el 0,5 % nunca ha participado), incluso cuando ambas son, generalmente, de fácil acceso y suelen gozar de popularidad. En este caso, si se considera que la comunidad demanda una mayor participación, cabría revisar el tipo de actividades que se ofertan, sobre todo, porque gran parte de los esfuerzos de la administración municipal están orientados a la gestión del patrimonio inmaterial. En lo referido a parques y plazas, su abundancia en la estructura urbana deriva en un uso y contacto frecuente, lo que conforma la particular idiosincrasia de la ciudad. Es decir, los parques no solo se constituyen en los paisajes de referencia de los olavarrienses, sino que su uso frecuente para múltiples actividades y el papel que ocupan en la vida social podría asociarse con el fuerte apego de la comunidad hacia ellos.
Índice de Diversidad Cultural (IDC)
El patrimonio mueble y el inmaterial obtienen una buena valoración en el IDC, pues alcanzan algunos de los puntajes más altos (0,67 y 0,61 respectivamente). Por el contrario, el patrimonio arquitectónico es el que se encuentra en una posición más crítica, que alcanza un puntaje de 0,39.
Cuando se analiza la diversidad cultural que reflejan las investigaciones realizadas en el campo del patrimonio arquitectónico, se observa que es escasa y situada, o restringida espacialmente, ya que los estudios hacen casi siempre referencia al patrimonio ubicado en el centro de la ciudad (Arabito 2009). Por otra parte, se identifican grandes áreas de vacancia de conocimiento, por ejemplo, en relación con el patrimonio modesto pese a que existe un número importante de inmuebles que pertenece a esa categoría. En este sentido, es interesante recordar la reflexión de Jokilehto cuando sostiene que: “el hecho de que un sitio patrimonial parezca haber recibido menos atención que otro no significa necesariamente que sea menos valioso, es solo una indicación de que es necesario aprender más sobre él” (2016, 30).
Por otro lado, el patrimonio que es efectivamente gestionado por la administración municipal se encuentra representado en la agenda cultural oficial, en contraste con la escasa promoción que reciben las manifestaciones culturales que se generan en espacios alternativos. Acorde a lo expuesto, se puede sostener que existe una construcción diferenciada de significados patrimoniales en torno al paisaje, según el territorio. Predomina la concepción de un patrimonio oficial, institucionalizado, que se vincula a una noción tradicional particularmente centrada en edificios y obras de arte. Los lugares en los que se desarrolla el patrimonio inmaterial relacionado con las artes representativas (plazas teatrales) se ubican en el microcentro de la ciudad, mientras que la cultura popular es representada en el área restante. Del mismo modo, el patrimonio arquitectónico protegido se localiza en el microcentro, al igual que los museos que guardan el patrimonio mueble y son de acceso público. En tanto, el mejor mantenimiento y las mayores inversiones se destinan a las plazas y parques que se encuentran en el eje del arroyo Tapalqué y en el área central, dejando de lado pequeñas plazas barriales y otros parques que se encuentran más alejados de estos sectores. Se puede afirmar, entonces, que existe una construcción de un patrimonio formal y tradicional que se ubica en el centro de la ciudad, en paralelo a un patrimonio informal y popular que se establece en las periferias, lo que da como resultado la construcción de territorios diferenciados a los que se les atribuyen distintos valores, sentidos y significados, y que potencian la fragmentación socioterritorial.
La diversidad cultural expresada por los individuos que respondieron el cuestionario se encuentra referenciada al lugar de procedencia propio o de sus antepasados. Las identidades de inmigrantes más mencionadas son la boliviana y la de los alemanes del Volga, estos últimos concentrados principalmente en colonias ubicadas en la cercanía de Olavarría, fuera del ejido. Estas comunidades tienen más visibilidad desde el punto de vista patrimonial porque con mayor frecuencia organizan o participan en actividades en las que se ponen de manifiesto sus expresiones culturales. En el caso de los alemanes del Volga, realizan las fiestas patronales y algunas otras, como la Kreppelfest, en sus colonias. La comunidad boliviana participa en los Corsos Oficiales de Carnaval, en los cuales se presentan grupos de danzas tradicionales (caporales, tinkus, etc.) con sus trajes específicos, pero también organiza anualmente la Fiesta de la Virgen de Copacabana, que tiene lugar en las calles de su barrio denominado Villa Mailín. En este sentido, las fiestas populares deben entenderse no solo como eventos localizados de la vida social, sino como una instancia más de expresión de la relación de la comunidad con su territorio, instancia en la que la identidad socioespacial se reconstruye, se consolida y se manifiesta hacia las comunidades vecinas.
La construcción de la identidad cultural puede estar influenciada, en parte, por las políticas culturales llevadas a cabo a nivel local (véase Cantar 2021). Así, las ideas en torno al patrimonio cultural que imprime la gestión pública en el territorio muchas veces terminan siendo aceptadas sin cuestionamientos por la comunidad. A pesar de que gran parte de la población olavarriense consultada afirma haber nacido en la ciudad (más del 68 %), siguen surgiendo nuevas propuestas culturales oficiales en torno a las distintas nacionalidades que conformaron la comunidad de Olavarría, como la Feria Sabores del Mundo o la propuesta de retomar la celebración de la Fiesta del Inmigrante, en un ejercicio que sostiene las tradiciones y costumbres de los flujos de migrantes transoceánicos (p. ej. alemanes del Volga) y migrantes regionales (bolivianos, entre otros), mostrando formas de apropiación del espacio en tiempos cortos pero concretos y que hacen a la construcción social del territorio local. Se encuentran también presentes en el territorio elementos patrimoniales que acreditan el vínculo de la identidad cultural con el lugar de procedencia como, por ejemplo, la construcción y el mantenimiento de las sociedades de socorros mutuos de las diferentes colectividades (Club Español, Sociedad Portuguesa, Círculo Italiano, Sociedad Libanesa, etc.). Si bien estas prácticas corresponden temporalmente a fines del siglo XIX y hasta la mitad del XX, como respuesta a las necesidades de asistencia social de los inmigrantes europeos, esta lógica se reeditó en Olavarría con la llegada de inmigrantes bolivianos desde la década de 1950 (Mariano 2013) quienes, al construir la sede de la Asociación de Residentes Bolivianos de Olavarría (ARBO), denotan la necesidad de transmitir y demarcar la identidad en el territorio. También, en las últimas décadas, a partir de la recuperación de la democracia y como consecuencia de las políticas de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas que se dieron a nivel nacional se ha iniciado un proceso de revitalización de la identidad de los descendientes de pueblos originarios. Las agrupaciones existentes han adquirido mayor visibilidad a nivel local. La celebración de la Pachamama fue incorporada a la agenda cultural oficial y, fuera del ámbito municipal, estas agrupaciones han contado con el apoyo sostenido de la Facultad de Ciencias Sociales. No obstante, sólo el 3,9 % de los consultados relacionó a los pueblos originarios con una expresión de la identidad cultural de la ciudad.
Conclusiones
Las aceleradas transformaciones en los centros urbanos, específicamente en Latinoamérica, amenazan la conservación y salvaguardia del patrimonio urbano. La destrucción de este patrimonio no implica sólo la pérdida irreparable de bienes y manifestaciones culturales, sino que también influye en los procesos de desarticulación del sentido de lugar y de desarraigo de la identidad cultural. En este contexto, la incorporación de los objetivos de la sustentabilidad para el estudio y la gestión del patrimonio urbano es considerada una alternativa para colaborar en su resolución.
Como se ha señalado, esta realidad no escapa a Olavarría, una ciudad intermedia argentina. Por eso, en este trabajo se tuvo como objetivo evaluar la sustentabilidad sociocultural de su patrimonio urbano, a partir de un conjunto de indicadores de sustentabilidad.
El estudio llevado a cabo permitió articular investigaciones previas sobre el patrimonio urbano de la ciudad y realizar un diagnóstico de la situación que identificó debilidades y potencialidades. Asimismo, integró las miradas de los diversos actores que intervienen en los procesos de patrimonialización. Los resultados dejan en evidencian que la sustentabilidad sociocultural del patrimonio urbano de Olavarría es media-baja. Al respecto se ha relevado la persistencia de múltiples desafíos que deben ser tratados por la gestión, así como los especialistas y la propia comunidad para mejorar la sustentabilidad del patrimonio urbano de la ciudad. Se advierte que la gestión patrimonial reproduce un modelo restringido y elitista del patrimonio, que conlleva a la desvalorización de un gran número de recursos culturales de la ciudad. El modelo de gestión autocrático vigente excluye la posibilidad de participación ciudadana y el surgimiento de otras voces y miradas que contribuyan a dotar de diversidad al repertorio patrimonial.
Aquellos bienes que sí son activados y gestionados desde el poder local cuentan con mejores indicadores de sustentabilidad, no obstante, se observa que se les otorga una multiplicidad limitada de significados. Paralelamente, se ha identificado la existencia de una masa crítica de especialistas en distintas disciplinas que podrían aportar al campo del patrimonio, algunos de los cuales cuentan con una amplia trayectoria en la materia, a pesar de lo cual, desde los ámbitos de gestión, no han sido adecuadamente tenidos en cuenta. A ello se suman organizaciones formales e informales, grupos e individuos interesados en el patrimonio cuya intervención podría generar aportes valiosos para su salvaguardia.
En este trabajo se presentó brevemente una metodología basada en índices compuestos, diseñada y testeada en el área de estudio. Esta permite medir los avances y retrocesos del patrimonio en pos de su sustentabilidad en el mediano plazo. La metodología, además de integrar aportes provenientes de diversas disciplinas, incorpora la perspectiva de los principales actores implicados en la patrimonialización y gestión del patrimonio. Su estructura flexible posibilita aplicar el índice final, como los índices parciales de manera independiente, a otras ciudades intermedias de la región, así como a bienes y manifestaciones culturales particulares o a subcategorías patrimoniales.
Este estudio, así como la propuesta metodológica presentada, se inscribe en los esfuerzos regionales por adaptar el enfoque de la sustentabilidad a los estudios del patrimonio en América Latina. Asimismo, se buscó desarrollar herramientas que permitan medir, evaluar y mejorar la gestión patrimonial incluyendo variables objetivas y percepciones comunitarias, un campo aún incipiente en la región. En esta búsqueda metodológica el enfoque estuvo en la construcción y uso de herramientas cualitativas, las cuales, se considera, permiten relevar de mejor manera los aspectos subjetivos de las valoraciones patrimoniales. No obstante, resta avanzar en la aplicación comparada de esta metodología en otras ciudades intermedias de la región que puedan presentar características diferentes a la estudiada en esta investigación, así como en el desarrollo de estrategias que permitan traducir los aspectos relevados en aportes concretos para la gestión pública, la indagación académica y la acción comunitaria, con el objetivo de incidir favorablemente en la sustentabilidad del patrimonio urbano.
Referencias
- Álvarez Gutiérrez, Ivonne. 2018. “La conservación del patrimonio natural para el área metropolitana de Guadalajara: el caso de los parques”. En Sostenibilidad: ¿un extraño a la modernidad?, coordinado por Estrellita García Fernández y Agustín García Vaca, 72-86. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
- Arabito, Mario. 2009. “100 obras del patrimonio arquitectónico olavarriense 1890-1970. Criterios para la elaboración de un inventario del patrimonio arquitectónico”. En Patrimonio, ciencia y comunidad. Su abordaje en los Partidos de Azul, Tandil y Olavarría, editado por María Luz Endere y José Luis Prado, 67-73. Olavarría: Unicen.
- Cantar, Nahir Meline. 2021. “Sustentabilidad sociocultural del patrimonio urbano de la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires, desde la década de 1980 hasta la actualidad”. Tesis doctoral, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata, La Plata.
- Cantar, Nahir Meline y Mercedes Mariano. 2023. “La movilización social por la salvaguarda del patrimonio cultural. Un análisis de casos en una ciudad intermedia de la provincia de Buenos Aires, Argentina”. Desde el Sur 15 (4): e0050. http://dx.doi.org/10.21142/des-1504-2023-0050
- Axelsson, Robert, Per Angelstam, Erik Degerman, Sara Teitelbaum, Kjell Andersson, Marine Elbakidze y Marcus K. Drotz. 2013. “Social and Cultural Sustainability: Criteria, Indicators, Verifier Variables for Measurement and Maps for Visualization to Support Planning”. Ambio 42: 215-228. https://doi.org/10.1007/s13280-012-0376-0
- Bell, Simon y Stephen Morse. 2018. “Sustainability Indicators Past and Present: What Next?” Sustainability 10 (5):1688. https://doi.org/10.3390/su10051688
- Boggi, Silvia. 2005. “‘Es la ciudad que ronca’, Olavarría: de fabril a ‘tuerca’”. En Imaginarios sociales de la ciudad media: emblemas, fragmentaciones y otredades urbanas, estudios de antropología urbana, compilado por Ariel Gravano, 51-68. Tandil: Unicen, REUN.
- Buzai, Gustavo. 2003. Mapas sociales urbanos. Buenos Aires: Lugar Editorial.
- Chaparro, María Gabriela, Pamela García Laborde y Rocío Guichón Fernández. 2020. “Gestión de ‘materiales culturales delicados’: los restos óseos humanos del Museo Etnográfico Municipal Dámaso Arce, Olavarría, Argentina”. Intervención 11 (21): 151-168. https://doi.org/10.30763/intervencion.226.v1n21.05.2020
- Conforti, María Eugenia, Mercedes Mariano y María Luz Endere. 2009. “El cincelado del orfebre: patrimonio cultural inmaterial de Olavarría. El caso de la Escuela Municipal de Orfebrería y Artesanías Tradicionales”. En Patrimonio, ciencia y comunidad. Su abordaje en los Partidos de Azul, Tandil y Olavarría, editado por María Luz Endere y José Luis Prado, 357-370. Olavarría: Unicen.
- Di Méo, Guy. 2014. “Processos de patrimonialização e construção de territórios”. Geosaberes: Revista de Estudos Geoeducacionais 5 (1): 3-23. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5548029
- Di Nucci, Josefina y Santiago Linares. 2016. “Urbanización y red urbana argentina. Un análisis del período 1991-2010”. Journal de Ciencias Sociales 4 (7): 4-17. https://doi.org/10.18682/jcs.v0i7.542
- Endere, María Luz, Nahir Meline Cantar y María Laura Zulaica. 2024. “Heritage and Sustainability”. En Encyclopedia of Archaeology, editado por Peter Biehl y María Luz Endere, vol. 1, 589-596. Nueva York: Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-90799-6.00040-9
- Feil, Alexandre André y Dusan Schreiber. 2022. “Revisão de literatura sobre níveis, dimensões e indicadores de sustentabilidade”. El Periplo Sustentable 42: 110-137. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9543210
- Gallopín, Gilberto. 2006. Los indicadores de desarrollo sostenible: aspectos conceptuales y metodológicos. Santiago de Chile: Fodepal.
- García, Daniela y Guillermo Priotto. 2008. La sustentabilidad como discurso ideológico. Buenos Aires: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
- García Canclini, Néstor. 1987. “Políticas culturales y crisis de desarrollo: un balance latinoamericano”. En Políticas culturales en América Latina, editado por Néstor García Canclini, 13-62. Ciudad de México: Editorial Grijalbo.
- Gómez Rojas, Gabriela y Marcela Grinzpun. 2019. “El uso de los índices y las tipologías en la construcción de indicadores complejos”. En Metodología de la investigación, ¿para qué?: la producción de datos y los diseños, editado por Néstor Cohen y Gabriela Gómez Rojas, 139-180. Buenos Aires: Editorial Teseo.
- Gudynas, Eduardo. 2004. Ecología, economía y ética del desarrollo sustentable. Montevideo: Coscoroba Ediciones.
- Guzmán, Paloma, Ana Pereira Roders y Bernard Colenbrander. 2017. “Measuring Links Between Cultural Heritage Management and Sustainable Urban Development: An Overview of Global Monitoring Tools”. Cities 60 (parte A): 192-201. https://doi.org/10.1016/j.cities.2016.09.005
- Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 2022. Censo 2022. https://censo.gob.ar/wp-content/uploads/2024/07/c2022_bsas_gobierno_local_c1.xlsx
- Jokilehto, Jukka. 2016. “Valores patrimoniales y valoración”. Conversaciones con 2: 20-32. https://www.revistas.inah.gob.mx/index.php/conversaciones/article/view/10885
- Labadi, Sophia, Francesca Giliberto, Ilaria Rosetti, Linda Shethabi y Ege Yildirim, coords. 2021. Heritage and the Sustainable Development Goals: Policy Guidelines for Heritage and Development Actors. París: Icomos.
- Mariano, Carolina. 2012. “Desarrollo y aplicación de herramientas teórico-metodológicas para la gestión sustentable del patrimonio arqueológico en el Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina”. Tesis doctoral, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Olavarría. https://ridaa.unicen.edu.ar:8443/server/api/core/bitstreams/1a835c7a-2f47-4e3a-adb8-297a310f3056/content
- Mariano, Mercedes. 2013. “De representaciones, prácticas y fiestas bolivianas en las ciudades de Azul, Olavarría y Tandil, provincia de Buenos Aires: un análisis desde la perspectiva del patrimonio cultural inmaterial”. Tesis doctoral, Universidad Nacional de Buenos Aires, Buenos Aires.
- Mori, Koichiro y Mori Christodoulou. 2012. “Review of Sustainability Indices and Indicators: Towards a New City Sustainability Index (CSI)”. Environmental Impact Assessment Review 32 (1): 94-106. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2011.06.001
- Municipalidad de Olavarría. 2016. Ordenanza N.º 3.934, Sobre el marco legal referente a la determinación, preservación, restauración, promoción, acrecentamiento y transmisión del Patrimonio Histórico Cultural del Municipio de Olavarría, 14 de abril de 2016.
- Municipalidad de Olavarría. 2015. Ordenanza N.º 3.822. Sobre la creación del Registro de Espacios Culturales no Estatales en el Partido de Olavarría, 27 de agosto de 2015.
- Municipalidad de Olavarría. 2006. Ordenanza N.º 2.973. Sobre la ampliación de la delimitación del área de interés arquitectónico patrimonial céntrico de la Ciudad de Olavarría, 13 de julio de 2006.
- Municipalidad de Olavarría. 1998. Ordenanza N.º 2.316. Sobre la determinación de un área de interés arquitectónico patrimonial céntrica de la ciudad de Olavarría, 13 de noviembre de 1998.
- Nocca, Francesca. 2017. “The Role of Cultural Heritage in Sustainable Development: Multidimensional Indicators as Decision-Making Tools”. Sustainability 9: 1882, 1-28. https://doi.org/10.3390/su9101882
- Querol, María Ángeles. 2020. Manual de gestión del patrimonio cultural. Madrid: Akal.
- Rodwell, Dennis. 2022. “Sustainable Urban Heritage vs Heritage Orthodoxy”. En 50 Years World Heritage Convention: Shared Responsibility – Conflict & Reconciliation, editado por Marie-Theres Albert, Roland Bernecker, Claire Cave, Anca Claudia Prodan y Matthias Ripp, 125-138. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-05660-4_10
- Saltalamacchia, Homero. 2005. Del proyecto al análisis: aportes a una investigación cualitativa socialmente útil. Tomo Tercero. Buenos Aires: El Artesano.
- Schuschny, Andrés Ricardo y Humberto Soto de la Rosa. 2009. Guía metodológica. Diseño de indicadores compuestos de desarrollo sostenible. Santiago de Chile: Cepal, ONU.
- Scribano, Adrián. 2008. El proceso de investigación social cualitativo. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Soretz, Susanne, Mehrab Nodehi y Vahid Mohamad Taghvaee. 2023. “Sustainability and Sustainable Development Concepts: Defining the Perspectives and Pillars”. Reference Module in Social Sciences. Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-44-313776-1.00030-1
- Sowińska-Świerkosz, Barbara. 2017. “Review of Cultural Heritage Indicators Related to Landscape: Types, Categorisation Schemes and Their Usefulness in Quality Assessment”. Ecological Indicators 81: 526-542. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.06.029
- Tran, Liem. 2016. “An Interactive Method to Select a Set of Sustainable Urban Development Indicators”. Ecological Indicators 61 (parte 2): 418-427. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.09.043
- Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). 2022. Conferencia Mundial de la Unesco sobre las Políticas Culturales y el Desarrollo Sostenible (Mondiacult 2022). Ciudad de México: Unesco. https://medios.centroculturadigital.mx/ccd/contenidos/Memoria_MONDIACULT_2022_FINAL-1720026945209.pdf
- Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). 2005. Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. París: Unesco. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246264_spa.locale=en
1 La incorporación de los parques y plazas como elementos patrimoniales responde a los debates internacionales que comienzan a considerarlos patrimonio natural urbano, en tanto cumplen una función biológica pero también social, por tratarse de un espacio público usado por diversos grupos sociales y que varía en su uso según la estación del año en que se estudie o el momento de la semana en que se analice (Álvarez 2018).
2 Las entrevistas fueron individuales a informantes clave que se seleccionaron por un muestreo intencional a partir de los registros de los cargos públicos que ocuparon durante el periodo de estudio o por haber enfocado sus investigaciones en algunas de las problemáticas planteadas en este trabajo. Estas tuvieron lugar desde febrero de 2020 hasta diciembre de 2020 y se contó con su consentimiento informado.
3 El cuestionario fue aplicado a una muestra no probabilística a habitantes de Olavarría mayores de 18 años, a quienes previamente se les pidió su consentimiento previo, libre e informado. Se recurrió a un sistema automatizado de recogida de información mediante una plataforma virtual y se utilizó una estrategia de muestreo mixto (primero muestreo subjetivo por decisión razonada y luego muestreo en cadena). El formato del cuestionario fue autoadministrado, con 32 preguntas cerradas, abiertas con opciones, abiertas en versiones cerradas y de orden según el grado de importancia. El cuestionario se distribuyó durante octubre de 2020.
4 El sector se encuentra delimitado por las calles Cerrito, Necochea, 25 de Mayo y Coronel Suárez. Incluye 45 manzanas (aproximadamente 45 hectáreas), y se desarrolla desde parte del centro de la ciudad hasta la margen siguiente del arroyo Tapalqué. Dentro de este sector se encuentra la plaza central y los principales edificios administrativos de la ciudad.
* En este trabajo se exponen parcialmente resultados de mi tesis doctoral titulada “Sustentabilidad sociocultural del patrimonio urbano de la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires, desde la década de 1980 hasta la actualidad”, presentada en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). La investigación fue financiada por una Beca Doctoral por Temas Estratégicos y una Beca Posdoctoral Temas Estratégicos otorgada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Es menester señalar que este trabajo cumplió con las normas éticas y de resguardo de la información personal. Todos los datos presentados son de libre circulación o cuentan con consentimiento libre e informado de los entrevistados.
Doctora en Geografía de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina. Actualmente es becaria posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), con lugar de trabajo en el Instituto de Hábitat y del Ambiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, e investigadora externa de Patrimonia (Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano [Incuapa], U. E. Conicet-Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires [Unicen]). https://orcid.org/0000-0003-2610-5591