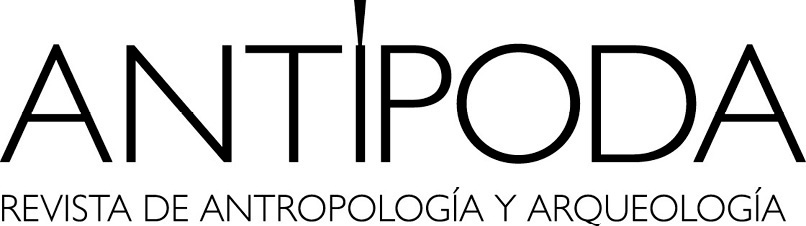
Modos de hacer etnográficos y categorías teóricas en torno a experiencias cotidianas de discriminación étnico-racial en Viedma (Río Negro, Argentina)*
Universidad Nacional de Río Negro - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Argentina
https://doi.org/10.7440/antipoda59.2025.07
Recibido: 2 de agosto de 2024; aceptado: 1 de febrero de 2025; modificado: 17 de febrero de 2025.
Resumen: el artículo describe las relaciones entre el objeto de estudio, las estrategias metodológicas y la construcción teórica, tal como se fueron transformando a lo largo de mi investigación doctoral, realizada con personas mapuche y quienes reconocen ancestros de ese pueblo entre 2015 y 2022 en Viedma (Río Negro, Argentina). A partir de una etnografía comprometida centrada en la observación y participación en actividades y proyectos desarrollados por colectivos mapuche, y en entrevistas a participantes de estas instancias, la investigación se enfocó en la alterización étnico-racial vivida por y ejercida hacia el pueblo mapuche. En el transcurso del trabajo reconocí que las dudas que atravesaban a muchas personas sobre cómo nombrarse o posicionarse públicamente se vinculaban con la circulación de estereotipos referidos tanto al ser mapuche como argentino, que se anudan en los discursos sobre la pureza, el mestizaje y la pérdida de identidad, y operan mediante una lógica de doble ambivalencia o discriminación, instalando sospechas con las que se inscribe cotidianamente el racismo. Las modulaciones ambiguas e implícitas con las que se expresan y viven las prácticas de racialización —por medio de prácticas corporales, emociones y silencios, más que un discurso verbal— fueron orientando reformulaciones de la metodología, que van más allá de la no directividad y la atención a los imponderables que caracterizan a la etnografía, hacia la focalización en situaciones y ocasiones cotidianas. En conclusión, la ambivalencia y la ambigüedad se fueron constituyendo no solo como categorías teóricas, sino como modos de hacer centrales en mi trabajo. El artículo constituye un aporte a las discusiones sobre la relación entre objeto, teoría y metodología en la práctica etnográfica, y a las modalidades de documentación y análisis de prácticas de racialización y racismo en contextos en que son negadas en el discurso verbal.
Palabras clave: ambivalencia, etnografía, mestizaje, pueblo mapuche, racialización, racismo.
Ethnographic Practices and Theoretical Categories Related to Everyday Experiences of Ethnic-Racial Discrimination in Viedma (Río Negro, Argentina)
Abstract: This article traces the relationships between the research object, methodological strategies, and theoretical construction, as they evolved throughout my doctoral research, conducted between 2015 and 2022 in Viedma (Río Negro, Argentina) with Mapuche individuals and those who acknowledge ancestry from that people. Through a committed ethnography focused on observing and participating in activities and projects developed by Mapuche collectives, as well as interviews with participants involved in these efforts, the research centered on the ethnic-racial othering experienced and exerted upon the Mapuche people. Over the course of the work, I came to understand that many people’s uncertainty about how to name or position themselves publicly was connected to circulating stereotypes concerning both being Mapuche and being Argentine. These stereotypes intertwine with discourses around purity, mestizaje, and loss of identity, operating through a logic of dual ambivalence or discrimination that gives rise to everyday expressions of racism steeped in suspicion. The ambiguous and implicit ways in which racialization is expressed and experienced—through bodily practices, emotions, and silences more than verbal discourse—influenced methodological shifts that moved beyond the traditional non-directiveness and sensitivity to unpredictability in ethnography, toward a focus on everyday situations and moments. In conclusion, ambivalence and ambiguity emerged not only as theoretical categories but also as central methodological approaches in my work. This article contributes to discussions about the relationship between object, theory, and methodology in ethnographic practice and the ways in which practices of racialization and racism can be documented and analyzed in contexts where they are denied at the level of verbal discourse.
Keywords: ambivalence, ethnography, mestizaje, Mapuche people, racialization, racism.
Modos do fazer etnográfico e categorias teóricas em torno das experiências cotidianas de discriminação étnico-racial em Viedma (Río Negro, Argentina)
Resumo: este artigo traça as relações entre o objeto de estudo, as estratégias metodológicas e a construção teórica, à medida que se transformaram ao longo de minha pesquisa de doutorado, realizada com o povo Mapuche e com pessoas que reconhecem a ascendência Mapuche, entre 2015 e 2022, em Viedma (Río Negro, Argentina). Com base em uma etnografia engajada centrada na observação e na participação em atividades e projetos desenvolvidos por coletivos Mapuche, e em entrevistas com participantes dessas instâncias, a pesquisa se concentrou na alteridade étnico-racial vivenciada e exercida em relação ao povo Mapuche. No decorrer do trabalho, percebi que as dúvidas de muitas pessoas sobre como se autodenominar ou se posicionar publicamente estavam ligadas à circulação de estereótipos sobre ser Mapuche ou argentino, os quais estão atrelados a discursos sobre pureza, mestiçagem e perda de identidade —discursos que operam por meio de uma lógica de ambivalência ou dupla discriminação, instalando suspeitas pelas quais o racismo se inscreve cotidianamente. As modulações ambíguas e implícitas com que as práticas de racialização são expressas e vivenciadas — por meio de práticas corporais, emoções e silêncios, mais do que por meio do discurso verbal — orientaram reformulações metodológicas que foram além da não diretividade e da atenção aos imponderáveis, características da etnografia, em direção a um foco nas situações e ocasiões do cotidiano. Em conclusão, ambivalência e ambiguidade se tornaram não apenas categorias teóricas, mas também modos centrais de fazer em meu trabalho. O artigo constitui uma contribuição para as discussões sobre a relação entre objeto, teoria e metodologia na prática etnográfica, bem como para as modalidades de documentação e análise de práticas de racialização e racismo em contextos em que essas práticas são negadas no discurso verbal.
Palavras-chave: ambivalência, etnografia, mestiçagem, povo Mapuche, racialização, racismo.
Mestizo moreno discriminado el doble
Frente a los colonos es un indio torpe
en la comunidad un winka pobre
estereotipos pobreza espiritual enorme.
(Luanko, Champurria, 2023).
Conocí la canción Champurria en una concentración frente a la casa de gobierno de Río Negro, a la que habían convocado integrantes del pueblo mapuche en Viedma. El reclamo era por el cese a la criminalización que vivía una comunidad situada en la zona andina de la provincia. En la vereda del ingreso al edificio, al lado de varias banderas que tapaban a los policías apostados en la puerta de ingreso, alguien puso un parlante portátil y empezó a sonar un disco de Luanko1. En esa época yo estaba escribiendo mi tesis doctoral, y la coincidencia entre la letra y lo que estaba analizando me sorprendió. Durante el transcurso de mi trabajo de campo en Viedma, había ido identificando que existía algo similar a la “doble discriminación” de la que habla la canción, que afectaba a las personas con ancestros mapuche2 con quienes me vinculaba. Por un lado, al reflexionar sobre sus vínculos con el pueblo mapuche, muchas personas expresaban dudas y sensaciones en torno a que no “podían ser” mapuche, en tanto “no sabían” lo suficiente sobre ese pueblo como para “demostrar” esos vínculos y sentidos de pertenencia. Es decir, aparecían de modo claro requisitos y exigencias vinculadas a ser mapuche. A la vez, muchas de esas personas decían haberse sentido “raras” en relación con lo que era ser “argentino”, lo que se fundaba en experiencias de discriminación. En síntesis, lo que relacioné con la “doble discriminación” refería a experiencias de exclusión, basadas en estereotipos tanto sobre ser mapuche, como sobre ser argentino. Esta doble discriminación fue uno de los objetos de análisis centrales en mi tesis doctoral.
En el último año empecé a escribir un artículo en el que intenté explicar este aspecto de mi trabajo al menos seis veces, pero me trabé y lo dejé (tengo una carpeta dentro de la carpeta “borradores” de la computadora destinada solo a estos intentos). Casi decidida a no presentar una propuesta para el dosier “Investigaciones doctorales contemporáneas en América Latina y el Caribe” de Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología, me propuse leer estudios vinculados a la escritura etnográfica. La lectura no me dio soluciones, pero me ayudó a entender algunas de las dificultades. En la medida en que siguiera intentando escribir un texto exclusivamente teórico o bien un resumen de la tesis, seguramente fracasaría. Este fracaso se relaciona con una forma de practicar la antropología que se aprende haciendo, y en la cual el acto de escribir permite objetivar —es decir, volver objeto de reflexión— el proceso analizado. Según Mariana Sirimarco (2019), la dimensión narrativa referida a las interpelaciones, preguntas y experiencias vividas en el trabajo de campo ocupa un lugar central para mostrar la construcción de los argumentos, a través de la descripción y la elaboración de una intriga, que orienta la reflexión teórica y conceptual. En palabras de esta autora, se trata de “lograr que la importancia del recorrido no sucumba ante la premura del resultado. De generar un texto etnográfico en su sentido más profundo: un texto que no sea impermeable a la experiencia de haber estado allí” (Sirimarco 2019, 50)3.
Las dificultades para escribir sobre este tema también tuvieron que ver con una incomodidad, que sigo encontrando a la hora de enunciar y dar cuenta de prácticas de racialización4, en el contexto de discursos hegemónicos que caracterizan a Argentina como un país sin razas ni racismo, o en el que, como argumenta Sarah Ahmed (2007), incluso cuando el racismo es tematizado se exige que lo sea en función de dar cuenta de “historias felices sobre la diversidad” (164) que muestren su superación5. Esa dificultad no es ajena al recorrido que tracé y a las conceptualizaciones que elaboré.
Las reflexiones sobre el proceso de escritura e indagación no solo me han orientado a pensar la organización de la discusión, sino su propósito y el argumento que surge de ella. Mi intención al realizar esta descripción es reflexionar respecto a las relaciones entre el objeto de investigación, las estrategias metodológicas y la construcción teórica. Desplegaré algunas de las tensiones que atravesaron mi trabajo y que me han permitido dimensionar el carácter procesual, afectivo, dinámico, hecho (y no solo dicho), contradictorio y conflictivo de la tarea etnográfica. Particularmente, me interesa detenerme en los modos en que la ambivalencia y la ambigüedad se fueron constituyendo como categorías teóricas y como modos de hacer centrales de la investigación.
Partiendo del precepto clásico de la no directividad que caracteriza a la etnografía, los obstáculos iniciales para asir determinados aspectos del objeto de indagación —particularmente aquellos referidos a procesos de alterización étnico-raciales, en vinculación con los discursos sobre la “pérdida de identidad”6— orientaron la decisión metodológica de posponer las instancias de conversación y entrevista en torno a esos temas para momentos avanzados del trabajo y poner en suspenso categorías y clasificaciones propias. En este sentido, si bien la no directividad fue un precepto general desde el comienzo, se transformó en un imperativo al reconocer los modos ambiguos, intersticiales e implícitos mediante los que se expresan y viven tanto las prácticas de racialización en situaciones cotidianas, como los posicionamientos de personas que fortalecen sus vínculos con el pueblo mapuche, aun cuando no se identifiquen de ese modo, o decidan no confrontar abiertamente las experiencias de violencia que viven. Este reconocimiento me llevó a trabajar priorizando la participación en actividades cotidianas que fueron surgiendo al construir compromisos con distintos colectivos y personas mapuche en el propio estar en el campo, y atendiendo a situaciones y ocasiones ocurridas en su transcurso, de un modo al que también caracterizo como ambiguo o escurridizo. Esta práctica me orientó más adelante a identificar y registrar la centralidad de prácticas corporales, silencios y emociones en los procesos de racialización.
A la vez, la ambivalencia se vincula con los modos en que se inscriben cotidianamente prácticas de racismo y racialización, y las particularidades que ello adquiere en Argentina y en relación con el pueblo mapuche. A nivel mundial, desde mediados del siglo XX, hablar de la raza se volvió tabú (Wade 2014), fue forcluido del discurso público (Segato 2015) y determinados contextos fueron definidos hegemónicamente como sin razas en el marco del neoliberalismo (Goldberg 2007). En distintos documentos de circulación internacional, las categorías étnicas reemplazaron a las clasificaciones raciales. La etnicidad pasó entonces a articular diacríticos —definidos por Fredrik Barth (1976) como signos con los que se establecen fronteras, como resultado de un proceso contextual e histórico atravesado por relaciones de poder— tanto culturales como raciales, pero disimulando a los últimos dentro de los primeros (Briones 1998). Estos procesos adquirieron características particulares en América Latina, donde lo racial se configuró desde la etapa colonial como un sistema clasificatorio híbrido, que articuló aspectos culturales y naturales (De la Cadena 2007b).
En Argentina, como parte de la ideología que postula a la nación como blanca (Briones 2002), se estableció un sistema clasificatorio racial, que históricamente se basó en la dicotomía blanco/negro, y no admitió la posibilidad de posiciones intermedias (Corti 2010; Frigerio 2008; Geler 2016), o bien lo hizo de modos encubiertos y connotándolas como impuras e inferiores (Cecchi 2022, 2020a; Rodríguez 2016). Las clasificaciones de negritud se asociaron a un número creciente de características, a partir de lo cual la evaluación de la categoría se volvió más restrictiva y tuvo como efecto la naturalización del blanqueamiento (Frigerio 2006). Las clasificaciones racializadas más amplias, sin embargo, continuaron operando de maneras encubiertas, relacionadas con la clase social (Aguiló 2018; Ratier 1971) y con la construcción por las políticas estatales y los sectores dominantes de los pueblos indígenas como otros internos (Briones 2005). Para el pueblo mapuche, estos procesos históricos tuvieron como evento estructurante el genocidio iniciado por las campañas militares desarrolladas por el Estado argentino a fines del siglo XIX (Delrío 2005; Pérez 2016).
Lo que fui comprendiendo al avanzar con el trabajo de campo es que las dudas que atravesaban a muchas personas sobre cómo nombrarse o posicionarse públicamente se vinculaban con la circulación de estereotipos referidos tanto al ser mapuche como argentino, en los que se articulan diacríticos definidos como culturales y como biológicos, o étnico-raciales, y se anudan los discursos sobre la pureza, el mestizaje y la pérdida de identidad. Homi Bhabha (2002) afirma que los estereotipos operan mediante la lógica de la mímesis y la ambivalencia, que construye al sujeto colonial como “casi, pero no exactamente” igual al sujeto colonizador, e instala la sospecha mediante la que se inscribe cotidianamente el racismo en tanto que fijación (Fanon 2015). Así, con base en los estereotipos, las personas que reconocen ancestralidad mapuche son ubicadas cotidianamente como “casi, pero no exactamente” argentinas ni mapuche. Estas características son relevantes a la hora de comprender y orientar el análisis hacia: los modos subyacentes e implícitos en que se reproduce el racismo, los obstáculos e impedimentos que viven quienes tienen ancestros mapuche para ejercer la autodeterminación y el derecho a la identidad como integrantes de ese pueblo, así como también para reconocer modalidades de autoidentificación que apelan a categorías impuras, como puede ser “descendiente”, “mezclado” o “champurria”.
Describiré el primer acercamiento al campo etnográfico para profundizar en las dudas que se me presentaron en términos metodológicos y epistemológicos, y en los modos en que las fui estudiando y construyendo una práctica a la que caracterizo por momentos como ambigua y escurridiza. Más adelante, profundizaré en la categoría de ambivalencia, en términos teóricos, que contribuye a comprender los modos en que operan los estereotipos y el discurso hegemónico sobre la pérdida de identidad. En las conclusiones retomo la centralidad de objetivar y construir un proceso etnográfico sensible a las relaciones entre objeto, teoría y metodología, y señalo algunos aprendizajes relativos a las modalidades de documentación y análisis de prácticas de racialización y racismo en contextos en que son negadas en el discurso verbal.
Ambigüedades y ocasiones etnográficas en torno a un objeto de conocimiento escurridizo
Viedma7 no solo es el lugar en el que realizo trabajo de campo, sino también y fundamentalmente es la ciudad en la que nací y viví hasta los 18 años, y a la cual he vuelto a vivir desde hace algunos años. Esta historia se imbricó como parte de mi trabajo de campo desde que empecé a imaginarlo. En este apartado reflexiono sobre las relaciones entre el proceso de construcción del campo y del objeto de investigación, y los modos en que ambos se fueron transformando en relación con el diseño teórico-metodológico de este estudio. Estas reformulaciones son parte de lo que Elena Achilli (2005) caracteriza como una lógica compleja en la producción de conocimiento, que se despliega en un proceso dialéctico entre las concepciones teóricas y empíricas. De este modo, las experiencias y los datos empíricos construidos en el campo llevan a realizar reformulaciones del objeto, desde una reflexividad crítica y de autobjetivación del proceso. En distintos momentos se me plantearon dudas y ambigüedades en relación con el referente empírico, el carácter colaborativo y/o comprometido de mi investigación, las modalidades de trabajo sobre los vínculos con el pueblo mapuche entre personas que no asumen esa identidad, y de documentación del racismo en contextos en que se expresa a través de prácticas mayormente no verbales. A continuación, retomaré parte de mi recorrido investigativo y algunas situaciones etnográficas con el fin de caracterizar cómo, en relación con esa ambigüedad del objeto, fue tomando forma durante el proceso una estrategia teórico-metodológica no directiva y, en algunos sentidos, también ambigua y escurridiza.
Empecé a imaginar el proyecto de investigación sobre el tema que trataría mi tesis doctoral en un seminario de la carrera de grado en antropología en 2009, movilizada por reflexiones e inquietudes que habían ido surgiendo al mirar desde la formación disciplinar experiencias vividas en el lugar donde había crecido. Cuando en 2015 inicié el trabajo de campo para el doctorado planteé una formulación amplia del objeto de conocimiento, y con eje en los procesos de memoria. Mi circunscripción inicial del referente empírico se centró en determinadas agencias estatales alterizadoras (archivos, museos), y las comunidades mapuche y mapuche-tehuelche situadas en la zona atlántica de la provincia de Río Negro.
Lo primero que hice entonces fue contactarme con las comunidades con las cuales quería trabajar para presentarles el proyecto que había formulado y solicitar su consentimiento para llevarlo adelante8. Mi primer contacto fue Hugo9, un referente del movimiento mapuche en Viedma. La persona que me ayudó a establecer un primer vínculo con él me advirtió: “mirá que me parece que es descendiente, no mapuche” (comunicación personal, Viedma, 19 de junio de 2015). Su sospecha avivó la mía: ¿qué quería decir esa advertencia?
Me encontré con Hugo en su tapicería en junio de 2015, durante mi primer viaje de trabajo de campo a Viedma (en ese momento vivía en Buenos Aires), y le conté sobre el proyecto de investigación que quería llevar a cabo. Él se posicionó como mapuche y comenzó a relatarme la historia de los procesos de organización del pueblo mapuche en esa región, en los que había participado desde la década de 1980. Volví a viajar un mes más tarde y Hugo me invitó a participar de un trawn (un parlamento o reunión), impulsado por integrantes de Crece desde el Pie y otras personas mapuche. Crece desde el Pie era un grupo de jóvenes que se habían comenzado a reunir en 2008, en torno al asesinato de otro joven, Atahualpa Martínez Vinaya. Su experiencia me había intrigado desde un comienzo por el modo en que habían construido un discurso público y colectivo acerca de experiencias de discriminación que, al principio, se presentaban como vividas individualmente. Tiempo más tarde, parte de esos jóvenes comenzaron a identificarse de manera pública como mapuche.
Asistí al encuentro, a partir del cual se formó la comunidad Waiwen Kürruf. Además de la formación de la comunidad, uno de los temas que se conversó ese día fue la presencia de muchas personas de origen mapuche en ese barrio. En función de ello, se proyectó organizar alguna actividad abierta, con la intención de invitar a los vecinos a participar y que se preguntaran por su identidad y sus vínculos con el pueblo mapuche.
La actividad se concretó unos meses más tarde, en abril de 2016, en un terreno baldío del barrio —específicamente en un lugar que tenía valor comunitario, donde habían pintado un mural—, ocasión para la que volví a viajar a Viedma. Unos días antes de la actividad, acompañé a integrantes de la comunidad a la escuela primaria del barrio, para invitar a los niños a participar y mostrarles de qué se trataba el juego de palin10 que se iba a desarrollar. Cuando llegué a la escuela, además de varias personas de la comunidad a quienes ya conocía, estaba Chango, a quien me habían nombrado, pero no sabía quién era. Chango resultó ser Nico, un excompañero de la primaria. Nos pusimos al día en la puerta de la escuela, mientras esperábamos que las maestras y los niños vinieran al patio. Me contó que hacía un tiempo había empezado a buscar la historia de su familia y a reconocerse como mapuche.
Como un búmeran, encontrarme con él y en una escuela me devolvió a mi infancia y mi experiencia escolar. Chango y yo cursamos la primaria en la década de los noventa, en la Escuela Primaria N.º 1 Francisco de Viedma, ubicada en el centro de la ciudad. Él iba al curso B y yo al A. Varios de mis compañeros se cambiaron a escuelas privadas durante la primaria, y muchos lo hicieron al comenzar la secundaria. Del B no se cambió nadie. La mayoría de quienes realizaron estudios superiores o universitarios y quienes accedieron a cargos como funcionarios fueron a mi curso. Aunque no las pudiéramos explicar, nos dábamos cuenta de que había diferencias en la composición social entre las dos divisiones. En el A había una mayor proporción de niños de familias de clase media, muchas de las cuales vivían en la zona céntrica de la ciudad. Quienes iban al B en general vivían en barrios periféricos y sus familias tenían menos recursos económicos. Muchas veces nos vinculábamos de maneras que hacían palpables y establecían formas de discriminación en torno a esas desigualdades, en las que la clase social se fundía con clasificaciones raciales. Recuerdo a compañeros de mi curso entrar al aula después de haber jugado fútbol contra el otro curso en el recreo, y decir del otro equipo que eran unos negros. Cuando tenía nueve o diez años supe que un compañero de escuela del otro curso “gustaba de mí” y, cuando estaba con mis amigas, solía referirme a este compañero con una expresión discriminatoria, que hacía alusión al color oscuro de la piel.
Los libros y los temas que trabajábamos en clase no decían nada sobre las desigualdades y la discriminación que atravesaban nuestros vínculos. Tampoco decían algo que hubiera posibilitado a Chango (entonces Nico) pensar que él era mapuche. “Lo que hacíamos sobre el pueblo mapuche era como un trabajo más, sobre algo del pasado, que [no tenía] nada que ver”, dijo una vez que hablamos sobre la primaria (Nicolás Echandi, comunicación personal, Viedma, 23 de junio de 2018). En mi memoria, el manual de cuarto grado sobre la historia y geografía de Río Negro presentaba a los pueblos mapuche y tehuelche como una sumatoria de rasgos folclóricos (recuerdo tener que dar lección sobre cada uno), los ubicaba antes de la Conquista del desierto y después hacía borrón y cuenta nueva. La tapa del libro tenía a un indígena con taparrabos mirando hacia la derecha, replicando a aquel dibujado en el escudo provincial oficial en ese momento. Los 12 de octubre celebrábamos el Día de la Raza (y unos años más tarde, en la secundaria, los docentes nos hicieron pintarnos la cara y vestirnos con plumas).
Ese día del reencuentro con Chango, la presentación del palin se hizo corta. Todos los niños querían pasar a jugar, pero no había tanto tiempo. Después del juego, Claudia (una de las maestras, que es mapuche) y los integrantes de la comunidad explicaron que el palin no es un juego de competencia, y les enseñaron a gritar el afafan11. Salimos de la escuela casi sordos y conmovidos. “¡Qué energía!”, dijo alguien. Reencontrarme con Chango otra vez en una escuela me pareció paradójico. Aunque la escuela nos posicionó en determinados lugares, que marcaban desigualdades, e invisibilizó su historia y la de muchas personas que la transitaban (no solo estudiantes), él terminó tomando otro camino; incluso volvió a una escuela a enseñar y a decir que la historia de otros niños podía ser como la suya.
Estos primeros pasos en el campo, en diálogo con los recuerdos de mi escolaridad, me llevaron a delimitar como centrales en mi investigación algunas preguntas que inicialmente había ubicado en un segundo plano: ¿Cómo se vinculaban experiencias como esas con los procesos de alterización hacia el pueblo mapuche? ¿Qué decía el recorrido de Chango sobre los procesos de subjetivación o recuperación de la identidad mapuche? ¿Qué mostraban las acciones de la comunidad sobre las prácticas cotidianas mediante las que se construyen esos procesos? ¿Cómo se producían el racismo y la racialización en la vida cotidiana (es decir, no solo en situaciones de conflictividad y criminalización que alcanzan un estado público y mediático)? ¿Qué tenía que ver todo esto con los “descendientes”?
El reencuentro con Chango volvió evidente que, en parte, esas preguntas se vinculaban con percepciones que se fueron sedimentando en mi experiencia como habitante de la ciudad y que formaban parte del sentido común desde el que me acerqué al objeto de conocimiento. De acuerdo con Rosana Guber (2009), la construcción del objeto de investigación articula dimensiones teóricas y empíricas, como parte de una “‘relación problemática’ no evidente, formulada por el investigador sobre la base de ciertos supuestos (y apuestas) acerca de cómo es el mundo y cómo funciona ese mundo en el caso específico a analizar” (63). Su construcción comienza por explicitar un punto de partida teórico y el propio sentido común, los cuales organizan los presupuestos desde los que se construye un primer acercamiento al campo.
Al avanzar con el trabajo de campo, las preguntas movilizadas por el encuentro con Chango me plantearon algunos problemas metodológicos, desde los que fui transformando la mirada y la práctica inicial. La primera pregunta que se me planteó fue en relación con el referente empírico. En cuanto comencé, me di cuenta de que el recorte orientado a estudiar trayectorias de comunidades dejaba por fuera diversas formas de vincularse, que grupos y personas construyen como parte de su pertenencia al pueblo mapuche —tales como grupos de estudio, organizaciones políticas y otras que no necesariamente son rotuladas—. También excluía del análisis prácticas cotidianas a través de las que se reproducen vínculos con el pueblo mapuche, que a menudo son sostenidas por personas que no forman parte de una comunidad o no se identifican públicamente como mapuche. En relación con mis preguntas, el recorte caía en lo que Pierre Bourdieu (2012) nombra como “la trampa del objeto preconstruido”, refiriéndose a los efectos de guiarse por perspectivas sustancialistas del objeto, que asumen las características y el recorte que se les adjudica desde el sentido común, en vez de historizar los procesos y las relaciones de poder por medio de las cuales es construido. Reorganicé entonces la delimitación del referente empírico, centrándome en espacios y proyectos construidos y sostenidos estratégicamente por integrantes del pueblo mapuche en Viedma, pero en los que participaban personas que no necesariamente se identificaban de ese modo. Así, además de las comunidades con las cuales venía trabajando, comencé a participar y producir registros de talleres de mapuzugun sostenidos por el grupo de estudios Inan Leufu Mongueiñ, y otras actividades abiertas a la comunidad en general, algunas de ellas construidas desde proyectos de extensión universitaria de los que formé parte12.
Desde el comienzo, mi intención fue construir una práctica etnográfica comprometida políticamente con las luchas del pueblo mapuche y, en la medida en que fuera posible, colaborativa. En esta última perspectiva, la reflexividad se orienta hacia los vínculos intersubjetivos, marcados por las posiciones de enunciación de los actores que se encuentran en el proceso de investigación, lo que la constituye como una instancia de la producción colectiva de conocimiento o coteorización (Rappaport 2007). Estas orientaciones también fueron movilizadas por las personas mapuche que fui conociendo. Así, su exigencia fue la de que mi trabajo implicara un compromiso con su lucha, a lo que Hugo Aranea definió como “investigadores del lado del pueblo”, refiriéndose tanto al pueblo mapuche como a una delimitación amplia de pueblo como clase trabajadora (comunicación personal, Viedma, 21 de junio de 2021).
Sin embargo, el tema que yo planteaba parecía esquivo por momentos, tanto para mis interlocutores como para mí, mientras que otros asuntos y objetivos se presentaban como más concretos y urgentes. En función de estos obstáculos, y tomando la propuesta de la etnografía colaborativa como horizonte de la práctica etnográfica que aspiraba a concretar, asumí compromisos con personas y colectivos mapuche, que me llevaron a orientar mi agenda en función de las demandas planteadas por ellos, y a articular mis preguntas iniciales de investigación con las suyas. Esto implicó que por momentos mis actividades centrales no parecieran tener mucha relación con el plan inicial de trabajo que me había planteado y que en algunos aspectos ese plan se pospusiera, o bien se transformara en función de lo que iba emergiendo en el campo acordado con mis interlocutores. Así, por ejemplo, buscando información en archivos para algunas familias que me lo solicitaron, incorporé las visitas a las instituciones públicas que los resguardaban (Archivo Histórico y Dirección de Tierras de Río Negro) como instancias de trabajo etnográfico, que aportaron nuevos datos a la construcción del objeto (Cecchi 2024a). También incorporé como fuentes algunos documentos significativos vinculados a la antropología local. Buscando dar sentido a estos recorridos desordenados, recurrí a la propuesta de Guy Debord (1999) de la deriva, como estrategia de producción de conocimiento. Refiriéndose a los modos de conocer las ciudades, el autor propone la deriva como ejercicio de deambular sin mapa o plan, y de privilegiar como instancias de aprendizaje las situaciones (inesperadas) que ocurren al encontrarse con otros, y que van marcando el recorrido y aquello que se conoce.
Además, al avanzar en el trabajo, fui reconociendo que, entre personas que no solían identificarse de manera pública como mapuche, preguntar explícitamente por esos vínculos lo que hacía en muchos casos era redefinir el tema predominante de la conversación, desde sus experiencias hacia lo que establecían los estándares hegemónicos sobre ser mapuche. Ante esos estándares, las conversaciones terminaban rápidamente, con la conclusión de parte de mis interlocutores de que habían perdido ese conocimiento, que no sabían si podían ser mapuche, o que no sentían ser personas autorizadas para hablar sobre eso. A la vez que identificar los modos en que operaban los discursos hegemónicos en estas percepciones, reconocí mi propia ansiedad por que la gente “resolviera” su ambigüedad identitaria (Cecchi 2024b, 2020a).
Al intentar comprender en sus propios términos las acciones de estas personas, recurrí a la propuesta de Michel de Certeau (1996) de etnografiar la vida cotidiana, diferenciando dos tipos de esquemas de operaciones: las estrategias (que operan en un espacio propio, sobre el que se tiene control, o sobre el que es posible afirmar una posición como sujeto), y las tácticas, que se desarrollan en ocasiones que tienen lugar en un espacio ajeno con el fin de introducir cambios y aperturas coyunturales frente a los dispositivos de poder. Allí donde parecía no haber un cuestionamiento al orden social desigual que les colocaba en una posición de subordinación y que naturalizaba los procesos de “pérdida de identidad”, comencé a reconocer situaciones cotidianas —escamoteos y vampirizaciones13 de prácticas, normas, objetos, parafraseando a De Certeau (1996)— mediante las que las personas construían modos intersticiales y a menudo privados de vincularse afirmativamente con y aludir al pueblo mapuche. Esta perspectiva me orientó también a reflexionar sobre mi propia práctica. De algún modo, intentando reconocer y comprender los escamoteos, las acciones tácticas y las estratégicas, me volví yo misma una caminante furtiva en búsqueda de ocasiones.
Finalmente, otra dificultad que se me presentó fue que la gente en general no hablaba de sus experiencias personales desde la categoría del racismo, sino, en todo caso, de “discriminación”, a la que relacionaban con el lugar de residencia y la clase social, pero también con la apariencia visible y con características físicas como el color de piel y el rostro. ¿Cómo investigar sobre algo —el racismo y la racialización— que la gente no nombraba como un aspecto de su experiencia? ¿Cómo construir un estudio de esos temas que evitara imponer mis propias reflexiones y criterios, y que no reprodujera supuestos basados en estereotipos? En principio, opté por no preguntar sobre ese tema específicamente, sino rastrear los sentidos de categorías, prácticas, situaciones y recuerdos que emergieran en el contexto de otras actividades, y en entrevistas orientadas a reconstruir trayectorias personales y familiares de vinculación con el pueblo mapuche.
A partir de distintas lecturas fui vinculando las dificultades para nombrar y objetivar el racismo y la racialización con las modalidades características mediante las que se produce. De Oto y Jerade (2023) retoman el concepto de injusticia epistémica de Fricker (2018), al referir a los obstáculos que se presentan a determinados grupos y sujetos que viven el racismo, para encontrar conceptos y/o categorías desde las cuales nombrar su experiencia. Plantean que la injusticia epistémica en torno al racismo tiene origen en la relación colonial, y se caracteriza porque
el lenguaje disponible para dar cuenta de tal situación es escaso y muchas veces esquivo, porque no designa frontalmente, o simplemente ignora las condiciones en las cuales puede producirse una enunciación que dé cuenta de las situaciones que marginan a un grupo. (4).
Estos autores ponen en diálogo esta idea con el discurso y las operaciones mediante las que Fanon (2015) tensiona determinadas categorías conceptuales, para hacer visible su construcción situada desde la blanquitud.
Encuentro un paralelismo entre esta modalidad de conceptualización de los obstáculos epistemológicos para nombrar el racismo y el análisis de Michell-Rolph Trouillot (1995) sobre el silenciamiento hegemónico de la revolución haitiana. Su análisis pone el foco en las operaciones discursivas mediante las que la revolución fue silenciada y construida como un no evento o un impensable. Asimismo, partiendo de la recuperación crítica que realiza Fanon (2015) de la fenomenología de Merleau Ponty, otros autores (Ahmed 2007; Macey 1999) han analizado cómo el racismo, la racialización, la negritud, la blanquitud son experiencias vividas que producen la corporalidad en su relación con el mundo. De este modo, las experiencias de racialización implican como parte de su operatoria cotidiana procesos de silenciamiento y se viven de modos mucho más complejos y ambiguos de lo que podemos reconocer si nos atenemos a la comunicación verbal.
En conversaciones con personas mapuche y con personas que reconocen ancestros mapuche, fui identificando modos y modulaciones a través de los que se expresan los obstáculos para nombrar las experiencias de racismo, a los que posteriormente vinculé con el carácter ambivalente de los estereotipos coloniales (sobre los que volveré en el próximo apartado). Esto implicó también reconocer modalidades mediante las que se vivencia, se objetiva y se orientan acciones en torno al racismo y la racialización en el contexto del campo etnográfico: emociones, acciones y perspectivas alrededor de la configuración espacial urbana, usos performativos de determinadas categorías, pautas metacomunicativas, silencios, prácticas corporales. Por último, esta comprensión implicó también reconstruir el saber —en términos foucaultianos— local con respecto al tema, a modo de reflexión sobre sus condiciones de posibilidad (incluido el saber que yo estaba produciendo).
Estas transformaciones de la metodología remiten a los preceptos generales que orientan el quehacer etnográfico (sobre todo en sus etapas iniciales) cuando se lo define como no directivo, tanto en instancias de observación participante como entrevistas orientadas a identificar los sentidos y prácticas, tal como los producen los sujetos en un campo. También remite al señalamiento clásico de Malinowski (1986) de atender particularmente a los imponderables de la vida cotidiana, para ponerlos en relación con las regularidades y categorizaciones de nuestros interlocutores. De otra manera, sin embargo, esta modalidad se volvió condición para el registro y la producción de conocimiento. Ello se vincula con las modalidades ambiguas, implícitas y escurridizas a través de las que se inscriben y son disputados los procesos de racialización en el contexto en el que trabajé. Desarticular mis presupuestos iniciales y modificar decisiones metodológicas y epistemológicas me llevó a elaborar nuevos análisis teóricos, que retomaré en el próximo apartado.
Dimensiones teóricas y vividas de la ambivalencia de los estereotipos étnico-raciales
En este apartado me detendré en algunas de las elaboraciones teóricas que las reformulaciones del campo me orientaron a pensar. Las relaciones entre las características que adoptó el trabajo de campo y la construcción teórica se manifiestan en las implicancias en mi trabajo de la ambivalencia, las ocasiones y los desplazamientos, pensados no solo en su vinculación con los modos de hacer etnografía, sino como categorías a partir de las cuales comprender en su cotidianidad los procesos sociales estudiados. Brevemente, la ambivalencia se manifestó en el campo como una característica articulada a la idea de “hibridez” que supone el mestizaje; una particularidad de los regímenes de conocimiento sobre la raza, especialmente en América Latina; y, por último, una cualidad del modo en que operan y se vuelven efectivos los estereotipos étnico-raciales.
Si bien el término mestizo no es utilizado hoy en la Patagonia, los procesos que analizo se basan en, e inscriben, la idea de que la vinculación entre la sociedad mapuche y la no mapuche modifica a la población —la “asimila”, “mezcla”, “entrevera” o le hace “perder la identidad”, por mencionar algunos términos usados en el ámbito local—. Las categorías de mestizaje han estado asociadas históricamente a ideas de ambigüedad, hibridez14 y a imágenes de “desorden”, que en distintos momentos históricos se les adjudicó (De la Cadena 2004). En América Latina, el mestizaje remite inicialmente al proceso histórico de vinculación entre conquistadores y conquistados, a partir de la etapa colonial, del que emergió la categoría clasificatoria mestizo15. El mestizaje adquirió nuevas configuraciones desde la segunda mitad del siglo XIX en el marco de la formación de los Estados republicanos. Entonces, articulando de modos particulares y novedosos saberes y prácticas existentes desde la etapa colonial con las teorías y políticas eugenésicas y racistas (Stepan 1996), se constituyó como dispositivo (Catelli 2020) y sustentó los proyectos de nación latinoamericanos.
En Argentina, las políticas de mestizaje se articulan en torno a la ideología del blanqueamiento, que organizó el discurso homogeneizador de la nación, concebida como blanca y eurodescendiente (Briones 2002). Su correlato supuso la pérdida de la identidad étnica e impuso la invisibilización de la población afrodescendiente y de los pueblos indígenas (Geler y Rodríguez 2020). Los sujetos marcados por su hibridez fueron subalternizados no solo por su condición de no blancos, sino por su impureza y degeneración respecto a las identidades étnicas, concebidas de modo estático y esencialista (Briones 2002). El mestizaje fue invisibilizado por las operaciones discursivas de blanqueamiento que se constituyeron como hegemónicas a fines del siglo XIX y comienzos del XX, a partir de lo cual ha sido caracterizado como una identidad “imposible” (Corti 2010).
Las ideologías en torno al mestizaje en Argentina en la etapa republicana han sido analizadas por trabajos relativos a la visibilización de pueblos originarios definidos como extintos por los relatos hegemónicos. En su análisis sobre los procesos de etnogénesis del pueblo huarpe en Mendoza y San Juan, Diego Escolar (2007) plantea que en el contexto en el que primaron las políticas asimilacionistas, se reprodujeron límites étnicos sin que se visibilizaran públicamente grupos étnicos, en lo que describe como formaciones provinciales de “mestizaje sin mestizos” (105). En Santa Cruz, Mariela E. Rodríguez (2016, 2010) analiza que, en la década del cuarenta, los inspectores de la Dirección General de Tierras y Colonias reemplazaron el término mestizo por descendiente. Si bien los indígenas de la entonces reserva tehuelche Camusu Aike fueron invisibilizados mediante prácticas de etnicización, continuaron siendo estigmatizados a través de racializaciones sustentadas en la ideología del mestizaje degenerativo.
Estos usos hegemónicos contrastan con distintos usos autoadscriptivos de categorías de mestizaje, que describen tanto los estudios previamente mencionados, como otros que analizan los procesos de racialización en ámbitos de producción musical afrodescendiente y afroargentina. Domínguez (2008) plantea que en el ámbito de la música popular de la ciudad de Buenos Aires, en que se incorporan tradiciones de la música afroargentina y/o afrouruguaya, la población de este origen es reivindicada, y el mestizaje asociado con ideas de diversidad, desde la que se cuestiona el ideal de homogeneidad blanca de la nación. Broguet (2021) analiza espacios de candombe afrouruguayo del litoral argentino, en los que la participación posibilitó a sus practicantes cuestionar el discurso de la blanquitud y construir nociones de negritud, que reivindican —en términos de diversidad— la “mezcla” como lo propio del ser argentino.
En el campo en el que trabajé, y en vinculación con ese carácter peyorativo que tiene el mestizaje hegemónicamente, las ideas sobre la “mezcla” circulan, pero se expresan a través de otras categorías, como descendiente. Analicé los discursos hegemónicos sobre la descendencia mapuche (Cecchi 2023, 2020a) en dos textos que se posicionaron en el campo de la antropología en distintos momentos históricos, y que elaboraron definiciones de los descendientes como sujetos “marginales heteromorfos”, “mestizados”, “en vías de extinción en cuanto a pureza racial” (Peronja s. f.), “ahuincados” y “yanquizados” (Casamiquela 2007). La adscripción de descendencia se impone a partir de determinados diacríticos, que involucran aspectos culturales y biológicos, y de la idea generalizada sobre la pérdida de identidad. Este postulado instaura las políticas de mestizaje en el ámbito local y niega la agencia política de los sujetos que son así nombrados. Con base en esta imposición, la descendencia es definida negativamente, partiendo de una falta. Los discursos sobre el mestizaje se expresan cotidianamente también en otras categorías como poblador disperso, que desde usos hegemónicos articulan la idea de la pérdida de la identidad a políticas que inscriben otras pérdidas (Cecchi 2024a).
Al intentar identificar los diacríticos a partir de los que se imponen adscripciones de identidad mapuche y de descendencia, fui reconociendo solapamientos entre dimensiones culturales y biológicas16, de modos que, una vez más, me resultaron ambiguos. En realidad, las ambivalencias se expresan y son constitutivas de la conceptualización misma de lo racial (De la Cadena 2007a; Wade 2014). De la Cadena afirma en este sentido: “Quizá más que ninguna otra invención moderna, raza evidencia la mezcla de cultura y naturaleza” (2007a, 15). En América Latina no solo las categorías de mestizaje se refieren a una hibridez, sino que el mismo clivaje de raza lo hace, debido a que históricamente articuló regímenes de conocimiento heterogéneos —como el religioso primero, vinculado a la pureza de sangre, y el científico, vinculado a la biología, después— (De la Cadena 2007b). Esta hibridez conceptual explica que tanto en los textos que analicé, como en los relatos sobre los modos en que se inscribía cotidianamente la discriminación, se superpusieran diacríticos como el color de piel, el barrio de residencia, la vestimenta, el lugar de procedencia, en lo que caracterizo como clasificaciones étnico-raciales, que a su vez se vinculan a la clase social (Cecchi 2021).
Además de la articulación histórica de regímenes de conocimiento heterogéneos, la ambigüedad deviene de los procesos de lucha implicados en la producción y estabilización de estereotipos. Stuart Hall (2010) argumenta que en cada campo ideológico lo racial se articula como parte de cadenas significantes que tienen historicidades particulares, y son resultado de procesos de lucha. La efectividad de lo racial se basa en articular temporalidades y espacios heterogéneos, y a la vez enraizarse en genealogías, subjetivaciones y relaciones locales (De la Cadena 2007a). La ambigüedad caracteriza a la “vida en ‘traducción’” de lo racial, y le otorga su “potencial camaleónico” (De la Cadena 2007a, 15). Distintos autores caracterizan que las clasificaciones y marcaciones raciales se articulan de modos flexibles (Wade 2014), vacuos, heteroglósicos, inestables (De la Cadena 2007b) o flotantes (Hall 2019), que sin embargo son estabilizados y producidos como monológicos por medio de obliterar estas luchas. Peter Wade (2014) reflexiona sobre esta aparente paradoja entre flexibilidad y fijación, al sostener que “esta flexibilidad no conduce a la merma del racismo. Si la condición racial del colonizador y del colonizado fuera determinada por su naturaleza inmutable, no habría tanta ansiedad en cuanto a la jerarquía y las distancias sociales” (45).
El trabajo etnográfico me permitió reconocer y dar cuenta, por un lado, de cómo la imposición de identidad basada en diacríticos étnico-raciales produce experiencias de sujeción y racismo, vividas en el vínculo con la policía, en la escuela, en la circulación por el espacio urbano y, fundamentalmente, como ampliaré a continuación, en la sensación de ser “raros” (Cecchi 2021). Por otro lado, fui comprendiendo que dichas marcas pueden ser leídas —en el marco de procesos colectivos impulsados por personas y colectivos mapuche— como índices de una historia compartida y movilizar procesos de memoria y subjetivación política como mapuche. A la vez, descendiente puede configurarse como una categoría autoadscriptiva, que no remite a posicionamientos unívocos en la relación con el pueblo mapuche y que, en muchos casos, cuestiona la idea de “irreversibilidad” que permea al discurso de la pérdida de identidad (Cecchi 2020).
Finalmente, la ambivalencia es un aspecto central del modo en que operan y se vuelven efectivos los estereotipos. Una vez más, fue la atención al campo lo que me llevó a pensar en esta dimensión. La sensación de ser “raros”, descripta por integrantes de Crece desde el Pie me orientó a analizar los modos en que se inscribe, desde acciones, gestos y prácticas comunicativas no verbales, una idea de lo “normal” basada en un estereotipo sobre el ciudadano argentino. La ambivalencia aparecía también en los relatos de personas que dudaban de si “podían” nombrarse como mapuche, a partir de argumentos que retomaban el discurso de la pérdida de identidad (Cecchi 2022).
La definición de los estereotipos étnico-raciales como ambivalentes fue desarrollada por Bhabha (2002). En su perspectiva, el estereotipo es el “punto primario de la subjetivación en el discurso colonial” (100), entendido como dispositivo, una articulación histórica entre lo que en determinado orden social es visible y enunciable (el saber) y las relaciones de poder (Foucault 1978). Siguiendo a Fanon (2015), Bhabha (2002) plantea que el estereotipo se caracteriza por producir una imagen del otro colonizado que “impide la circulación y la articulación del significante ‘raza’ como otra cosa que su fijeza como racismo” (101). La ambigüedad o ambivalencia no es accesoria, sino que constituye su modo de operar, al alimentar la repetición del estereotipo y la fijación del otro. En esta dimensión productiva, la ambivalencia opera de modo mimético y puede resumirse en la expresión de que el otro racializado es “casi idéntico, pero no exactamente”. A partir del funcionamiento de esta mímesis se instauran mecanismos de control y se redobla la vigilancia. Bhabha (2002) pone énfasis en los efectos de esta ambivalencia en la constitución subjetiva:
El exceso o deslizamiento producido por la ambivalencia del mimetismo (casi lo mismo, pero no exactamente) no se limita a efectuar la “ruptura” del discurso, sino que se transforma en una incertidumbre que fija al sujeto colonial como una presencia “parcial”. Con “parcial” quiero decir “incompleta” y “virtual”. (112)
La descripción de los jóvenes de ser tratados como “raros” se vincula con esta operación de la ambivalencia colonial. La expresión describe una discriminación muy concreta y a la vez silenciosa o implícita, al decir de Bhabha (2002), producida “entre líneas y como tal a la vez contra las reglas y dentro de ellas” (116). En este modo de operar, los jóvenes eran nombrados como iguales, pero esa igualdad era quebrantada en acciones concretas (pararlos en la calle, tener exigencias diferentes hacia ellos que hacia otros compañeros en la escuela, obligarlos a actuar determinados roles en los actos escolares) que les construían como diferentes y desiguales, sin explicitarlo. Esta ambivalencia permite reflexionar sobre la profusión y multiplicación del estereotipo —al tiempo que su permanencia— y sobre las dificultades para asirlo y dar cuenta de la violencia que involucra.
Sin embargo, no solo el estereotipo del ciudadano argentino interviene en estos procesos, sino que, en la medida en que quienes tienen ancestros mapuche se preguntan por su identidad o movilizan procesos de subjetivación como parte de ese pueblo, son afectados también por un estereotipo de pureza mapuche. En su crítica a los estudios que asumen el pasaje racial como algo disruptivo o una forma de resistencia en sí, Sarah Ahmed (1999) describe que ser ubicado en el lugar de la “mixtura racial” genera sensaciones de incertidumbre y dilemas en torno a la identidad: “La crisis que enfrentan sujetos híbridos que pasan es una demanda particular y que presiona a ‘elegir’ entre las ‘dos identidades’ que definen los límites del pensamiento racial: ¿Sos blanco? ¿O negro? ¿O solo estás confundido?” (97)17.
El estereotipo de pureza mapuche se construye como contracara de los discursos que postulan la “pérdida de identidad mapuche”. En las conversaciones en el trabajo de campo, ambos se expresaban en situaciones de incertidumbre, vividas en algunos casos desde sensaciones de angustia, en otros melancolía o resignación, referidas a que “ya” no podían ser mapuche (vinculadas entre otros aspectos a no hablar la lengua, no vivir en el campo o no conocer la historia familiar). Otras personas, que sentían que sí “podían” ser, reflexionaban sobre las exigencias para ser reconocidas como tales: “No sé qué tenemos que demostrar” (Virginia Diumacán, comunicación personal, Viedma, 23 de junio de 2016). Como expuse minuciosamente en otro trabajo (Cecchi 2024b), las personas mapuche y muchas de quienes reconocen ancestros de ese pueblo y se interesan por esa dimensión de su historia, desarrollan de modo cotidiano posicionamientos frente a estos discursos, que también operan principalmente de maneras intersticiales, no verbales, desplazadas e íntimas antes que públicas y confrontativas.
A partir de este recorrido, llegué a la idea de que los discursos sobre la pureza y la pérdida de identidad configuran un dispositivo que opera por medio de una doble ambivalencia, algo similar a lo que Luanko (2023) refiere como “doble discriminación”. Con base en ella, las personas a quienes se les adjudican o que reconocen vínculos con el pueblo mapuche son definidas como incompletas, y se les exige que demuestren requisitos para “poder ser” reconocidas como mapuche, a la vez que mediante prácticas racistas se les define como tampoco del todo argentinas. “Pobreza espiritual” dice Luanko (2023), que es lo que resulta del racismo y la circulación de los estereotipos.
Unos días antes de defender mi tesis doctoral, Carla Ruiz, con quien he compartido proyectos de extensión e investigación, cursos de mapuzugun y espacios de educación popular, me mandó la invitación a la muestra de su trabajo final de profesorado en artes visuales. El título era Champurria, un término que se usa en gulumapu (lado oeste de la cordillera de los Andes) como sinónimo de mestizo, y que da título a la canción citada en el epígrafe de este artículo y también en el de mi tesis. “¡No lo puedo creer!”, fue lo primero que le dije. La muestra involucró el uso de distintos lenguajes y técnicas de las artes visuales, y problematizó los obstáculos que ella fue encontrando en su proceso de reconocimiento como mapuche. Como parte de ello, relata que en el desarrollo de su trabajo final recibió exigencias por parte de distintos actores de la institución, de que diera cuenta tanto de su pertenencia mapuche como del carácter “demostrado” de los saberes ancestrales que introducía en su estudio. En una entrevista que le hicieron sobre su investigación, Carla explica el motivo del nombre:
A modo de souvenir realicé un pequeño libro de artista plegable con stickers en sus portadas para usar, y dentro la canción “Champurria” de Luanko, rapero nguluche (del Oeste) y una pequeña biografía de él. Ya que también es un joven mapuche que está haciendo arte champurria (mestizx) y al cual se le cuestiona si lo que hace es arte o no, si es Mapuche o no, por su combinación de saberes a la hora de producir. Lo cual es una de las realidades que venimos padeciendo quienes nos reconocemos mapuche hoy día. (Valle 2023, 6)
No pude ir a su muestra, en esos días viajé a defender mi tesis. Sí hablé de esa casualidad/causalidad o co-incidencia (palabras que usa mi directora, Mariela Rodríguez) en la defensa.
Reflexiones finales
Cuando estaba terminando de escribir la tesis me junté con Tati, una de las primeras personas que conocí cuando empecé a hacer trabajo de campo, en aquel trawn de conformación de la comunidad Waiwen Kürruf en 2015, para contarle el argumento central. Conversamos un rato hasta que me dijo si tenía preguntas que hacerle. su inquietud me sorprendió:
P: ¿Sobre la tesis?
T: Sí, para tu trabajo.
P: No, no, ya lo que quería conocer lo conocí [sonreí]. Un poco pregunté y más que nada traté de ir escuchando y entendiendo cosas las veces que nos encontrábamos.
T: ¡Qué bueno! Cada vez que te ibas, yo me quedaba pensando si te habría servido lo que te decíamos; sentía que nos íbamos para cualquier lado […]. Es redistinto de como yo pensaba que se hacía una tesis, como que era algo así más estructurado: hacés un plan, lo hacés y después escribís los resultados. (Comunicación personal, Viedma, 26 de abril de 2022)
En esta charla, Tati explicitó algo que debió haber pensado desde que me conoció: ¿Qué hace esta chica? El quehacer etnográfico por momentos puede ser difícil de describir para nuestros interlocutores y, como intenté explicar en este artículo, por momentos también para quienes lo llevamos adelante. En mi investigación, la delimitación del objeto de conocimiento fue aclarándose hacia el final del trabajo, a partir de los diálogos entre el estar en el campo, las herramientas metodológicas de registro y producción de datos, y el marco teórico.
La decisión inicial de poner en suspenso mis presupuestos sobre el tema de investigación, basada en las ideas ya clásicas de no directividad de la etnografía, fue adquiriendo otros sentidos al comprender que los estereotipos étnico-raciales sobre ser mapuche y ser argentino son producidos de modos ambiguos y ambivalentes, y que ello es parte de lo que asegura su existencia y reproducción. Así, en el trabajo de campo fui reconociendo que mi propia práctica presentaba dudas e inquietudes que eran parte del proceso de producción de conocimiento, antes que algo que debía ser “resuelto” como condición para “avanzar”. Las ambigüedades se fueron presentando en torno a cómo construir una labor comprometida sobre temas que no ocupaban la agenda central de mis interlocutores; evitar caer en la trampa del “objeto preconstruido”, que me llevaba a trabajar exclusivamente con personas que se autoadscribían como mapuche y a excluir otras formas de vivenciar los vínculos con ese pueblo; abordar esos vínculos en contextos en los cuales han sido forzados a ser ocultados y negados; y, finalmente, indagar sobre el racismo en un ámbito en el que hegemónicamente se lo descarta como inexistente.
Como describí en el primer apartado, las decisiones que fui tomando respecto a cada uno de esos aspectos no eliminaron el carácter por momentos esquivo o ambiguo de la delimitación del trabajo, sino que lo complejizaron. Algunas de estas decisiones fueron ampliar el referente para trabajar también con personas que se vinculan con proyectos mapuche, aun cuando no asuman esa identidad; reorientar objetivos específicos y actividades en función de lo que demandaban mis interlocutores en el campo; centrarme en ocasiones y situaciones cotidianas durante la observación participante para, desde allí, llegar de modo diferido a explicitaciones de sentidos; priorizar epistemológicamente dimensiones emocionales, corporales y relacionales del racismo sobre el discurso verbal que suele primar en las investigaciones.
Más que ofrecer una receta, la reflexión acerca de estos aspectos del trabajo busca llamar la atención sobre el carácter artesanal, conflictivo y complejo de la construcción del objeto de investigación, del campo y de la metodología, como parte de un proceso dialéctico. Aún más, y como desarrollé en el segundo apartado, la atención puesta en el devenir del trabajo de campo, en diálogo con el plan inicial, constituye una dimensión central y una condición para producción teórico-metodológica de conocimiento, como totalidad compleja.
De esta manera, las ambigüedades metodológicas se fueron articulando de modos paradójicos con las modalidades ambivalentes mediante las que he caracterizado que operan los procesos analizados, es decir, la racialización que afecta a personas con ancestros mapuche. Esta ambivalencia refiere en algunos sentidos a aspectos generales del racismo, en términos de producción del otro como “casi idéntico, pero no exactamente” y fijación, o del carácter heteroglósico y disputado de lo racial. En otros sentidos, remite a aspectos particulares de los modos que adopta a nivel local, articulando significantes biológicos, culturales y de clase social. Esta ambivalencia es reforzada por los discursos sobre el mestizaje, los cuales inscriben la sospecha que ubica a las personas como ni del todo argentinas ni del todo mapuche, con base en estereotipos de pureza.
Así, el artículo ha buscado aportar a la reflexión acerca de la centralidad de la experiencia de “haber estado allí”, en el campo, para la indagación antropológica, como uno de los objetos de reflexión y aprendizaje centrales construidos en el proceso de mi investigación doctoral. Particularmente, espero también haber aportado a la reflexión teórico-metodológica sobre procesos de racialización y alterización que ocurren cotidianamente, pero que son negados discursivamente y construidos como no eventos. Esa operación coocurrente de producción y silenciamiento del racismo, entiendo, es parte de lo que la antropología puede contribuir a problematizar.
Referencias
- Achilli, Elena. 2005. Investigar en antropología social: los desafíos de transmitir un oficio. Rosario: Laborde Libros.
- Aguiló, Ignacio. 2018. The Darkening Nation. Race, Neoliberalism and Crisis in Argentina. North Yorkshire: University of Wales Press.
- Ahmed, Sara. 2007. “A Phenomenology of Whiteness”. Feminist Theory 8 (2): 149-68. https://doi.org/10.1177/1464700107078139
- Ahmed, Sara. 1999. “‘She’ll Wake Up One of These Days and Find She’s Turned into a Nigger’”. Theory, Culture & Society 16 (2): 87-106. https://doi.org/10.1177/02632769922050566
- Arias, Julio y Eduardo Restrepo. 2010. “Historizando raza: propuestas conceptuales y metodológicas”. Crítica y Emancipación 2 (3): 45-64. https://www.ram-wan.net/restrepo/documentos/historizando%20raza.pdf
- Barth, Fredrik. 1976. Los grupos étnicos y sus fronteras. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Bhabha, Homi. 2002. El lugar de la cultura. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Manantial.
- Bourdieu, Pierre. 2012. Una invitación a la sociología reflexiva. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo XXI.
- Briones, Claudia. 2005. “Formaciones de alteridad: contextos globales, procesos nacionales y provinciales”. En Cartografías argentinas. Políticas indigenistas y formaciones provinciales de alteridad, editado por Claudia Briones, 11-43. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Antropofagia.
- Briones, Claudia. 2002. “Mestizaje y blanqueamiento como coordenadas de aboriginalidad en Argentina”. Runa, Archivo para las Ciencias del Hombre 23 (1): 61-88. http://repositorio.filo.uba.ar/bitstream/handle/filodigital/2231/1299-2690-1-SM.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Briones, Claudia. 1998. La alteridad del “cuarto mundo”. Una deconstrucción antropológica de la diferencia. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ediciones del Sol.
- Broguet, Julia. 2021. “‘Salir del closet de la blanquitud’: experiencias racializadas de practicantes de candombe afrouruguayo en el litoral argentino”. Interseções: Revista de Estudos Interdisciplinares 23 (3): 635-662. https://www.redalyc.org/journal/412/41275396006/html/
- Casamiquela, Rodolfo. 2007. Racista anti-mapuche… o la verdadera antigüedad de los mapuches en Argentina. Trelew: Edición del autor.
- Catelli, Laura. 2020. Arqueología del mestizaje. Colonialismo y racialización. Temuco: Universidad de la Frontera.
- Cecchi, Paula Inés. 2024b. “Contra las teleologías. Un ejercicio de reflexividad en torno a acciones cotidianas de personas con ancestros mapuche”. Revista Colombiana de Antropología 60 (3): e2778. https://doi.org/10.22380/2539472x.2778
- Cecchi, Paula Inés. 2024a. “Pérdidas y dispersiones en las políticas de archivo de la Dirección de Tierras Fiscales de Río Negro”. Revista del Museo de Antropología 17 (1): 109-122. https://doi.org/10.31048/1852.4826.v17.n1.42318
- Cecchi, Paula Inés. 2023. “La antropología y el saber hegemónico sobre la descendencia en Río Negro entre las décadas de 1960 y 1970”. Publicar en Antropología y Ciencias Sociales 21 (34): 97-116. https://publicar.cgantropologia.org.ar/index.php/revista/article/view/402
- Cecchi, Paula Inés. 2022. “‘¿Qué tenemos que demostrar?’. Recuperar vínculos con el pueblo mapuche frente a los discursos sobre la pérdida de identidad en Viedma (provincia de Río Negro)”. Tesis doctoral, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/16485
- Cecchi, Paula Inés. 2021. “¿Nadies? ¿Sin nadie? ¿Mapuche? Disensos y recorridos contra el racismo desde los barrios periféricos de Viedma al centro”. Runa, Archivo para las Ciencias del Hombre 42 (2): 245-260. https://doi.org/10.34096/runa.v42i2.7959
- Cecchi, Paula Inés. 2020. “La recuperación mapuche del küpalme como ‘aprender a vivir’. Conflictos ideológicos y ontológicos con la categoría descendiente”. Corpus 10 (2): en línea. https://doi.org/10.4000/corpusarchivos.4043
- Corti, Berenice. 2010. “Discursos de raza y nación en y sobre Sarmiento: la (im)posibilidad mestiza de la ‘blanquedad’ porteña”. Ponencia presentada a las I Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos, 29 y 30 de septiembre, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina. https://geala.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/03/berenice-corti-discursos-de-raza-y-nacic3b3n-en-y-sobre-sarmiento1.pdf
- Debord, Guy. 1999. “Teoría de la deriva”. En Internacional situacionista. Textos completos en castellano de la revista Internationale Situationniste (1958-1968). Volumen 1: La realización del arte, traducido y coordinado por Luis Navarro, 50-53. Madrid: Literatura Gris.
- De Certeau, Michel. 1996. La invención de lo cotidiano I. Artes de hacer. Ciudad de México: Universidad Iberoamericana.
- De la Cadena, Marisol. 2007b. “¿Son los mestizos híbridos? Las políticas conceptuales de las identidades andinas”. En Formaciones de indianidad. Articulaciones raciales, mestizaje y nación en América Latina, editado por Marisol de la Cadena, 83-116. Popayán: Envión Editores.
- De la Cadena, Marisol. 2007a. Introducción a Formaciones de indianidad. Articulaciones raciales, mestizaje y nación en América Latina, editado por Marisol de la Cadena, 7-34. Popayán: Envión Editores.
- De la Cadena, Marisol. 2004. Indígenas mestizos: raza y cultura en el Cusco. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Delrío, Walter. 2005. Memorias de expropiación. Sometimiento e incorporación indígena en la Patagonia. 1872-1943. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
- Domínguez, María Eugenia. 2008. “Música negra en el Río de la Plata: definiciones contemporáneas entre los jóvenes de Buenos Aires”. Trans. Revista Transcultural de Música (12): en línea. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82201222
- Escolar, Diego. 2007. Los dones étnicos de la Nación. Identidades huarpe y modos de producción de soberanía en Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Prometeo.
- Fanon, Frantz. 2015. Piel negra, máscaras blancas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Akal.
- Foucault, Michel. 1978. “El juego de Michel Foucault”. Diwan 2-3, 171-202. https://forofarp.org/wp-content/uploads/2017/06/ElJuegoDeMichelFoucault.pdf
- Fricker, Miranda. 2018. Injusticia epistémica. El poder y la ética del conocimiento. Barcelona: Herder.
- Frigerio, Alejandro. 2008. “De la ‘desaparición’ de los negros a la ‘reaparición’ de los afrodescendientes: comprendiendo la política de las identidades negras, las clasificaciones raciales y de su estudio en la Argentina”. En Los estudios afroamericanos y africanos en América Latina. Herencia, presencia y visiones del otro, editado por Gladys Lechini, 117-144. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. https://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/sursur/AFRICAN/
- Frigerio, Alejandro. 2006. “‘Negros’ y ‘blancos’ en Buenos Aires: repensando nuestras categorías raciales”. En Buenos Aires negra: identidad y cultura, editado por Leticia Maronese, 77-98. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- Geler, Lea. 2016. “Categorías raciales en Buenos Aires. Negritud, blanquitud, afrodescendencia y mestizaje en la blanca ciudad capital”. Runa, Archivo para las Ciencias del Hombre 37 (1): 71-87. http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/runa/article/view/2226
- Geler, Lea Natalia y Mariela Eva Rodríguez. 2020. “Mixed Race in Argentina. Concealing Mixture in the ‘White’ Nation”. En The Palgrave International Handbook of Mixed Racial and Ethnic Classification, editado por Zarine L. Rocha y Peter J. Aspinall, 179-194. Nueva York: Palgrave Macmillan.
- Goldberg, David T. 2007. “Neoliberalizing Race”. Macalester Civic Forum 1 (1): 77-100. https://digitalcommons.macalester.edu/maccivicf/vol1/iss1/14
- Guber, Rosana. 2009. El salvaje metropolitano. Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Paidós.
- Hall, Stuart. 2019. El triángulo funesto. Raza, etnia, nación. Madrid: Traficantes de Sueños.
- Hall, Stuart. 2010. “Significación, representación, ideología: Althusser y los debates postestructuralistas”. En Sin garantías: trayectorias y problemáticas en estudios culturales, editado por Eduardo Restrepo, Catherine Walsh y Víctor Vich, 193-220. Quito: Envión Editores; Instituto de Estudios Peruanos; Instituto de Estudios Sociales y Culturales, Pensar, Universidad Javeriana; Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. http://hdl.handle.net/10644/7187
- Latour, Bruno. 2007. Nunca fuimos modernos. Ensayos de antropología simétrica. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo XXI.
- Luanko. 2023. Champurria. Videoclip de YouTube, 3:46. Chile. https://www.youtube.com/watch?v=DN_aTTKVFE8&ab_channel=Luanko
- Macey, David. 1999. “Fanon, Phenomenology, Race”. Radical Philosophy 95: 8-14. https://www.radicalphilosophy.com/article/fanon-phenomenology-race
- Malinowski, Bronislaw. 1986. Los argonautas del Pacífico occidental. Barcelona: Planeta DeAgostini.
- De Oto, Alejandro y Miriam Jerade. 2023. “Negritud e injusticia hermenéutica en Frantz Fanon”. Isegoría 68: e17. https://doi.org/10.3989/isegoria.2023.68.17
- Pérez, Pilar. 2019. “La Conquista del desierto y los estudios sobre genocidio. Recorridos, preguntas y debates”. Memoria Americana. Cuadernos de Etnohistoria 27 (2): 34-51. http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/MA/article/view/7160
- Pérez, Pilar. 2016. Archivos del silencio. Estado, indígenas y violencia en Patagonia Central, 1878-1941. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Prometeo.
- Peronja, Antonia. s. f. “Proyecto de un estudio antropobiológico sobre crecimiento y desarrollo en una comunidad de la ciudad de Viedma, Valle inferior del Río Negro [versión 2]”. Viedma.
- Rappaport, Joanne. 2007. “Más allá de la escritura: la epistemología de la etnografía en colaboración”. Revista Colombiana de Antropología 43: 197-229. https://doi.org/10.22380/2539472x.1108
- Ratier, Hugo. 1971. El cabecita negra. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- Rodríguez, Mariela Eva. 2016. “‘Invisible Indians’, ‘Degenerate Descendants’: Idiosyncrasies of Mestizaje in Southern Patagonia”. En Shades of the Nation: Rethinking Race in Modern Argentina, editado por Paulina Alberto y Eduardo Elena, 127-154. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rodríguez, Mariela Eva. 2010. “De la ‘extinción’ a la autoafirmación: procesos de visibilización de la Comunidad Tehuelche Camusu Aike (provincia de Santa Cruz, Argentina)”. Tesis doctoral, Georgetown University. https://repository.digital.georgetown.edu/handle/10822/553246
- Segato, Rita. 2015. La crítica de la colonialidad en ocho ensayos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Prometeo.
- Sirimarco, Mariana. 2019. “Lo narrativo antropológico. Apuntes sobre el rol de lo empírico en la construcción textual”. Runa, Archivo para las Ciencias del Hombre 40 (1): 37-52. https://doi.org/10.34096/runa.v40i1.5545
- Stepan, Nancy Leys. 1996. “The Hour of Eugenics”: Race, Gender and Nation in Latin America. Cornell: Cornell University Press.
- Trouillot, Michell-Rolph. 1995. Silencing de Past. Power and the Production of History. Boston: Beacon Press.
- Valle, María Ytati. 2023. “Laberintos de imágenes”. El Hormiguero. Psicoanálisis, Infancia/s y Adolescencia/s 6: en línea. https://elhormiguero.curza.uncoma.edu.ar/sites/default/files/2023-02/LABERINTOS%20DE%20IMAGENES.%20CARLA%20RUIZ.%20REVISTA%20EL%20H
ORMIGUERO%20NRO.%206.pdf - Verdesio, Gustavo. 2012. “Colonialismo acá y allá: reflexiones sobre la teoría y la práctica de los estudios coloniales a través de fronteras culturales”. Cuadernos del CILHA 13 (2): 175-191. https://revistas.uncu.edu.ar/ojs3/index.php/cilha/article/view/4108
- Wade, Peter. 2014. “Raza, ciencia, sociedad”. Interdisciplina 2 (4): 35-62. https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2014.4.47204
1 Luanko es profesor de historia y músico de rap mapuche de Gulumapu (Chile). En sus canciones trata distintas temáticas desde la perspectiva de su pueblo, combinando el español y el mapuzugun.
2 Utilizo la expresión “personas con ancestros mapuche” para referirme a quienes reconocen y nombran esos vínculos, desde una comprensión de su carácter social y no biológico. La expresión se orienta a dar cuenta de que muchas personas reconocen y sostienen vínculos con el pueblo mapuche por medio de esta ancestralidad, aun cuando no siempre se identifiquen como mapuche.
3 El énfasis es del original.
4 Por prácticas de racialización me refiero a procesos sociales mediante los cuales se inscriben procesos de diferenciación y desigualdad, con base en signos o diacríticos que son definidos como biológicos y, así, como naturales e inamovibles o fijos (Fanon 2015).
5 Traducción libre.
6 “Pérdida de identidad” constituye una expresión de sentido común, que circula habitualmente en el ámbito en que realicé el trabajo de campo, y se configuró como una categoría nativa central en mi investigación, en la que analicé en vinculación a la inscripción local de las políticas de mestizaje.
7 La ciudad se fundó en 1776 con la creación del fuerte Nuestra Señora del Carmen, en un territorio habitado por parcialidades indígenas. A partir de la expansión estatal en la Patagonia a fines del siglo XIX, funcionó como capital de sucesivas jurisdicciones estatales hasta el presente, lo que se expresa en el eslogan oficial de “Capital histórica de la Patagonia”, que sitúa a las agencias colonizadoras como protagonistas de la historia. Como capital rionegrina, alberga las principales instituciones del gobierno provincial. Es una urbanización de 60 000 habitantes y conforma una comarca con la localidad de Carmen de Patagones, ubicada al otro lado del río Negro, en la provincia de Buenos Aires.
8 Durante 2016 comencé a trabajar también con la comunidad Lonconao Ñanculeo Diumacán.
9 Menciono a las personas con quienes trabajé con sus nombres reales, de acuerdo con el modo en que ellas lo decidieron.
10 Según explicaron ese día, el palin es un juego mapuche que en el pasado se usaba para resolver discusiones, y se realiza en equipos, con palos llamados wüño y una pelota. Aclararon también que no es un juego de competencia, sino que gana el equipo más unido y compañero, que haga participar y ayude a todos sus integrantes.
11 El afafan es un canto mapuche que se realiza para dar fuerza y movilizar buenas energías.
12 Los talleres de mapuzugun se desarrollaron en Viedma en 2018 y 2019. Los proyectos de extensión, pertenecientes tanto a la Universidad Nacional del Comahue como a la de Río Negro, entre 2019 y 2021.
13 De Certeau (1996) desarrolla este análisis en referencia a las prácticas cotidianas de los consumidores, habitualmente vistos como receptores pasivos de las normas. Su análisis, en contraste, apunta a “reconocer en estas prácticas de apropiación los indicadores de la creatividad que pulula allí mismo donde desaparece el poder de darse un lenguaje propio” (XLVII). La categoría vampirizar alude al análisis de Foucault sobre cómo los dispositivos reorientan silenciosamente las prácticas de las instituciones en función de una determinada organización del poder. Sin embargo, De Certeau refiere al término con el fin contrapuesto de dar cuenta de la “antidisciplina” que las prácticas cotidianas involucran. Para ello, propone una analítica del consumo como producción, de la creatividad cotidiana y de los modos de hacer que adquiere, entendidos como artes o estilos. Estos modos de hacer pasan desapercibidos en la medida en que son tácticos, operan en un lugar ajeno, por lo que se valen del tiempo; juegan “con los acontecimientos para hacer de ellos ‘ocasiones’” (L), o bien, efectúan escamoteos, desvíos de las normas con el fin de sustraerles tiempo y trabajo, y reorientarlo hacia otros fines.
14 De la Cadena (2004) toma el concepto de hibridez de Latour (2007), quien la define como una de las prácticas político-epistémicas centrales de la modernidad. Si bien la lógica de la traducción y la hibridez es definida como un problema frente al de la pureza, es a través de su operación que se inscriben y delimitan las categorías puras.
15 Tal como plantea Gustavo Verdesio (2012), en relación con la historia de Uruguay, considero que los análisis sobre raza y mestizaje en la etapa colonial en los Andes centrales no son directamente aplicables al contexto patagónico, donde la conquista fue realizada por el Estado argentino, en el marco de un proyecto de nación, y estableció un modelo de colonialismo de colonos partiendo de un genocidio fundante del orden social (Pérez 2019).
16 Lo cultural y lo biológico constituyen artefactos sociales que, en regímenes de conocimiento occidental, se construyen como opuestos (Arias y Restrepo 2010).
17 Traducción libre.
* El artículo es resultado de la investigación desarrollada en mi tesis doctoral en Antropología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), titulada “¿Qué tenemos que demostrar? Recuperar vínculos con el pueblo mapuche frente a los discursos sobre la pérdida de identidad en Viedma (provincia de Río Negro)”. El trabajo fue financiado por una Beca Interna Doctoral de Conicet entre 2016 y 2022 y por los proyectos de investigación PICT 2014- 2017 1117-2014, PICT 2017- 2021 2757-2016, PI 2017-2019 40-C-587 2017 UNRN, UBACYT 2018-2019 20020170200258BA, PI 2019-2022 40-C-734 2019 UNRN y UBACYT 2020-2022 20020190100173BA. La investigación cumple con los criterios de consentimiento informado; distintas versiones de este manuscrito han sido compartidas y conversadas con las personas citadas aquí.
Doctora en Antropología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. Licenciada en Ciencias Antropológicas, orientación sociocultural de la UBA. Actualmente es becaria posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), con lugar de trabajo en la Universidad Nacional de Río Negro - Centro de Investigaciones sobre Derechos, Inclusión y Sociedad (Ciedis/IIPPyG) y docente en la Universidad Nacional del Comahue, Viedma, Argentina. https://orcid.org/0000-0002-6797-194X