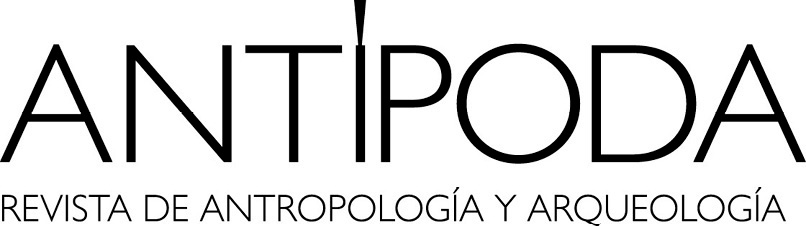
Sentido de lugar, tramas y plantaciones en la producción del espacio negro en Colombia*
Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
https://doi.org/10.7440/antipoda60.2025.06
Recibido: 2 de agosto de 2024; aceptado: 1 de febrero de 2025; modificado: 15 de marzo de 2025.
Resumen: las geografías negras se centran en la relación entre la raza, los imaginarios, las representaciones, el pensamiento y las prácticas espaciales de los negros. Cuando se toman en conjunto, estos temas dejan en evidencia cómo las epistemologías negras de la espacialidad están vinculadas a poéticas —imaginarios, representaciones— y prácticas radicales de la vida negra. Al llamar la atención sobre los compromisos de las geografías negras con la interacción de los procesos materiales y poéticos de la negritud, coloco en primer plano las tramas y comprensiones del espacio en los terrenos negros. El objetivo de este artículo consiste en analizar la construcción del sentido negro del lugar (black sense of place). Con esto en mente, examino, por una parte, a las rozas, vegas e islas, en tanto formas y tramas socioespaciales y el modo en que estas intersectan raza, espacio y naturaleza, configurando un sentido negro del lugar. Por otra parte, argumento que la hacienda ganadera es una expresión geográfica de la plantación que construye/elimina el sentido negro del lugar. La metodología que guía al artículo es de carácter etnográfico, con técnicas de producción de información, a saber: entrevistas, notas de campo, contracartografía y representación espacial. Basándome en la conceptualización del sentido negro del lugar y estableciendo puentes teóricos con campos como la ecocrítica negra y otras disciplinas de las ciencias sociales, recurro a ejemplos empíricos de la espacialidad negra del valle del Patía, en el suroccidente de Colombia, para forjar otras conversaciones geográficas, socioespaciales y antropológicas sobre las formas en que se construye el sentido negro del lugar. En este artículo tomo en serio las categorías espaciales, pongo en diálogo narrativas, textos, autores y profundizo en la comprensión de la producción negra del espacio.
Palabras clave: haciendas, islas, rozas, sentido negro del lugar, valle del Patía, vegas.
Sense of Place, Plots, and Plantations in the Production of Black Space in Colombia
Abstract: Black geographies focus on the relationship between race, imaginaries, representations, thought, and black spatial practices. Taken together, these themes reveal how black epistemologies of spatiality are tied to poetics—imaginaries and representations—and to radical practices of black life. By drawing attention to the commitments of black geographies to the interaction between the material and poetic processes of negritude, I foreground the plots and understandings of space in Black terrains. In this article, I analyze the construction of a black sense of place by examining rozas, vegas, and islas as socio-spatial forms and plots, and the ways they intersect race, space, and nature, shaping a black sense of place. I also argue that the cattle ranch is a geographic expression of the plantation that constructs and erases the black sense of place. The methodology guiding this paper is ethnographic, employing techniques such as interviews, field notes, counter-cartography, and spatial representation. Drawing on the conceptualization of the black sense of place and building theoretical bridges with fields such as black ecocriticism and other social science disciplines, I use empirical examples of black spatiality from the Patía Valley in southwestern Colombia to foster new geographic, socio-spatial, and anthropological conversations about the ways in which a black sense of place is constructed. This article takes spatial categories seriously, engages in dialogue with narratives, texts, and authors, and deepens the understanding of Black space production.
Keywords: Black sense of place, haciendas, islands, Patía Valley, rozas, vegas.
Sentido de lugar, tramas e plantações na produção do espaço negro na Colômbia
Resumo: as geografias negras centram-se na relação entre raça, imaginários, representações, pensamento e práticas espaciais dos negros. Quando considerados em conjunto, esses temas evidenciam como as epistemologias negras da espacialidade estão ligadas à poética — imaginários, representações — e a práticas radicais da vida negra. Ao chamar a atenção para os compromissos das geografias negras com a interação dos processos materiais e poéticos da negritude, coloco em primeiro plano as tramas e compreensões do espaço nos terrenos negros. O objetivo deste artigo é analisar a construção do sentido negro do lugar (black sense of place). Com isso em mente, examino, por um lado, as rozas, as vegas e as islas, enquanto formas e tramas socioespaciais e a maneira como elas se cruzam com raça, espaço e natureza, configurando um sentido negro do lugar. Por outro lado, argumento que a fazenda de gado é uma expressão geográfica da plantação que constrói/apaga o sentido negro do lugar. A metodologia que orienta o artigo é de caráter etnográfico, com técnicas de produção de informação, a saber: entrevistas, notas de campo, contracartografia e representação espacial. Com base na conceituação do sentido negro do lugar e estabelecendo pontes teóricas com campos como a ecocrítica negra e outras disciplinas das ciências sociais, recorro a exemplos empíricos da espacialidade negra do vale do Patía, no sudoeste da Colômbia, para forjar outros diálogos geográficos, socioespaciais e antropológicos sobre as formas como se constrói o sentido negro do lugar. Neste artigo, levo a sério as categorias espaciais, coloco em diálogo narrativas, textos, autores e aprofundo a compreensão da produção negra do espaço.
Palavras-chave: fazendas, islas, rozas, sentido negro do lugar, vale do Patía, vegas.
Las geografías negras1 nos informan sobre las múltiples relaciones y procesos socioespaciales que contribuyen a estudiar, analizar e identificar la vida y experiencia de los negros. Desde el traslado y esclavización de millones de africanos a las Américas, la lucha negra ha reafirmado la resistencia, la humanidad y la insurgencia espacial negra (Bledsoe 2021). Al analizar la negritud como algo situado histórica y geográficamente, y producido a través de diferentes procesos socioespaciales (Hawthorne y Lewis 2023), los estudiosos de las geografías negras insisten en la necesidad de centrarse en la praxis de los siguientes compromisos:
a) la singularidad y no universalidad de la negritud; b) la negritud como algo producido y reproducido local y globalmente a través de procesos (tecnologías, políticas, teorías) de circulación y rutas diaspóricas; c) la negritud como algo siempre situado histórica y geográficamente; y finalmente; d) la atención a la interacción de los procesos materiales y poéticos. (Hawthorne y Lewis 2023, 10)
Al llamar la atención sobre estos compromisos, las geografías negras trazan mapas de las relaciones entre la raza y producción negra del espacio (McKittrick 2006), prestando atención a la inherente espacialidad de la vida negra (Hawthorne 2019), las prácticas de creación de lugares y la manera como las epistemologías del lugar cuestionan las ausencias sobre la negritud en la geografía tradicional (Moulton 2024a). En este artículo quiero centrarme en la construcción del sentido negro del lugar [black sense of place] (McKittrick 2011). Al interrogar sobre las formas y prácticas mediante las cuales se construye el sentido negro del lugar, las geografías negras, además, proporcionan un marco ético y coherente para examinar las geografías culturales, históricas y políticas de la negritud (Moulton 2024b).
El mortífero siglo XX en diferentes territorios negros representó la introducción del capitalismo racial (Robinson 2020). La colonización, la opresión, el desplazamiento, los sistemas entrelazados de opresión racial (Hawthorne 2019) han provocado un conjunto de privaciones sistémicas a la gente negra, en tanto que sus tierras/terrenos, a través de diferentes estrategias fueron objeto de despojo y expolio (Mosquera-Vallejo 2020; Ojeda 2017). La plantación y sus diferentes expresiones geográficas, como las haciendas, constituyen formas-mecanismos socioespaciales que han dado lugar a procesos de acumulación originaria, por medio de la fijación espacial y racial (Bledsoe y Wright 2018). Al constituir una fijación espacial y racial, la hacienda, por una parte, ordena, define y clasifica paisajes, personas, relaciones sociales y raciales (Mosquera-Vallejo 2025) y, por la otra, es la lugarización del capitalismo racial. En muchos sentidos, la colonización blanca del espacio y la construcción de territorialidad negra han estado en disputa desde que el alambre de púas se introdujo como herramienta para fraccionar, dividir y delimitar el espacio negro. La reconfiguración del paisaje, producida por estos modos de usar, generar y percibir el espacio ha buscado deliberadamente cooptar el sentido del lugar de la gente negra.
Atendiendo al compromiso de comprender la negritud como algo situado histórica y geográficamente, la construcción del sentido negro del lugar conlleva, por una parte, el entramado de prácticas de creación de lugar (Allen, Lawhon y Pierce 2019; Neville 2024) que pongan en relieve las epistemologías negras locales. Por otra parte, dicha construcción supone una arena de disputa de prácticas del “adentro” / “afuera” (Mosquera-Vallejo 2021) que se expresan en la hacienda. Estas reespacializaciones basadas en el lugar (McKittrick 2006) constituyen un movimiento que sitúa material y poéticamente las categorías espaciales vernáculas de la negritud y desestabiliza la hacienda como concepto y realidad que define a los mundos negros. En este manuscrito me centro en los conceptos de roza, isla y vega para comprender las tramas a partir de las cuales estas constituyen formas socioespaciales que, mediante prácticas de creación, producen al sentido negro del lugar. La hacienda, por su parte, la entiendo como espacialización del capitalismo racial. Esta ambivalencia permite ver perspectivas y realidades socioespaciales que proporcionan la construcción de un sentido negro del lugar (Moulton 2024a).
Con esto en mente, me propongo indagar acerca de la construcción del sentido negro del lugar en el valle del Patía, al suroccidente de Colombia (figura 1). Este territorio constituye un espacio paradigmático para estudiar la vida y experiencia de los negros, en tanto que la producción de su espacialidad implica compromisos con narrativas que resaltan, nutren y localizan a las historias de insurgencia espacial negra. Las investigaciones de Zuluaga (1993) señalan que desde el siglo XVIII, el valle del Patía fue un refugio de negros huidos de minas del Pacífico, haciendas del norte del Cauca y de lo que hoy se conoce como el departamento del Valle del Cauca. Esta sociedad cimarrona (McFarlane 1985), construida a través de la insurgencia espacial, ha mantenido una lucha incesante por hacer de las planicies del Patía un terreno de lucha política. Los platanares (Zuluaga 1993) proporcionan un ejemplo de ello. Estas eran pequeñas parcelas que, en el contexto de la economía política-racial de la hacienda colonial, los negros libres usaban para obtener productos necesarios para su subsistencia.
Figura 1. Localización del área de estudio

Fuente: zona plana del municipio de Patía, Cauca, Colombia. 2025. Ylver Mosquera-Vallejo, “Google Earth Pro”, https://earth.google.com/web/search/Pat%c3%ada,+Cauca/@2.1320984,-77.0450995,667.31903608a,74338.94381463d,35y,36
0h,0t,0r/data=CiwiJgokCanPxWtfQUHAEcXRp4r8PELAGWxqF_6wS0vAIc7zr2fjy03AQgIIAToDCgEwQgIIAEoNCP_____
______wEQAA (modificado por el autor con los softwares ArcGIS, 16 de mayo de 2025).
En este trabajo invoco un método que articula lo material y lo poético, y recurro a prácticas como las notas de campo, las entrevistas, la contracartografía y autoetnografía. Al adoptar esta estrategia metodológica, estoy partiendo del compromiso epistemológico de “geografizar” el conocimiento. Mi debate sobre el sentido negro del lugar se guía por la conceptualización de Katherine McKittrick (2011), y busco conversar con las perspectivas de la ecocrítica negra (Moulton 2024a). Esto es útil para interpretar las intersecciones entre naturaleza, raza y espacio, y dialogar con las perspectivas latinoamericanas en torno a la producción de prácticas territoriales negras (Berman-Arévalo 2021).
En la primera parte del texto examino y describo las categorías de trama y plantación. Con ello, busco poner de relieve su valor metodológico y conceptual para las geografías negras. Luego, tomo el concepto de trama para argumentar cómo las islas, rozas y vegas constituyen formas socioespaciales que articulan la naturaleza, la raza y el espacio creando el sentido negro del lugar. Enseguida, sostengo que la plantación y su expresión geográfica, manifestada en las haciendas ganaderas, son la espacialización del capitalismo racial y las arenas socioespaciales en las que se disputa la construcción/eliminación del sentido negro del lugar. Por último, concluyo con unas reflexiones finales con el ánimo de continuar y profundizar el debate sobre un campo —las geografías negras— que, en el contexto de las ciencias sociales en Colombia, comprende la negritud más allá de la discusión sobre el giro al multiculturalismo y, en lugar de ello, propone una conversación en clave de la relación entre la raza y la producción negra del espacio.
Trama/parcela y plantación/hacienda: los terrenos de la negritud
Las teorizaciones de Sylvia Wynter han sido centrales para la reflexión sobre las nociones de trama y plantación. El trabajo de Wynter (1971) titulado Novel and History, Plot and Plantation (Novela e historia, trama y plantación) permite construir un argumento favorable para centrarse en la articulación de las densas geografías históricas y políticas de la raza, la naturaleza y el lugar. El análisis de Wynter propone que la relación entre trama y plantación es equivalente a la de historia y novela. Para esta autora —basada en distintos escritores— la novela, al igual que la plantación, nacen con la economía de mercado y la primera es la extrapolación al terreno de lo literario de la vida cotidiana de la segunda. “La novela y nuestras sociedades son hijos gemelos de los mismos padres” (Wynter 1971, 95). La trama y la novela comparten una estructura de valores que se contraponen a los de la historia y la plantación. Mientras que los valores de la plantación y la historia son los valores de la sociedad de mercado, lo civilizado, lo educado, la explotación y la verdad histórica, en la trama y la novela, la estructura de valores reivindica lo colectivo, la relación con la tierra, el alimento. La primera, entonces, correspondía a la superestructura y la segunda era la raíz de la cultura (Wynter 1971).
Trama/parcela
La noción de trama/parcela2 tiene un potencial heurístico y metodológico para las geografías negras. Según McKittrick, la trama:
ilustra un orden social que se desarrolla en el contexto de un sistema deshumanizante, al espacializar lo que se consideraría imposible bajo la esclavitud: el crecimiento real de narrativas, alimentos y prácticas culturales que materializan las profundas conexiones entre la negritud y la tierra, y fomentan valores que desafían la violencia sistémica. (McKittrick 2013, 11)
Este enfoque de la trama refuerza la relevancia de la agencia espacial negra y sus epistemologías del lugar. La trama crea geografías de escape frente a la violencia racial-colonial. Rebeliones, sublevaciones, refugios, asaltos, levantamientos son las prácticas a partir de las cuales la gente negra esclavizada orientó, desde los primeros momentos de la colonia (Navarrete 2001; Vargas 2023), procesos emancipatorios que escenificaron en la trama la premisa según la cual “la libertad es un lugar” (Gilmore 2018, 62).
Para Alex Moulton una metodología de la trama centra sus trabajos en las “infraestructuras literarias y materiales del cuidado (parentescos de trama), la resistencia (tramas estratégicas) y el conocimiento espacial y ecológico (afectos de trama, epistemologías y estética) que dan forma a diversos proyectos antirracistas de creación de lugares” (Moulton 2024a, 282). Al crear lugar, estos proyectos entramados en su conjunto coreografían o producen en escena parcelas a través de las cuales y en las que operan. Esto se cristaliza a partir de palenques (tramas-espacios físicos), cimarronaje (tramas narrativas), movilidades (tramas cartográficas). Al producir y narrar el espacio negro, se subvierten las geografías y ecologías de la dominación. Sin embargo, esto no solo se hace desde afuera/adentro, sino desde una geografía dicotómica y ambivalente, en la que el orden social se subvierte también desde adentro. Un ejemplo de lo anterior son las parcelas que se otorgaban a los esclavizados para cultivar comida (McKittrick 2013) o las movilidades que estos tenían por los extensos territorios coloniales de la plantación (Bonil 2022).
Plantación/hacienda
Época, ideología, lenguaje, economía regional-local, sitios agrícolas, esclavos, regulaciones políticas y legales, trabajadores, casa, ciudad son elementos constitutivos de una plantación. Al representar un sistema que combinaba esclavitud, comercio, machetes, azúcar, ron, la plantación constituyó además de un modo de producción, un sistema socioespacial en el que fueron plantadas personas. Con esto en consideración, la plantación es un lugar “a través del cual la negritud se arraiga en las Américas” (McKittrick 2013, 10) . Algunos historiadores sostienen que la plantación, en tanto economía de mercado y sistema de producción, moldeó la vida social, cultural y política en los países del Caribe (Maríñez 1997). Otros han coincidido con Fernando Ortiz al afirmar que la plantación es “el hijo predilecto del capitalismo” (Mintz 1996, 69). Wolf y Mintz (1975) sostienen que tanto plantaciones como haciendas corresponden a un tipo de organización social en la agricultura. Sin embargo, sus diferencias sustantivas están dadas por las redes, tamaños y relaciones que producen escalas distintas de acumulación de capital. Esto supone que plantación y hacienda necesitan para su desarrollo cantidades y cualidades distintas de capital, mercado, tierra, mano de obra, tecnología y castigos. En el caso norteamericano, las plantaciones eran ciudades (McKittrick 2006), mientras que, en la Nueva Granada, la expresión geográfica de las plantaciones era la hacienda (Colmenares 1968).
Tanto la hacienda como la plantación hacen una producción desigual del espacio y espacializan concepciones de la propiedad privada en el contexto de la economía racial regional-local. Ambos espacios permiten cartografiar la producción negra y no negra del espacio y constituyen espacios de la desposesión negra (McKittrick 2013). Al cartografiar una producción desigual del espacio, en la plantación y la hacienda se normalizan las geografías negras como no civilizadas, calurosas, atrasadas, violentas y empobrecidas.
En muchos contextos, las plantaciones y haciendas hicieron que las tierras de nadie fueran transformadas en tierras de alguien (McKittrick 2013). La experiencia de las poblaciones negras en el suroccidente de Colombia y el Caribe (Correa 2021; Galvis 2022; Múnera 1998) demuestran que este sistema geográfico de violencia racial está ligado a continuos procesos de acumulación que necesitan de la fijación espacial y racial, en tanto precondición socioespacial para plantar representaciones, ideas e imaginarios que buscan osificar el espacio negro.
Terrenos metodológicos en las tramas y plantaciones de la negritud
Terreno es un término relacionado con tierra. El terreno es una tierra que tiene sentido estratégico, político y militar (Elden 2010). El terreno es una abreviatura de una comprensión político-estratégica del territorio (Elden 2021). Además de lo anterior, terreno hace referencia a la imaginación geográfica, a lo espacial-material y al proceso de construcción y conceptualización de las ideas y categorías socioespaciales. En este sentido, el terreno combina dos registros en geografía: lo material-estratégico y las dimensiones físicas y políticas (Elden 2021). Esta perspectiva conversa con las tipologías del territorio identificadas por Fernandes, en la medida en que se entiende que:
la producción material no se realiza por sí misma, sino en relación directa con la producción inmaterial. Del mismo modo, la producción inmaterial sólo tiene sentido cuando se realiza y comprende la producción inmaterial. Estas producciones se construyen en formaciones espaciales […]. Los territorios materiales son producidos por territorios inmateriales. (Fernandes 2009, 211)
Con esto en consideración es importante reconocer que el proceso de elaboración de las contracartografías negras (figuras 2, 3 y 4), contó con la participación de 22 personas (8 hombres y 14 mujeres). Este taller se hizo particularmente en la vereda El Carmelito-Patía. Si bien la mayoría de los participantes son de esta vereda, por lo menos, un 30 % eran de otras áreas del valle del Patía. El taller se desarrolló en 4 momentos, que articularon diferentes fases: (1) en la primera se les explicó el propósito del taller; (2) en la segunda se les mostró un mapa físico del valle del Patía con Google Earth, en el que se utilizaron diferentes niveles de detalle; (3) a partir del mapa constataron la localización de las rozas, islas y vegas en sus terrenos; (4) luego procedieron a representar sus terrenos usando diferentes tipos de colores (figuras 5, 6 y 7).
Figura 2. Taller de representación de rozas

Fuente: fotografía del autor, vereda El Carmelito-Patía, 2019.
Figura 3. Taller de representación de vegas

Fuente: fotografía del autor, vereda El Carmelito-Patía, 2019.
Figura 4. Taller de representación de islas

Fuente: fotografía del autor, vereda El Carmelito-Patía, 2019.
Los elementos conceptuales en los que me interesaba profundizar, esto es, las categorías vernáculas de espacio fueron transversales en todos los momentos del taller. Con esto en consideración, la primera fase del taller sirvió de terreno de conversación. Al escuchar las descripciones sobre las rozas, vegas e islas pude establecer que estas no solo son categorías espaciales para la gente negra, sino terrenos sobre los cuales han mantenido una relación de posesión y dominio estratégico como lo demostraron las investigaciones del antropólogo Manuel Ussa (1987), en relación con la tierra en Patía, y del historiador Francisco Zuluaga (1993), sobre los platanares. Estos terrenos constituyen procesos, siempre en transformación, que articulan elementos biofísicos (tierra, sustratos, raíces, piedras) y humanos (usos del suelo, cultivos, ganadería) que se complementan con imaginación geográfica (Wright 1947). Estas articulaciones contribuyen a una mejor conceptualización sobre las tramas y obligan a comprender de manera más precisa la naturaleza física y material de las formas socioespaciales que la gente negra ha definido como rozas, vegas e islas.
Al asumir este enfoque conceptual y metodológico interdisciplinario busqué un uso cuidadoso y atento de las técnicas de investigación empleadas. Reconozco, además, que soy un investigador de la zona de estudio y hombre negro. Al anotar esto, parto de la premisa según la cual las personas negras “siempre han utilizado metodologías interdisciplinarias para explicar, explorar y narrar el mundo porque pensar, escribir e imaginar a través de una variedad de textos, disciplinas, historias y géneros desestabiliza las lógicas raciales sombrías e insulares” (McKittrick 2022, 5). A lo largo de mis investigaciones, la autoetnografía, con sus ventajas y limitaciones, ha sido clave para articular diferentes niveles de reflexividad y desafiar los encuadres, registros y narrativas racistas en la academia. En la práctica, adopto un enfoque ambivalente considerando mis posturas teóricas y posiciones de sujeto. De este modo, “acepto las inevitables contradicciones de este ejercicio metodológico como brechas, fuentes de asombro e inspiración” (Williamson 2024, 427). Con esto en mente, enredo, en la trama argumental, múltiples historias/tiempos, relatos/espacios y formas de conocer de la gente negra. Al adoptar esta perspectiva metodológica, opté por una práctica que se moviliza e inspira con y a través de temporalidades inquietas, códigos y risas, susurros, textos entrelazados y un estudio riguroso (McKittrick 2022).
Formas socioespaciales: tramas del sentido negro del lugar
La roza es la trama-espacio contrahegemónico de la negritud. Wynter ha señalado que la trama ofrece historias secretas (Wynter 1971). Estas historias contribuyen a contextualizar la narrativa central de la superestructura económica, al mismo tiempo que se desarrolla como un espacio creativo que desafía al sistema (McKittrick 2013). Al representar una trama socioespacial donde el monte se junta con la tierra, la lluvia, la luna, los insectos, las plagas y el maíz, las rozas cumplen el papel de las historias secretas en la trama. Mapear las rozas es cartografíar la producción negra del espacio. La roza es la parcela tradicional negra. Su proceso de producción espacial y política inicia a mediados de agosto, cuando finaliza la sequía. En ese momento se corta el monte, para dejarlo secar unos días y proceder a quemarlo. Una vez se hace esto, la parcela/trama se limpia o se quema con el propósito de que no salgan nuevamente hierbas. Entre septiembre y octubre se procede a sembrar. Las epistemologías negras del lugar sugieren que para que el maíz salga grande se debe sembrar durante los primeros días de lluvia. Esto, porque la
tierra está caliente, entonces cuando le caen los primeros aguaceros, la planta germina más rápido y crece más rápido […] en cambio cuando ya han pasado los primeros aguaceros, la tierra sí sigue germinando, pero el maíz crece más lento. (Polo, comunicación personal, 20 de noviembre de 2019, corregimiento de Patía)
Las plantas se demoran en promedio 8 días para germinar. Si estas se siembran en septiembre a finales de noviembre ya se tienen choclos, mientras que cuando se hace en octubre, se tienen mazorcas en los últimos días de diciembre. Para finales de febrero o inicios de marzo el maíz endurece, se cosecha para estas épocas y queda listo para la venta. Polo comenta que, en su niñez, el maíz “se vendía una parte y otra se dejaba para la casa, para las gallinas, los cerdos. Nosotros comíamos mucho maíz. La parte que se vendía era en el Bordo. Ellos lo compraban y lo iban a vender más caro en Popayán” (Polo, comunicación personal, 20 de noviembre de 2019, corregimiento de Patía). En marzo o abril se siembran las travesías3 para cosechar entre junio y julio. El procedimiento era el mismo y se vendía para el mercado o se usaba para la comida. Sin embargo, la cosecha era menor. En agosto se roza y vuelve a preparar el terreno, de esta forma, se cumple un año de calendario agrícola. Junto con las primeras lluvias del mes de septiembre se mira la fase de la luna para poder sembrar en cuarto creciente o luna llena, sin embargo, no se debe hacer cuando la luna tiene uno o dos días de haberse ido. Cuando el maíz se siembra en cuarto menguante, la planta tiende a mermar su crecimiento, mientras que, en creciente, indica que la planta va a crecer y la cosecha será buena (notas de campo, Patía, agosto de 2019).
La roza es una constelación de prácticas espaciales que producen el espacio negro. La roza del maíz refleja las historias agrarias negras, las interacciones sociales, el conocimiento y la agencia ecológica basada en el lugar (Moulton 2024a). La roza entonces revela no solo una trama ecológica e histórica, sino una forma espacial (figura 4), que responde a cada momento del calendario agrícola. Es decir, el paisaje sembrado en septiembre constituye una forma espacial, mientras que el paisaje cosechado en diciembre representa otra forma-contenido espacial (Santos 2021). El papel de las fases de la luna es relevante para la comprensión de la roza en términos de creación de mundo negro. Así, la verticalidad de la luna elabora tramas que otorgan significatividad, creatividad, insurgencia a la geograficidad del espacio negro. Al centrarse en la agencia espacial negra, las labores ambientales y las epistemologías negras del lugar, las rozas iluminan y mapean simbólica y geográficamente los mundos de vida negros. Las rozas son espacios creativos en la medida en que emergen como terrenos donde se practican susurros, relatos, canciones, historias —tramas— secretas que desenredan, inventan y reinventan el conocimiento. Esto se re-crea, anima y media por una alfabetización afrodiaspórica.
Figura 5. Roza de maíz

Fuente: taller realizado por el autor con comunidad negra, vereda El Carmelito-Patía, 2019.
Las vegas producen marcos espaciales similares a las rozas en la medida en que están inscritas en el contexto de historias socioecológicas coloniales. Al igual que la roza, la vega es una geografía poética y material de geografías del lugar y de prácticas de creación de lugar. La vega es un espacio boscoso con: sangregados (Croton draco), jiguas (Genipa americana), guácimos (Guazuma ulmifolia), arrayanes (Myrcianthes leucoxyla), bejucos, zanjones, ojos de agua, samanes (Samanea saman), gavilanes (Buteo magnirostris), ardillas, el sonido de las chicharras, el sonido de los pájaros, el rugir de los osos hormigueros (Tamandua tetradactyl); el miedo a los diferentes sonidos nos informa del encuentro con una poética del paisaje. Al mapear las vegas, los habitantes locales muestran estos lugares con una agencia y poética espacial negra que se interrelaciona a partir de diferentes tramas alegóricas. Al hijo de José Antonio, por ejemplo, se lo llevó el duende, él describe así la situación:
[…] a mí me habían dicho que el duende se llevaba a los niños o zanja arriba o zanja abajo por las vegas. Entonces al llevárselo por la zanja tenía que llenarse de agua. Cuando eso arranco a una zanja y […] ¿sabe dónde lo hallo? En el charco el Sombrillo. El duende es pícaro ¿no? Pero al duende no le tenía miedo, yo venía en la noche a caballo y chillaba así en las zanjas de las vegas donde había un hueco […] a veces llega por aquí, baja por ahí y sube allí. Y empieza a chillar como niño chiquito. (Entrevista a José Antonio, 18 de junio de 2018, vereda San Pedro, valle del Patía)
Figura 6. Vega

Fuente: taller realizado por el autor con comunidad negra, vereda El Carmelito-Patía, 2019.
Las vegas responden a una creación de lugar que alegóricamente se configura mediante la espacialización de un “tejido relacional con los territorios de otros seres” (Echeverri 2004, 25). Al constituir espacios habitados por duendes, las vegas suponen geografías culturales desorganizadas, altamente contingentes y espacios demoniacos (McKittrick 2006). Estas conexiones y diferencias sugieren que la construcción de lugar no es una materialidad fija e inalterable, sino que se crea y produce a través de la relación material/poética (Glissant 2017). Árboles, zanjones, duendes, pájaros, sonidos, coinciden e interactúan en la vega. Esta arquitectura de formas espaciales produce la creación de lugar y esta, a su vez, responde a condiciones ecológicas, sociales, culturales e históricas. La vega es un signo de interrogación (McKittrick 2013), sin garantías, que anticipa futuros desde imaginaciones que lo convierten en un espacio de ambivalencia. Al imaginarse la creación negra del lugar por medio de las vegas, este no debe pensarse como una forma estática, sino en una relación en la que la vega se convierte en roza y la roza vuelve a ser vega, así, la vega es el futuro de la roza y la roza el futuro de la vega.
En geografía, las islas corresponden a una variada gama de lugares con diferente significatividad espacial y cultural. Así, por ejemplo, una isla representaría extensiones terrestres rodeadas de agua por todos sus lados menos en su superficie. También, para los geógrafos, las montañas, los desiertos, los bosques son islas. Es decir, algunas áreas que concentran suficiente riqueza en términos de diversidad de especies, y que se encuentran condicionadas por factores biogeográficos (clima, corrientes de aire, geomorfología, ríos, flora, fauna), tienen singularidades, resultado de su relativo aislamiento. Esto hace que sean conceptualizadas como islas. En las geografías negras del valle del Patía, una isla es una forma espacial, que puede contener reses, caballos, rozas de maíz y potreros. Su principal particularidad es que se localizan a orillas de los drenajes y tienen forma de U, por los meandros que estos dejan, producto de las crecidas durante la temporada de lluvias.
Figura 7. Isla

Nota: como se podrá apreciar, la representación de la isla no tiene forma de U, debido a que el nivel de detalle de la escala bajo la cual se desarrolló el taller, y la forma en que las personas representaban y narraban su territorio, era al detalle del predio o terreno del que ellos son propietarios o conocen.
Fuente: taller realizado por el autor con comunidad negra, vereda El Carmelito-Patía, 2019.
La isla es una forma espacial en donde la creación de lugar está mediada por procesos de sedimentación, erosión, lluvias, escorrentías, inundaciones, cuevas para pescar, palizadas, colinos4, entre otros. Al identificar la constelación de metáforas espaciales que producen a la isla, estoy poniendo de relieve las arquitecturas materiales que crea el espacio negro. En tanto parcelas, una isla puede devenir en roza o vega, ensamblando prácticas, territorializando, desterritorializando y dispersando cosas (Merriman 2024). Al hacer hincapié en la contingencia, el movimiento, la pluralidad y el despliegue de agentes humanos y no humanos en la producción negra del espacio, se observa cómo estas tres categorías vernáculas son ilustrativas de la creación del sentido negro del lugar.
La hacienda ganadera: el lugar de la plantación en la negritud
Durante la primera mitad del siglo XX, en el valle del Patía, se inició una colonización blanco/mestiza proveniente de Antioquia, Popayán, Cali y el norte del departamento de Nariño, que produciría profundas transformaciones en la estructura socioterritorial de esta área. Estos nuevos actores, a partir de diferentes tácticas y estrategias apropiaron, expoliaron y compraron los terrenos de la gente negra. Algunos autores sostienen que la construcción de la carretera panamericana en la década de 1930, debido al conflicto con el Perú, permitió la colonización blanca del Patía (Albán 1999; Ussa 1987).
El valle del Patía de la época era un espacio abierto, con históricas y particulares formas de tenencia y apropiación de la tierra por la gente negra, en las que se privilegiaba entre otras, a la cantidad de cabezas de ganado que se tenía por encima de las hectáreas de tierra. Según Ana Melia Caicedo, en aquel entonces “la tierra no tenía tanto valor y en cambio el foráneo sí conocía el valor de la tierra” (entrevista en Patía-Cauca, junio de 2013). Para Virgilio Llanos,
Aquí hubo negros que fueron muy ricos […]. Cuando conocí esto, que yo era muchacho esto era sitio abierto, no había potreros, habían ganados por todas partes […]. En ese tiempo la gente tenía propiedades pero no eran cerradas con alambres. (Entrevista en el Tuno-Patía, julio de 2013)
De acuerdo con estos relatos de la tradición oral se puede establecer que la presencia de estos nuevos actores transformó las vegas en potreros, las tierras de nadie en grandes haciendas ganaderas (Rodríguez 2022).
El hijo de quien es reconocido como uno de los primeros colonos que llegó al Patía, en una entrevista realizada ya hace algunos años, expresaba lo siguiente:
Mi papá llegó allí al Patía […], le brindaron el hospedaje y dice que como a las 5:00 a. m. empezaron a bramar las vacas, él se despertó y vio unas vacas muy chiquitas […], él vio esa vaca y vio un ternerito […], volvió a los tres meses al mismo sitio […]. Cuando salió un novillo y este novillo no lo vi la vez pasada le dijo mi papá […]. Este es el novillo de la vaca que usted vio la vez pasada […]. Mi papá se preguntó ¿qué tiene esta tierra? […], no había garrapatas, no había nuches, mi papá se dio cuenta de que era una tierra maravillosa. (Entrevista a Alfredo González, agosto de 2013, Popayán)
Al ser una tierra maravillosa, las planicies del Patía despertaron interés en los nuevos colonizadores: nuevos tipos de pastos —también colonizadores—, variedades de ganado como cebú, alambres de púas se hicieron presentes en este valle. Sobre la tenencia de la tierra, Manuel Ussa sostuvo que esos colonos “empezaron a comprar lotes y mejoras a los negros, y ante la facilidad de comprar el alambre de púas fueron cercando y desplazando poco a poco a sus antiguos propietarios […] lo que hoy se constituyen grandes haciendas ganaderas” (Ussa 1987, 45). Continúa el mencionado colono:
Mi papá compró unos derechos de tierra a un señor Balois Torres, allí mi papá se empezó a vincular con la ganadería. Allí empezó a llevar animalitos mejorados, a meter alambres a hacer quemas, allí es donde se empiezan a hacer unas quemas ni las verracas y allí es cuando empieza a variar el paisaje. (Entrevista a Alfredo González, 25 de agosto de 2013, Popayán)
En opinión de Albán (2007), esto generó rupturas en la circulación espacial de personas negras, prohibiciones en el ingreso a predios donde podían obtener productos para las subsistencias, entre otras. El despeje de las vegas, las quemas ni las verracas, el desecamiento de los humedales y la potrerización del valle dieron lugar a un tipo de latifundio ganadero que, de acuerdo con la investigación de Trujillo (1996), representaba el 43 % de la tierra en estas planicies. Este latifundio ganadero es el hermano gemelo de la plantación, pero con la salvedad de que la intensidad de capital es mayor en la plantación. Además, este cercamiento de los sitios o espacios abiertos en el valle del Patía y los títulos de propiedad sobre algo que antes era común, fue uno de los mecanismos que el capitalismo racial usó para imponerse.
Al consolidarse la hacienda ganadera, la gente negra fue segregada en los callejones de las haciendas. Los académicos que se han interesado por estudiar este territorio han insistido en el papel crucial de la hacienda en la configuración socioespacial, en las condiciones de marginalidad que imperan en el Patía y en la violencia racial (Correa 2021; Mosquera-Vallejo 2024; Rodríguez 2022; Rosas 2016). Una de las expresiones de esta violencia racial se manifiesta en lo que la antropóloga Nina S. de Friedemann llamó invisibilidad/estereotipia. Desde su perspectiva, estos son los elementos más relevantes de la discriminación sociorracial (Friedemann 1984). Con lo primero, señalaba el olvido sociopolítico y cultural al que han sido sometidas las poblaciones negras en Colombia. Es decir, la borradura de las trayectorias históricas, culturales y espaciales de la gente negra en la configuración de la nación. Lo segundo, son las representaciones ridiculizantes, homogeneizadas y simplificadas de la gente negra. La invisibilidad, entonces, “es una estrategia que ignora la actualidad, la historia y los derechos de grupos e individuos […] esta invisibilidad es notoria en procesos de identidad que se dan en Colombia a nivel regional” (Friedemann 1993, 13).
En 2014, Guillermo González (1941-2021), hermano del citado colono, afirmó en uno de los periódicos más influyentes del país que su padre “Alejandro González Palacio, descubrió el Valle del Patía y, siendo explorador, fue abriendo monte cuando esa actividad era permitida, legítima y necesaria para el desarrollo del país” (Orozco 2014, en línea [énfasis añadido]). El supuesto descubrimiento del valle del Patía, por parte del padre del colono en 1937, constituye, precisamente, una de las modalidades de invisibilización o a-espacialización de la gente negra. Al representar geografías del otro racial, vacías de vida, donde la tierra y las personas se pueden disolver en cosas, objetos y en mercancía (Mbembe 2013), estos territorios son parte de la im/posibilidad de las espacialidades negras “siempre im/posibles siempre borradas y, sin embargo, siempre presentes” (Noxolo 2022, 1233).
Algunos patianos señalan que las tierras con las que estos colonos hicieron su fortuna y aumentaron sus privilegios de blanquitud eran herencias que les correspondían a ellos. Juana, una mujer negra de la zona, señala que su papá le vendió un terreno —una mejora— al señor Alejandro González, y este, con el apoyo de algunos peones negros y la policía, le tumbaban los cercos para así aumentar su propiedad. Estas historias, a veces secretas, como en la trama, se mantienen ocultas y surgen en las grietas de la plantación. Es decir, en los surcos de los monocultivos que tuvo Alfredo González en los años setenta del siglo XX. En donde él sembró “algodón, tuve una tomatera, tenía 300 personas trabajando allí” (entrevista a Alfredo González, agosto de 2013, Popayán). Estas grietas son terrenos de conversación, en medio de los cultivos de algodón, maíz o sandía, y es en ellos donde se narran historias que subrayan la violencia y el despojo de la tierra.
El ethos blanco (Heynen e Ybarra 2021) de los colonos no solo arrancó los árboles, sino que, además, creó una dolorosa historia racial (McKittrick 2013). Esta, al espacializarse, configuró las espacialidades negras, a través del terror ontológico (Warren 2018), como territorios del no ser. Esto permite que el despojo se naturalice e inscriba en la geografía ordinaria (Berman y Ojeda 2020).
La dominación/eliminación de los negros se ha cristalizado por medio de tácticas espaciales, como la expoliación. En tanto proceso material y simbólico, esta configura una geografía racial desigual y violenta, que supone el borramiento del sentido negro del lugar (Mosquera-Vallejo 2024). Ligia, una mujer negra de la vereda San Pedro, relata que a su padre lo mataron cuando era niña. En aquella época su papá había comprado un terreno que después de su fallecimiento heredó su mamá. A ella, con trampas, se lo quitaron y las desplazaron. El nuevo dueño del terreno era un doctor o colono blanco/mestizo proveniente de las ciudades del interior del país. La consecuencia de esto fue que les tocó sobrevivir recurriendo al trabajo en jornales en haciendas, recolección de frutas y ventas de panes (Mosquera-Vallejo 2024).
Warren (2018) sostiene que negritud carece de ser. El negro entonces no posee estatuto ontológico, es el símbolo de una vida vegetal y restringida (Mbembe 2013). En esta geografía racial, la hacienda es el terreno de disciplinamiento/disidencia de los negros; también exige usos del suelo agrícolas, de pastizales; medios de transporte, carreteras; actividades especializadas como pesar, medir áreas, contar. Esto los convierte en espacios necesarios para la acumulación de capital, mediante la fijeza espacial y racial (Bledsoe y Wright 2018). Así, el capital local hace de la inviabilidad espacial de la negritud una arena socioespacial para la reproducción del capital. Esto profundiza el vínculo entre producción desigual del espacio y racismo. En el valle del Patía, uno de los efectos más notorios de este nexo letal, ha sido la prohibición de los desplazamientos a la gente negra por los espacios comunes, así como la restricción para acceder a recursos que están en espacios como vegas localizadas en los terrenos de los hacendados (Mosquera-Vallejo 2024). Frente a esto, en uno de los talleres realizados en el marco de mi apoyo a los Consejos Comunitarios de Comunidades Negras para la recuperación de la tierra, una de las participantes sostenía que los colonos habían ido al Patía con el propósito de acabar con los negros. Mientras que otra manifestaba con mucha felicidad, que al “doctor Mosquera” —un hombre blanco/mestizo, rico, heterosexual, descendiente de familias esclavistas de Popayán— los negros le robaban las reses de su gran propiedad (notas de campo del autor, 20 de enero de 2023).
La hacienda, como dispositivo histórico-geográfico, sugiere una idea de orden, control, apropiación, civilización, blanqueamiento del espacio (Mosquera-Vallejo 2024). Ella constituye el rostro del capitalismo racial, así como la incorporación de territorios como el valle del Patía a la modernidad. La hacienda tiene una posición ambivalente en la creación del espacio negro. Por una parte, son necesarias para la reactualización de su sentido de lugar y, por otra parte, borra sus articulaciones históricas. Luis Ángel, un afrodescendiente del Patía, narra que empezó a trabajar en la propiedad de un hacendado desde los nueve años. Allí aprendió a rodear las vacas, apartar los terneros y recorrió los lugares más lejanos de la geografía patiana en busca del ganado. Gracias a su trabajo en la hacienda también aprendió a leer, medir terrenos, contar y clasificar el ganado, realizar cuentas, administrar personal, a construir un orden sobre un espacio aparentemente caótico. Finalmente, esta descripción es ilustrativa sobre cómo el conocimiento geográfico negro anuda los fundamentos, a partir de los cuales la hacienda ganadera ha representado uno de los dispositivos que dejan en evidencian cómo “las personas y los lugares negros participan plenamente en la narrativa intelectual de la modernidad” (McKittrick 2011, 949).
Comentarios finales
Las prácticas de creación de lugar dan cuenta de una serie de categorías espaciales propias, como rozas, islas y vegas, que constituyen las formas socioespaciales que ofrecen sostenibilidad a la construcción del sentido negro del lugar. En este contexto, destaco inicialmente a las rozas. Ellas representan las tramas espaciales que articulan el sentido negro del lugar, en la medida en que otorgan estabilidad conceptual, histórica y geográfica a los imaginarios espaciales de la gente negra. La roza es un paisaje que responde a horizontalidades y verticalidades, en cuanto a que los calendarios lunares, las prácticas geográficas negras secretas, son fundamentales para su configuración socioespacial. Las vegas ilustran los enredos humanos/no humanos que emergen del conocimiento espacial negro. La creación de lugar en estos ámbitos está mediada por los sonidos, los susurros, la ambivalencia entre los días y las noches, la praxis, la resistencia y el futuro de los espacios negros (Hawthorne y Lewis 2023). Este enmarañamiento entre lugar, naturaleza y raza, que se dispone en la roza, ilustra cómo el imaginario geográfico, las prácticas de creación de lugar, las geografías históricas y las historias geográficas negras, elaboran paisajes materiales, textuales y formas de conocimiento que construyen al sentido negro del lugar en el valle del Patía (Mosquera-Vallejo 2024). Las islas en tanto espacios de inundación son espacios de acumulación de nutrientes que hacen rico el suelo, y de experiencias estratégicas y significativas de la gente negra, en la medida en que esto hace de las islas lugares idóneos para la roza o la siembra de plátanos. Así, en las islas entran en juego reespacializaciones imaginadas y logradas que entrelazan diversas prácticas que configuran la construcción del sentido negro del lugar. La descripción de las rozas, islas y vegas proporciona poderosos marcos de análisis para comprender cómo las epistemologías negras acerca del espacio exceden la muerte, la miseria, el atraso, y están vinculadas a poéticas radicales de la vida negra.
La plantación, y su expresión geográfica local: la hacienda ganadera, muestra una relación racial, en la que su producción histórico-geográfica ha sido el resultado de procesos de desposesión de la tierra de los negros. En este vínculo entre racismo y espacio subyacen lógicas que crean narrativas, en las que poblaciones negras son supuestamente incapaces de producir conceptual y materialmente socioespacialidad (Bledsoe y Wright 2018). Así, la particularidad que más se representa de estos lugares es su asociación con lo malsano de sus climas, las ruidosas costumbres de sus gentes, el atraso en sus infraestructuras y la presencia de actores armados ilegales. Estas geografías de la negritud son vistas como lugares patológicos y, como tal, merecen ser borrados. Como se expuso en el texto, una de las estrategias que más se ha utilizado para esto es demostrar que la producción del espacio negro carece de legitimidad jurídica, política, histórica y geográfica. De este modo, territorios negros son invisibilizados (reducidos en su producción de escala) en las narrativas académicas, políticas, económicas y socioculturales, en tanto que su espacialidad es descrita y producida como irrelevante.
Referencias
- Albán Achinte, Adolfo. 2007. “Tiempos de Zango y guampín; transformaciones gastronómicas, territorialidad y re-existencia socio-cultural en comunidades afro-descendientes de los valles interandinos del Patía (sur de Colombia) y Chota (norte del Ecuador), siglo XX”. Tesis doctoral en Estudios Culturales Latinoamericanos, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito. https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/468
- Albán, Adolfo. 1999. Patianos allá y acá: migraciones y adaptaciones culturales 1950-1997. Popayán: Fundación Pintáp Mawá.
- Allen, Douglas, Mary Lawhon y Joseph Pierce. 2019. “Placing Race: On the Resonance of Place with Black Geographies”. Progress in Human Geography 43 (6): 1001-1019. https://doi.org/10.1177/0309132518803775
- Berman-Arévalo, Eloísa. 2021. “Geografías negras del arroz en el Caribe colombiano: tongueo y cuerpo territorio ‘en las grietas’ de la modernización agrícola”. Latin American and Caribbean Ethnic Studies 18 (3): 437-455. https://doi.org/10.1080/17442222.2021.2009638
- Berman-Arévalo, Eloisa y Diana Ojeda. 2020. “Ordinary Geographies: Care, Violence, and Agrarian Extractivism in ‘Post-Conflict’ Colombia”. Antipode 52 (6): 1583-1602. https://doi.org/10.1111/anti.12667
- Bledsoe, Adam. 2021. “Methodological Reflections on Geographies of Blackness”. Progress in Human Geography 45 (5): 1003-1021. https://doi.org/10.1177/0309132520985123
- Bledsoe, Adam y Willie Jamaal Wright. 2018. “The Anti-Blackness of Global Capital”. Environment and Planning D: Society and Space 37 (1): 8-26. https://doi.org/10.1177/0263775818805102
- Bonil Gómez, Katherine. 2022. “Las movilidades esclavizadas del río Grande de la Magdalena, Nuevo Reino de Granada, siglo XVIII”. Fronteras de la Historia 27 (2): 11-39. https://doi.org/10.22380/20274688.1918
- Colmenares, Germán. 1968. “El trabajo en las haciendas jesuitas en el siglo XVIII”. Revista de la Universidad Nacional (1944-1992) 1: 175-190. https://revistas.unal.edu.co/index.php/revistaun/article/view/11672
- Correa Obando, Amarildo. 2021. “Territorialidad y despojo en el Patía”. Tesis de maestría en Estudios Interculturales, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Universidad del Cauca, Popayán. http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/4098
- Echeverri, Juan Álvaro. 2004. “Territorio como cuerpo y territorio como naturaleza: ¿diálogo intercultural?”. En Tierra adentro. Territorio indígena y percepción del entorno, editado por Alexandre Surrallés y Pedro García Hierro, 259-275. Lima: IWGIA. https://iwgia.org/es/recursos/publicaciones/2854-tierra-adentro-territorio-indgena-y-percepcin-del-entorno.html
- Elden, Stuart. 2021. “Terrain, Politics, History”. Dialogues in Human Geography 11 (2): 170-189. https://doi.org/10.1177/2043820620951353
- Elden Stuart. 2010. “Land, Terrain, Territory”. Progress in Human Geography 34 (6): 799-817. https://doi.org/10.1177/0309132510362603
- Fernandes, Bernardo Mançano. 2009. “Sobre a tipologia de territórios”. En Territórios e territorialidades: teoria, processos e conflitos, organizado por Marcos Aurelio Saquet y Eliseu Sposito Saverio, 197-216. São Paulo: Expressão Popular: UNESP. Programa de Pós-Graduação em Geografia.
- Friedemann, Nina S. de. 1993. “Negros en Colombia: identidad e invisibilidad”. América Negra 3: 25-35. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Friedemann, Nina S. de. 1984 “Estudios de negros en la antropología colombiana: Presencia e invisibilidad”. En Un siglo de investigación social: antropología en Colombia, editado por Jaime Arocha y Nina S. de Friedemann, 507-571. Bogotá: Editorial Etno.
- Galvis Parrasi, Harold. 2022. “La afroruralidad del norte del Cauca (Colombia): etnogénesis de las negritudes. De Monte Oscuro a la finca tradicional”. Historia Agraria Revista de Agricultura e Historia Rural 87: 215-245. https://doi.org/10.26882/histagrar.087e04p
- Gilmore, Ruth Wilson. 2024. Geografía de la abolición. Ensayos sobre espacio, raza, cárceles y emancipación social. Barcelona: Virus Editorial.
- Gilmore, Ruth Wilson. 2018. “Geografía abolicionista y el problema de la inocencia”. Tabula Rasa 28: 57-77. https://doi.org/10.25058/20112742.n28.3
- Glissant, Edouard. 2017. La poética de la relación. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
- Hawthorne, Camilla. 2019. “Black Matters Are Spatial Matters: Black Geographies for the Twenty-First Century”. Geography Compass 13 (11): e12468. https://doi.org/10.1111/gec3.12468
- Hawthorne, Camilla y Jovan Scott Lewis. 2023. The Black Geographic. Praxis, Resistance, Futurity. Durham: Duke University Press.
- Heynen, Nik y Megan Ybarra. 2021. “On Abolition Ecologies and Making ‘Freedom as a Place’”. Antipode 53: 21-35. https://doi.org/10.1111/anti.12666
- Maríñez, Pedro. 1997. “Esclavitud y economía en el Caribe”. Sotavento. Revista de Historia, Sociedad y Cultura 2: 83-102. https://cdigital.uv.mx/server/api/core/bitstreams/f8af4722-fffb-4b7a-bd04-5dba3fa9cf64/content
- Mbembe, Achille. 2013. Critique de la raison négre. París: Éditions La Découverte.
- McFarlane, Anthony. 1985. “Cimarrones and Palenques: Runaways and Resistance in Colonial Colombia”. Slavery & Abolition 6 (3): 131-151. https://doi.org/10.1080/01440398508574897
- McKittrick, Katherine. 2022. “Dear April: The Aesthetics of Black Miscellanea”. Antipode 54 (1): 3-18. https://doi.org/10.1111/anti.12773
- McKittrick, Katherine. 2013 “Plantation Futures”. Small Axe 17 (3 42): 1-15. https://doi.org/10.1215/07990537-2378892
- McKittrick, Katherine. 2011. “On Plantations, Prisons, and a Black Sense of Place”. Social & Cultural Geography 12 (8): 947-963. https://doi.org/10.1080/14649365.2011.624280
- McKittrick, Katherine. 2006. Demonic Grounds Black Women and the Cartographies of Struggle. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Merriman, Peter. 2024. “Crystallising Places: Towards Geographies of Ontogenesis and Individuation”. Progress in Human Geography 48 (2): 172-189. https://doi.org/10.1177/03091325231224042
- Mintz, Sidney. 1996. Dulzura y poder. El lugar del azúcar en la historia moderna. Ciudad de México; Madrid: Siglo XXI.
- Mosquera-Vallejo, Ylver. 2025. “Multiculturalismo y territorio en las geografías negras de Colombia”. Latin American and Caribbean Ethnic Studies 20 (1): 87-102. https://dx.doi.org/10.1080/17442222.2024.2308476
- Mosquera-Vallejo, Ylver. 2024. “Articulations and Erasures of the Black Sense of Place in Colombia”. Antipode 0 (0): 1-19. https://doi.org/10.1111/anti.13119
- Mosquera-Vallejo, Yilver. 2021. “Geografía de los des-encuentros: ‘adentros’-‘afueras’ en las territorialidades negras del valle del Patía, suroccidente de Colombia (1960-2018)”. Diálogo Andino 66: 27-40. https://dx.doi.org/10.4067/S0719-26812021000300027
- Mosquera-Vallejo, Yilver. 2020. “Territorios de la negridad en Colombia: de las expoliaciones, extrahecciones a las re-existencias en el valle del Patía”. Revista de Geografía Norte Grande 76: 9-29. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022020000200009
- Moulton, Alex A. 2024b. “Black Lifeworlds: Poetic Black Geographies and Ecologies”. GeoHumanities 10 (1): 227-230. https://doi.org/10.1080/2373566X.2024.2319572
- Moulton, Alex. 2024a. “Plotting a New Course for Environmental Humanities: Provision Grounds, Race, and the Future”. Environmental Humanities 16 (2): 271-290. https://doi.org/10.1215/22011919-11150035
- Múnera, Alfonso. 1998. El fracaso de la nación: región, clase y raza en el Caribe colombiano (1717-1821). Bogotá: El Áncora Editores.
- Navarrete, María Cristina. 2001. “El cimarronaje: una alternativa de libertad para los esclavos negros”. Historia Caribe 2 (6): 89-98. https://revistas.uniatlantico.edu.co/index.php/Historia_Caribe/article/view/238
- Neville, Laura. 2024. “Disappearance, Emergence, and Appearance: Garbage and the Politics of Placemaking in Cartagena, Colombia”. Social & Cultural Geography 25 (10): 1554-1574. https://doi.org/10.1080/14649365.2024.2347867
- Noxolo, Pat. 2022. “Geographies of Race and Ethnicity 1: Black Geographies”. Progress in Human Geography 46 (5): 1232-1240. https://doi.org/10.1177/03091325221085291
- Ojeda, Diana. 2017. “Los paisajes del despojo: propuestas para un análisis desde las reconfiguraciones socioespaciales”. Revista Colombiana de Antropología 52 (2): 19-43. https://doi.org/10.22380/2539472X38
- Orozco Tascón, Cecilia. 2014. “Estamos devastados con la noticia”. El Espectador, 27 de septiembre, acceso 24 de mayo de 2025. https://www.elespectador.com/judicial/estamos-devastados-con-la-noticia-article-519281/
- Quiñonez Rodríguez, Carlos Daniel. 2022. “De la tierra de nadie a las grandes haciendas: una historia de la configuración socioespacial en el suroccidente de Colombia, 1930-1980”. Tesis de grado en Geografía, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Universidad del Cauca, Popayán. http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/handle/123456789/5919
- Robinson, Cedric. 2019. Marxismo negro. La formación de la tradición radical negra. Madrid: Traficantes de Sueños.
- Rosas, Luis Antonio. 2016. Vivimos del mate: voces y testimonios de mujeres afropatianas. Popayán: Universidad del Cauca.
- Santos, Milton. 2021. The Nature of Space. Durham: Duke University Press.
- Trujillo, Seida 1996. “Patía. Memoria y desafío. Aproximación a la concepción de territorio”. Tesis de grado en Antropología, Universidad del Cauca, Popayán.
- Ussa, Manuel. 1987. “El descarne: tierra, ganado y cultura del negro patiano”. Trabajo de grado en Antropología, Universidad del Cauca, Popayán.
- Vargas Arana, Paola. 2023. “El levantamiento de la diáspora africana en las minas de oro de Antioquia y la creación del palenque del Nechí (1580-1648)”. Fronteras de la Historia 28 (2): 50-75. https://doi.org/10.22380/20274688.2472
- Warren, Calvin L. 2018. Ontological Terror. Blackness, Nihilism, and Emancipation. Durham: Duke University Press.
- Williamson, Francesca A. 2024. “Black Methodologies as Ethnomethods: On Qualitative Methods-Making and Analyzing the Situated Work of Doing Being Hybridly Human”. Qualitative Research in Psychology 21 (4): 426-461. https://doi.org/10.1080/14780887.2024.2347590
- Wolf, Eric y Mintz Sidney. 1975. “Haciendas y plantaciones en América y las Antillas”. En Haciendas, latifundios y plantaciones en América Latina, coordinado por Enrique Florescano, 493-531. Ciudad de México: Siglo XXI Editores.
- Wright, John K. 1947. “Terrae Incognitae: The Place of the Imagination in Geography”. Annals of Association of American Geographers 37 (1): 1-15. https://doi.org/10.1080/00045604709351940
- Wynter, Sylvia. 1971. “Novel and History, Plot and Plantation”. Savacou 5: 95-102. https://trueleappress.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/04/wynter-novel-and-history-plot-and-plantation-first-version-1971.pdf
- Zuluaga, Francisco. 1993. Guerrilla y sociedad en el Patía. Cali: Editorial Facultad de Humanidades, Universidad del Valle.
1 A lo largo del texto, usaré los términos: negro, negra y negritud en cursiva porque los entiendo como sinónimos de identidad política. No usaré afrodescendientes, ni afrocolombianos, tampoco negridad, en la medida en que estas categorías son parte del debate general del multiculturalismo. Este trabajo, además, se orienta por la teorización y conceptualización de académicos negros de las geografías negras, campos guiados mayoritariamente por geógrafos negros. Negro, en este campo, se centra en la diáspora africana de piel oscura. Dado que el terreno donde hice el trabajo de campo es un territorio negro y, como autor soy negro, de piel oscura, en este manuscrito mantengo la especificidad de la diáspora negra de piel oscura (Noxolo 2022). Sin embargo, soy consciente de que las terminologías políticas en torno a lo negro son dinámicas, contextuales y movedizas. Cuando cite o parafrasee una categoría que no especifique la cursiva en negro, mantendré el sentido original.
2 La palabra en inglés que designa trama y parcela es plot, su interpretación y significado varían dependiendo del contexto de enunciación. En este texto mantendré el mismo sentido del término en inglés, teniendo en cuenta que estoy recurriendo a una figura metafórica para designar en ambos casos categorías y prácticas que dan lugar a formas socioespaciales negras. La trama es la poética de la relación entre parcelas.
3 Este es el nombre con el que se designa a los cultivos que se hacen en el intermedio de la cosecha principal anual.
4 Esto, en el contexto de la gente negra del valle del Patía, se refiere a un cultivo de plátanos.
* Este artículo retoma discusiones de mi tesis doctoral “Geografías de la negridad: prácticas del ‘adentro’ y ‘afuera’ en la construcción de territorio en el valle del Patía (1960-2017)”. Indago desde aspectos empíricos y profundizo la discusión teórica con nuevos elementos conceptuales. La tesis doctoral fue financiada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID), a través de una Beca Doctoral Folio 21160470. Sin embargo, el tiempo de dedicación para la escritura de este artículo, así como las nuevas reflexiones, son producto de mi trabajo como profesor asociado en el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia.
Doctor en Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es profesor asociado al Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, Medellín, e investigador del Grupo Cultura, Violencia y Territorio. http://orcid.org/0000-0001-9262-9081