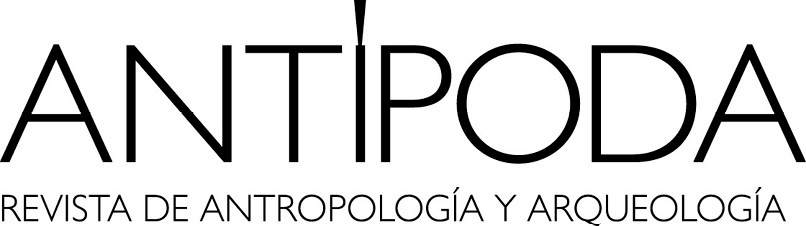
Recomposiciones espirituales y resonancias cosmopolíticas: una teoría etnográfica del encuentro en el Pacífico sur colombiano*
Universidade de São Paulo (USP), Brasil
https://doi.org/10.7440/antipoda59.2025.06
Recibido: 2 de agosto de 2024; aceptado: 2 de febrero de 2025; modificado: 14 de marzo de 2025.
Resumen: el artículo tiene como objetivo describir y reflexionar sobre un proceso de creación y recomposición de prácticas religiosas afrodiaspóricas ocurrido en la ciudad de Tumaco (Nariño), en el Pacífico sur colombiano. Ese proceso inició en 2005, a partir de una movilización política de los docentes en Tumaco, que condujo a la creación de un movimiento político y espiritual de resistencia y experimentación fundamentado en la recuperación de prácticas ancestrales, como el culto a las ánimas y los velorios a los santos vivos, y a un (re)encuentro con deidades y prácticas religiosas de matriz africana que, sin embargo, desde la perspectiva de los participantes del movimiento, siempre estuvieron allí, eran propias. Sobre la base de un trabajo de campo que implicó observación participante y entrevistas, realizado entre 2017 y 2019 en Tumaco, sigo ese proceso de creación y recomposición espiritual y existencial que algunos interlocutores describieron como un movimiento de “volver a lo propio”, movimiento que implicó una serie de agenciamientos entre personas, deidades, políticas y prácticas. El artículo intenta tomar en serio esta proposición para desarrollar una teoría etnográfica del encuentro entre prácticas religiosas, con el objetivo de escapar tanto de una perspectiva que reduce estas prácticas y encuentros a un pasado africano supuestamente auténtico, como de una perspectiva que busca deconstruir tales narrativas. Al final, basado en esa teoría etnográfica del encuentro y en la idea de la resonancia, el artículo ofrece un avance para pensar la propia antropología como una práctica resonante e intercesora.
Palabras clave: espiritualidad afropacífica, recomposiciones religiosas, religiones afrodiaspóricas, resonancia, teoría etnográfica, Tumaco.
Spiritual Reconfigurations and Cosmopolitical Resonances: An Ethnographic Theory of Encounter in Colombia’s Southern Pacific
Abstract: This article explores the emergence and transformation of Afro-diasporic religious practices in Tumaco (Nariño), a city in Colombia’s southern Pacific region. This process began in 2005, sparked by a political mobilization of local teachers that gave rise to a political and spiritual movement of resistance and experimentation. Rooted in the recovery of ancestral traditions—such as the veneration of spirits and wakes for living saints—the movement also fostered a (re)connection with African-based deities and religious practices that, from the participants’ perspective, had always been present and inherently their own. Drawing on fieldwork conducted in Tumaco between 2017 and 2019—including participant observation and interviews—the article follows this process of spiritual and existential reconfiguration. Some interlocutors described it as a movement to “return to what is ours,” which unfolded through dynamic entanglements between people, deities, political currents, and ritual practices. Taking this proposition seriously, the article develops an ethnographic theory of encounter between religious practices—one that avoids both the reduction of these practices to a supposedly authentic African past and the deconstructive impulse to dismantle such narratives entirely. Ultimately, building on this ethnographic theory of encounter and the concept of resonance, the article proposes a way to rethink anthropology itself—as a resonant and intercessory practice.
Keywords: Afro-diasporic religions, Afro-Pacific spirituality, ethnographic theory, religious reconfigurations, resonance, Tumaco.
Recomposições espirituais e ressonâncias cosmopolíticas: uma teoria etnográfica do encontro no Pacífico Sul colombiano
Resumo: o objetivo deste artigo é descrever e refletir sobre um processo de criação e recomposição de práticas religiosas afro-diaspóricas ocorrido na cidade de Tumaco (Nariño), no Pacífico Sul colombiano. Esse processo teve início em 2005, a partir de uma mobilização política de professores em Tumaco, que resultou na criação de um movimento político e espiritual de resistência e experimentação, fundamentado na recuperação de práticas ancestrais, como o culto às almas e os velórios de santos vivos, bem como um (re)encontro com deidades e práticas religiosas de matriz africana que, segundo os participantes do movimento, sempre estiveram presentes, pois lhes eram próprias. Com base em um trabalho de campo realizado entre 2017 e 2019 em Tumaco, que envolveu observação participante e entrevistas, acompanho esse processo de criação e recomposição espiritual e existencial, descrito por alguns interlocutores como um movimento de “retorno ao próprio”, o qual implicou agenciamentos entre pessoas, deidades, políticas e práticas. O artigo tenta levar essa proposição a sério, a fim de desenvolver uma teoria etnográfica do encontro entre práticas religiosas, buscando escapar tanto da perspectiva que reduz essas práticas e encontros a um passado africano supostamente autêntico quanto daquela que se dedica a desconstruir tais narrativas. Por fim, com base nessa teoria etnográfica do encontro e na ideia de ressonância, o artigo propõe um caminho para pensar a própria antropologia como prática ressonante e intercessora.
Palavras-chave: espiritualidade afro-pacífica, recomposições religiosas, religiões afro-diaspóricas, ressonância, teoria etnográfica, Tumaco.
Este artículo, resultado de mi investigación doctoral, busca describir y reflexionar sobre un proceso de creación y recomposición de prácticas religiosas afrodiaspóricas ocurrido en Tumaco, ciudad ubicada en el extremo sur de la costa pacífica colombiana, en el departamento de Nariño1. Para ello, parto de un trabajo de campo realizado entre 2017 y 2019, basado en dos visitas de campo que totalizaron alrededor de 12 meses, y que involucraron observación participante, entrevistas y conversaciones informales con los llamados sabedores y sabedoras locales: agentes culturales, religiosos, curanderos, tabaqueras, parteras, yerbateras, cantadoras, entre otros oficios relacionados con la espiritualidad.
A partir de las experimentaciones y especulaciones de mis interlocutores, describo un movimiento que algunos de ellos denominaron “volver a lo propio”, un proceso de recomposición espiritual y existencial que, como pretendo demostrar, implicó una serie de agenciamientos entre personas, dioses, políticas y prácticas. A lo largo de mi investigación, la idea de “volver a lo propio” surgió de diferentes maneras, siempre que mis amigos querían explicar los procesos de recomposición de prácticas espirituales consideradas “propias” y que buscaban retomar. Retoma, recomposición o reactivación son palabras que encontré para describir estos procesos, acercándolos a lo que Isabelle Stengers (2008, 58) denominó reclaiming: “una aventura, a la vez empírica y pragmática, porque no se trata de recuperar lo que fue confiscado, sino aprender lo necesario para habitar nuevamente lo que fue devastado”. En una región afectada por las más variadas formas de violencia física, territorial y espiritual2, restaurar las prácticas espirituales no es sólo un acontecimiento religioso, sino político y existencial.
Para honrar este hecho, experimento una narrativa etnográfica que sigue no solo las actualizaciones históricas (las formas ya constituidas), sino también las virtualidades potenciales (los devenires) que se actualizan a través de los múltiples encuentros promovidos por personas con las que conviví. El artículo está dividido en seis partes: en la primera, narro mi encuentro con don Francisco Tenorio, reconocido líder cultural y sabedor local. En la segunda parte, me ocupo de reconstruir un acontecimiento cosmopolítico que fue fundamental para los procesos de recomposición espiritual a los que se dedica este artículo. En la tercera, describo este proceso de recomposición por medio del retorno del culto a las ánimas y de un encuentro con la santería cubana. La cuarta parte aborda cómo este encuentro con la santería reactivó la presencia de Changó en el Pacífico colombiano. La quinta, a su vez, explora la idea de una teoría etnográfica del encuentro, basada en la manera en que las personas que acompañé en Tumaco elaboran una concepción distinta sobre el encuentro entre prácticas religiosas, que escapa a los cánones trabajados por la literatura afroamericanista. La sexta parte se basa en esta teoría etnográfica del encuentro para explorar la noción nativa de resonancia, como una forma de pensar el encuentro sin que la homogeneización sea el único horizonte posible de las diferencias. Al final, intento ampliar esta idea de resonancia para reflexionar sobre la práctica antropológica misma como una práctica resonante e intercesora.
Un ritual propio
Era un jueves, 14 de enero de 2017, cuando conocí a don Francisco, siguiendo la orientación de varias personas que lo identificaron como la persona adecuada para abordar los temas que yo buscaba. Ese día tuvimos una larga conversación: intenté presentarme y explicarle mis intenciones de realizar una investigación sobre las “espiritualidades del Pacífico sur”. Él parecía interesado en la propuesta, principalmente en el hecho de que yo ya había investigado el candomblé, una religión de matriz africana en Brasil3. Después de la conversación, Francisco me invitó a presenciar un ritual que se realizaba todos los sábados por la noche en su casa. Acepté la invitación, por supuesto, aún sin saber muy bien de qué se trataba.
El sábado, dos días después de aquel primer encuentro, subí las estrechas escaleras que daban acceso al tercer piso de la casa de don Francisco, donde también funciona la Fundación Escuela Folklórica del Pacífico Sur Tumac, dedicada a la danza y música tradicional del Pacífico, creada y dirigida desde hace más de treinta años por él y su esposa, Laylys Quiñones. Allí, en un gran salón con piso rojo y paredes de madera, se reunieron alrededor de treinta personas, entre niños y niñas, jóvenes, hombres y mujeres, todos afrocolombianos, sentados en círculo alrededor de un gran altar formado por escalones cubiertos con paños blancos y amarillos, con velas, imágenes de santos y fotografías de personas fallecidas, todas ellas con un vaso lleno de agua al frente. Era un “velorio a las ánimas”, ritual desarrollado por don Francisco, inspirado en los tradicionales velorios de santos del Pacífico sur, como los descritos en la clásica etnografía de Thomas Price (1955).
No pude evitar sorprenderme cuando, al abrir el ritual, don Francisco, con voz profunda e imponente, comenzó a recitar un canto espiritista conocido como “Sea el Santísimo”. Era la misma canción que había escuchado semanas antes, cuando fui a una misa espiritual afrocubana en Cali4. Luego, al son de la marimba, cununos, bombos y guasás, los participantes comenzaron a cantar un arrullo5 que invitaba a santos, orichas6 y ánimas a “bajar” a aquel lugar, es decir, a estar presentes en forma de energía divina. En medio de las plegarias, oraciones, arrullos y alabaos7, pidieron protección y bendiciones. En cierto momento del ritual, don Francisco tomó la palabra y recitó una oración para Santa Bárbara, pidiéndole que “atara todo mal” y lo destruyera. Después de la oración, con las manos levantadas al cielo de manera vigorosa, invocó al oricha Changó, pidiendo justicia. Una vez terminada la oración, los músicos iniciaron un alegre canto que decía: “Somos los negritos de Changó Arará, y todos los años salimos a bailar”. Esta canción, como me explicó don Francisco, era un bunde callejero8 típico del Pacífico sur colombiano.
Al finalizar la ceremonia, que duró unas dos horas, don Francisco me presentó a los asistentes como un investigador brasileño conocedor del candomblé, una religión, destacó, “similar a la santería cubana”, aunque ambas prácticas tienen sus propias singularidades. Luego me pidió que hablara un poco sobre esta religión, que la gran mayoría de los presentes desconocía por completo. Tomado por sorpresa, improvisé una presentación rápida sobre la formación del candomblé en Brasil, sobre los terreiros (templos religiosos) como espacios de resistencia y sobre la conexión que el candomblé estableció con las ancestralidades africanas. Cuando terminé mi charla, César, uno de los participantes más frecuentes del ritual, intervino: “La explicación es muy buena, pero nos interesa saber cómo funciona su religión, ¿usted podría hacernos una demostración del candomblé?”. Un poco avergonzado por la situación, le expliqué que no me sentía muy cómodo haciendo algún tipo de “demostración” del candomblé, pero que podía hablar de algunos aspectos más prácticos de la religión. Entonces, pasé a comentar sobre los orixás, la relación del candomblé con la naturaleza y las formas de adivinación y comunicación con las divinidades. Al final, respondiendo al pedido de una señora presente, le canté una canción al orixá Exú. Solo entonces pude sentir que estaban un poco más satisfechos con mi “explicación”.
Salí sorprendido, ya que no esperaba, en esa situación, que me pusieran en la posición de un practicante de candomblé9. Más que un antropólogo, parecía que lo que les interesaba era mi conocimiento sobre esa religión, y fue en esa posición que, al menos en ese momento, me colocaron. Al fin y al cabo, lo que estaba en juego allí, como veremos, era la posibilidad de establecer algún tipo de correlación —o mejor dicho, encuentro— entre el candomblé y sus propias prácticas religiosas.
En general, mi sensación fue que en ese espacio se estaba construyendo algo muy singular. Mi primer impulso fue pensar que aquel ritual era una especie de misa espiritual afrocubana, impresión que me dejó tanto el canto que inició la ceremonia, como el altar que, aunque estuviera elaborado bajo los patrones de los altares fúnebres del Pacífico, me recordaba a una bóveda espiritual, un tipo de altar dedicado a los muertos (egguns) en el espiritismo cruzao, también compuesto por materiales como vasos de agua, velas y fotografías de personas fallecidas. Así, pronto llegué a la conclusión de que esas prácticas estaban conectadas con la presencia más o menos reciente de sistemas religiosos afrocubanos en Colombia, generalmente vinculada a un contexto de transformaciones sociales, motivadas por nuevas reivindicaciones identitarias, dinámicas migratorias e intercambios transnacionales (Castro 2015; Meza 2019). No obstante, como en otras prácticas afrodiaspóricas creadas en Colombia, como las descritas por Castro (2015), ese ritual tenía su propia singularidad, en el sentido de que cruzaba diferentes elementos de la cultura tradicional del Pacífico con aquellos que imaginaba provenían de las religiones afrocubanas.
Antes de realizar mi trabajo de campo, había leído varios estudios sobre la presencia de poblaciones negras en el Pacífico colombiano10. La mayoría de estos estudios, incluso los más favorables con una perspectiva “afrocéntrica”, afirmaban que, a diferencia de lo que había ocurrido en países como Brasil, Cuba o Haití, las poblaciones afrocolombianas no habían constituido (ni mantenido) un sistema estructurado de culto o panteón religioso de matriz africana. Lo que indicaba que estas prácticas religiosas no se habían estructurado en ese territorio, o habrían sido aniquiladas por la violencia colonial, o, incluso, solo habrían “sobrevivido” a través de pequeñas “huellas”, generalmente demonizadas y juzgadas como fenómenos del orden de la brujería o la curandería, sincretizada en un catolicismo popular difusamente africano.
Sin embargo, al día siguiente del ritual, don Francisco me presentó una teoría diferente sobre su encuentro (o reencuentro) con los dioses africanos. Cuando le pregunté cómo había surgido esa ceremonia, él resaltó que no se trataba de una ceremonia de santería, y que todos los elementos presentes en ese culto (incluso la mención de los orichas y los cantos de espiritismo) eran, según él, elementos propios del Pacífico colombiano, prácticas ancestrales, actuales o antiguas, que fueron actualizadas y organizadas por él y su grupo en una liturgia. Para él, por lo tanto, todo siempre había existido allí, aunque, como veremos, de “otra manera”.
La afirmación de que todo aquello era propio desafiaba algunas de mis certezas sobre lo que pensaba que “realmente” había sucedido. Intentaré encarar este malestar como una especie de axioma etnográfico: después de todo, ¿cómo podemos tomar en serio la afirmación de que todo eso siempre existió? Tomarlo en serio, es decir, de manera que no reduzca las prácticas religiosas del Pacífico colombiano a un pasado africano supuestamente auténtico (y que, por lo tanto, ya pasó), ni que busque deconstruir estas narrativas o mostrar su naturaleza supuestamente inventada o fantaseada. Tomarlo en serio tampoco significa simplemente ofrecer un estatus relativista de verdad a lo dicho, sino ser capaz de afrontar la afirmación como tal, siguiendo los efectos especulativos y potenciales que es capaz de instaurar.
Noticia de un acontecimiento
A mediados de 2005, un grupo de docentes de Tumaco organizó un movimiento llamado Mares, que buscaba oponerse al intento del Ministerio de Educación de Colombia de realizar un gran concurso nacional para la carrera docente que, según ellos, irrespetaba las particularidades étnicas de los territorios afrocolombianos. Al menos desde la década de 1980, el movimiento afrocolombiano reivindicaba la necesidad de promover formas específicas de educación entre las comunidades afrocolombianas, como modos de garantizar la autonomía de conocimientos y territorios, valorando la afirmación étnica de estas poblaciones. Este movimiento cobró fuerza principalmente a partir de la década de 1990, cuando surgieron una serie de políticas encaminadas a reconocer y valorar a las poblaciones afrocolombianas, como la promulgación de la Constitución de 1991 y la Ley 70 de 1993 (conocida como Ley de Comunidades Negras), la creación de la Comisión Pedagógica Nacional de Comunidades Negras y la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en 199811.
En medio de este proceso de movilización política, descrito por Jorge García (2009) en su libro sobre el movimiento, y que implicó la ocupación de la iglesia de San Francisco, en Bogotá, en noviembre de 2005, el colectivo de etnoeducadores de Tumaco decidió que era necesario fortalecer el lado espiritual del movimiento, como una forma de valorar los conocimientos tradicionales y ayudar a frenar el avance del concurso. Y fue así como llegaron a don Francisco Tenorio.
Francisco era reconocido como un importante líder cultural en Tumaco, siendo uno de los responsables de organizar grandes festivales folclóricos, como el Festival del Currulao, y de revitalizar los carnavales de la ciudad12. Su madre, Angélica Angulo, era curandera tradicional y de ella Francisco aprendió muchos de los conocimientos sobre hierbas, curas y secretos13. Este conocimiento se vio complementado cuando, a mediados de 1970, don Francisco decidió dejar su profesión de carnicero para dedicarse por completo a la danza y el teatro. Trabajando como director recreativo de una ONG internacional llamada Plan Padrino, obtuvo apoyo para emprender un largo viaje de investigación por los ríos del Pacífico sur colombiano, en busca de las manifestaciones culturales de la región. Después de esta investigación de campo, Francisco regresó a Tumaco y consolidó su propio grupo de danza, y fue a partir de este grupo y de los conocimientos adquiridos en sus viajes que él se hizo conocido en la ciudad como un importante “sabedor local”.
Sin embargo, no fue hasta que los profesores acudieron a él, en 2005, que decidió poner en práctica todo lo que había aprendido. Como él mismo me dijo:
En ese momento los docentes andaban buscando brujos para que les ayudaran. Entonces me llamaron y me pidieron ayuda, que si yo conocía a alguien. Yo me acuerdo que uno de los muchachos que estaba en el proceso llegó y me dijo: “Bueno, y vos con tantas cosas que has andado, ¿vos no sabes nada de eso?”. Yo les dije que podíamos hacer unas cosas, pero que ellos tenían que creer. La verdad yo no estaba muy seguro de lo que podía hacer, es decir, también tenía mis dudas, pero pensé que podía ayudar en algo. Entonces ellos dijeron: ¡hagámosle!, y ahí empezamos los rituales. (Entrevista con Francisco Tenorio, Tumaco, noviembre de 2019)
Todo lo que siguió a partir de entonces fue un proceso de aprendizaje y experimentación colectiva. Los maestros comenzaron a reunirse semanalmente en la casa de don Francisco, con el objetivo de hablar sobre las tradiciones del Pacífico sur y realizar velorios (formas tradicionales de comunicación con los santos y muertos en el Pacífico) a los ancestros, pidiéndoles fuerza para resistir y vencer sus demandas. Estos encuentros acabaron convirtiéndose en un laboratorio político y espiritual del grupo. En ellos, como dicen algunos de sus integrantes, se discutió todo: se acordaron los siguientes pasos para resistir la competencia, se realizaron rituales de limpieza, curación y adivinación, se debatieron algunos conceptos clave para la idea de etnoeducación en el Pacífico y se intercambiaron conocimientos, historias, mitos, canciones y experiencias.
El movimiento de resistencia al concurso continuó y los maestros comenzaron a realizar velorios y balsadas14 para pedir la intercesión de santos, espíritus y ánimas que los ayudaran con sus demandas. En la noche anterior a la fecha prevista para el concurso, en julio de 2006, don Francisco y los profesores del movimiento Mares organizaron un gran ritual en plena calle. Convocaron a un grupo de unas quince tabaqueras —como se llama a las mujeres que practican la “lectura del tabaco”15— para que, a través del tabaco, llevaran a cabo una serie de secretos para volver invisibles a los manifestantes a los ojos de los coordinadores del concurso, confundiendo sus pensamientos para que estos pudieran entrar a la sala e impedir la aplicación de las pruebas. Además, fue necesario fumar el pueblo (un secreto muy practicado durante los periodos electorales en Tumaco), con el objetivo de hacer con que la población local se sumara a la causa docente y apoyara la manifestación. Dicen que esa noche la ciudad se llenó de humo de tabaco.
La manifestación fue un éxito y el concurso fue aplazado en Tumaco. Su eficacia se atribuyó, en gran parte, a la estrategia espiritual trazada con la ayuda de don Francisco y el grupo de tabaqueras. Como dijo Jorge García, uno de los líderes del movimiento:
No fue en vano, toda la estrategia espiritual que desarrolló el Movimiento. Se hicieron muchos rituales donde se logró un reencuentro con los ancestros al son de bundes, alabaos y otras oraciones a las ánimas. Era claro para todos que mantener la resistencia frente a las directrices del gobierno no solo debería ser una actitud política, que de sobra se tenía, sino ante todo se trataba de un asunto espiritual. (García 2009, 185-186)
Comprometidos con la lucha por la etnoeducación, los docentes comenzaron a ver la cuestión de la espiritualidad como una dimensión importante en la búsqueda de lo propio, como un medio para reconectarse con sus ancestros y fortalecer los procesos de resistencia política. Poco a poco, el movimiento Mares también se transformó en un movimiento espiritual, experimentando con rituales y organizando diversas prácticas que, aunque “nuevas”, a su juicio siempre habían existido allí. Así nacieron los llamados rituales, o velorios a las Ánimas.
Retomando el animismo
“Tumaco es un pueblo animista”, me dijo una vez don Francisco, refiriéndose no al concepto antropológico, sino a que allí se adoraba a las ánimas, entidades que pertenecen al reino de los muertos y realizan la mediación entre los vivos y los santos en el Pacífico, transitando entre los dos mundos (Price 1955; Vanín 2017; Whitten 1974). Como me explicó doña Quilina, una sabedora anciana del Pacífico, todo el mundo ha sido o será un ánima: todo santo, antes de ser santificado, ya fue un muerto, así como todos los vivos algún día estarán muertos. Pero la muerte, en el Pacífico, es internamente diferenciada: hay los muertos comunes, que habitan el purgatorio; hay muertos que son espíritus de los ancestros, con quienes la persona puede mantener relaciones familiares o afectivas; y hay, finalmente, los “tente en el aire”, espíritus que no pudieron realizar el cruce al otro plano (generalmente, porque tuvieron una mala muerte producto de procesos violentos, al no poder ser velados), y por eso deambulan por la tierra atormentando al mundo de los vivos16. En Tumaco todos estos espíritus pueden considerarse ánimas. Pero este término también puede referirse al conjunto indefinido de la muerte o, incluso, a entidades que han adquirido cierta individualidad, pasando a ser tratadas como santas, como es el caso del Ánima Sola o del Ánima Bendita. Al igual que los santos, las ánimas son entidades con las que los vivos pueden establecer relaciones de pacto o alianza (Losonczy 1991; Price 1955). Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los santos, tienden a ser más caprichosas y exigentes, demandando atención y cuidados constantes, porque, como me explicó Quilina, “las ánimas son poderosas, pero son muy jodidas y cobran” (conversación con Quilina, Tumaco, Colombia, diciembre de 2017).
Fue por intercesión de estos espíritus que los profesores lograron detener el avance del concurso. Pero, para ello, tuvieron que crear una composición única con diferentes seres, técnicas y formas rituales. Crearon así el culto a las ánimas, una ceremonia organizada en el formato de un velorio, es decir, mediante la fabricación de un altar y de un ritual que, por medio de canciones y oraciones, rendía culto a los muertos, los santos y los orichas, con el objetivo de pedir la intercesión de estos seres en sus luchas políticas. Este proceso, como afirmaron muchos docentes, implicó experimentación y (re)composición con lo que, de alguna manera, ya existía en ese territorio. “Los rituales eran un laboratorio de creencias, nosotros íbamos experimentando y cogiendo lo que nos cuadraba”, comentó Elena, una de las profesoras que participó en el movimiento. Don Francisco, a su vez, me dijo: “Nosotros fuimos retomando las creencias de acá, pero al principio todo eso estaba suelto, eran cosas que uno aprendía con los mayores, no había algo así organizado como en una iglesia, en una religión” (entrevista con Francisco Tenorio, Tumaco, noviembre de 2019).
En este proceso de creación y experimentación colectiva, cada persona aportó sus propias vivencias y experiencias: lo que había aprendido de su familia, de su tiempo de docencia en las veredas o, incluso, saberes de los que apenas había oído hablar o que le llegaron en sueños o apariciones. La idea de construir un altar para las ánimas, por ejemplo, surgió de doña Laylys, la esposa de Francisco. Había algunas profesoras que eran cantadoras, y los hijos de don Francisco eran excelentes músicos, lo que permitió estructurar los rituales en torno de arrullos y alabaos, como se realizan los velorios en el Pacífico. Una de las profesoras sugirió incorporar velas y vasos de agua, para dar luz y saciar la sed de los espíritus durante el cruce entre los mundos. A otra, que había soñado con Yemayá, oricha de las aguas y del mar, se le ocurrió la idea de sostener balsadas en la playa. Otra profesora, a su vez, revivió una vieja tradición navideña de hacer una hoguera en el centro del salón para quemar las cosas malas que querían mantener alejadas. Se entregaban algunas ofrendas a los muertos, como frutas, flores, bebidas y tabaco, y se colocaban frente al altar lleno de velas. En este altar, cada persona podría colocar fotografías de familiares fallecidos —la mayoría víctimas del conflicto armado— como una forma de dar luz y camino a esas almas.
Así, cada encuentro con personas, espíritus o prácticas desencadenaba nuevas creaciones y experimentaciones. Al principio, las reuniones semanales eran más o menos restringidas: participaban Francisco y su familia, algunas tabaqueras y profesores del movimiento Mares. Pronto el movimiento creció y tomó fuerza, y en torno a los rituales se fue formando una especie de “iglesia de las Ánimas”, como la denominaron durante el proceso de recreación del culto, a mediados de 2006. En ese entonces, el grupo pasó a reunirse dos veces por semana: los sábados, en la Fundación Tumac, donde realizaban una ceremonia con el modelo ritual de los velorios del Pacífico sur, con altares a santos y ancestros, arrullos, alabaos y rituales de limpieza con una fogata en el centro de la sala. Y los lunes, un grupo más reducido se reunía en la Playa del Bajito, en la casa de una de las tabaqueras que había participado en el ritual del concurso, la hermana Mona, donde practicaban rituales de curación y adivinación a través del tabaco.
En medio de esta recuperación espiritual, motivada por los nuevos intentos del Gobierno de realizar el concurso, el grupo consideró necesario conocer otras prácticas religiosas que, según algunos integrantes, estarían más conectadas con las “raíces africanas” y, por lo tanto, serían más “poderosas”. En ese momento, doña Laylys ya había oído algo sobre la santería, o regla de ocha, principalmente de sus primas, Fanny y Ruby Quiñones, profesoras y activistas afrocolombianas que vivían en Bogotá y tenían conexiones con esa religión17. En todo caso, como la mayoría de los tumaqueños, ella consideraba tales prácticas demoníacas, sobre todo porque involucraban fenómenos como la posesión espiritual y el sacrificio. A pesar de ello, en una conversación que tuvimos, Laylys dijo que, poco a poco, empezó a ver las religiones de matriz africana de otra manera y se interesó más en sus prácticas. Fue entonces que, mientras participaba en un encuentro en Bogotá en 2006, conoció a Wilfredo, un médico y religioso18 cubano radicado en Colombia. Poco después, los profesores decidieron invitarlo a Tumaco a un foro de etnoeducación organizado por el movimiento Mares. La idea era que Wilfredo conociera el proceso espiritual que estaban desarrollando y, así, pudiera guiarlos en los rituales. Wilfredo aceptó la invitación y, en cierto modo, su llegada marcó un “giro” en los rituales, que comenzaron a incorporar en sus prácticas diferentes elementos de las religiones afrocubanas.
Después de Wilfredo, otras personas vinculadas a las religiones afrocubanas fueron invitadas a participar en los rituales. En una de las tradicionales conversaciones posteriores a la ceremonia en casa de don Francisco, Elena, una de las profesoras vinculadas al movimiento, comentó que tenía una hermana santera llamada Nur que vivía en Washington, Estados Unidos, donde se había casado con un babalawo cubano19. Por casualidad, unos días después, Nur llegó a Tumaco para visitar a su madre enferma y Elena la invitó a conocer los rituales.
Ese día, cuentan que, en medio de los rituales, a Nur se le montó una entidad llamada Mamá Francisca, verbo utilizado para hablar de los fenómenos conocidos como trance-posesión (véase Castro 2015). El acontecimiento acabó generando una mezcla de miedo, aprensión y éxtasis. Luego Mamá Francisca comenzó a distribuirles mensajes a los participantes, señalando a los que tendrían un camino en la religión. Don Francisco fue uno de ellos, junto con algunos otros participantes. Unos días después, en la finca donde vivía su madre, Nur celebró una misa espiritual y después les entregó collares a algunas personas del movimiento, ritual que marca el primer acercamiento de una persona a la regla de ocha.
En 2010, Fanny Quiñones también visitó los rituales e hizo una serie de recomendaciones con el objetivo de organizar las fuerzas que se estaban movilizando en ese espacio. Fanny utilizó su experiencia en las religiones afrocubanas para advertirle a don Francisco sobre los riesgos potenciales de la experimentación y la mezcla, riesgos que, según ella, los participantes deberían manejar con precaución. Fanny, que se considera una tradicionalista en las prácticas de la regla de ocha, advirtió por ejemplo del peligro de encender demasiadas velas en un mismo espacio ritual, ya que esto podría convocar no solo a los espíritus de los muertos (eggun, en la santería, o ánimas en el Pacífico), sino a la propia muerte (Ikú), lo que traería consecuencias que podrían ser fatales para los participantes. Esta advertencia no fue ignorada por don Francisco, quien a partir de entonces comenzó a utilizar menos velas en los rituales y a pedirles permiso a los muertos antes de convocarlos al espacio ritual.
Sin embargo, esa no era la primera vez que se resaltaban los peligros del encuentro y, en general, todo este proceso implicó una serie de malentendidos, tensiones y riesgos potenciales. Fueron muchas las acusaciones que recibieron don Francisco y los participantes del movimiento Mares en este camino de recomposición espiritual, tanto de practicantes de religiones afrocubanas, quienes señalaron los riesgos de tratar con ciertos seres sin la debida preparación, como de parte de personas de la región que los acusaron de tratar con prácticas “demoníacas”, al invocar espíritus y demonios20. Pese a esto, ellos decidieron afrontar los riesgos e incorporar a sus rituales algunos elementos presentes en las religiones afrocubanas, experimentando la composición de estas tradiciones con las que ya eran practicadas en la espiritualidad afropacífica.
Poco después de la visita de Fanny, don Francisco y doña Laylys decidieron acompañarla en un viaje a Cuba, que ocurrió en 2011. Además de su interés y deseo de aprender más sobre la religión, don Francisco tenía un problema de salud y vio en el viaje una posibilidad de cura. En La Habana visitaron la casa religiosa de la iyalocha Lázara Samper, sacerdotisa de la regla de ocha quien en 2010 había iniciado a Fanny (convirtiéndose en su madrina). Allí, Laylys y Francisco recibieron nuevos collares (elekes) y realizaron el ritual mano de Orula (awofaka para los hombres e ikofá para las mujeres), una de las consagraciones que se realizan en las religiones afrocubanas, cuando el practicante, a través de ifá, recibe la pulsera y el collar de Orula, y descubre su ángel de la guarda (el oricha dueño de su cabeza) y su odu, el signo que rige su vida.
Aunque impresionado por todo lo que vio y vivió durante su estancia en Cuba, don Francisco me contó que salió de allí con la impresión de que aquella “no era su tierra” 21; es decir que a pesar de haber vivido algunos procesos iniciáticos, la santería no era el camino que debía seguir en su proceso de retomada espiritual. Entonces, al regresar a Tumaco, decidió fortalecer su propia forma de espiritualidad, la que, según él, era “lo propio”. Esto significó un retorno al culto a las ánimas, fortaleciendo las formas rituales de movilización de estas entidades, como velorios, cantos, secretos y oraciones. Para él, un contacto tan intenso con la santería podría provocar que las personas dejaran de lado las prácticas aprendidas de sus ancestros, pasando a considerar una más “verdadera” y “africana” que la otra. Sin embargo, como le gustaba decir, sus “raíces africanas” ya estaban allí y eso era lo que debía cultivar.
Por supuesto, todo este movimiento podría leerse a la luz de la “reafricanización” mencionada por Capone (2008), como una forma de reetnización por medio de la religión. No obstante, la perspectiva teórico-descriptiva que intento desarrollar aquí es ligeramente distinta, en el sentido de que busca seguir lo que la gente dice y hace sin encuadrarlo dentro de un marco analítico crítico preocupado por cuestiones de representación e identidad, sino tomando en serio sus formas de hacer, componer o recomponer mundos (Goldman 2021).
Así, desde la perspectiva de don Francisco, el encuentro con las religiones afrocubanas fue fundamental para reactivar una serie de relaciones con las mismas raíces africanas que, según él, aunque habían quedado olvidadas tras el duro proceso de cristianización, “siempre estuvieron ahí”. Es como si este encuentro hubiera revelado una serie de prácticas que, hasta entonces, sólo podían existir de forma oculta o, más bien, como veremos ahora, a través de sus huellas.
Un encuentro con Changó
Uno de los efectos de este encuentro con las prácticas religiosas afrocubanas fue que don Francisco se dio cuenta de la importancia del oricha Changó (deidad vinculada a la realeza, el fuego, la danza, la justicia y el trueno) en el Pacífico colombiano. De hecho, él cuenta que ya se había encontrado con este oricha en el pasado, durante uno de sus viajes por los ríos del Pacífico. Fue en el pequeño pueblo de Robles, de donde vino doña Laylys, que escuchó por primera vez el “baile de los negritos”, danza tradicional que se celebra el 5 de enero, conocido como el “día de los negros” durante los días de Reyes, donde en la región del Pacífico colombo-ecuatoriano era costumbre rendir homenaje a los tres Reyes Magos, quienes representarían las tres razas que componían la nación (Rahier 2013). Con los rostros pintados con carbón y vestidos con pedazos de tela roja, amarilla, verde y negra, los negritos salían a las calles al son de bombos y cununos, entonando la siguiente canción: “Somos los negritos del Changarará, que todos los años salimos a bailar”.
La tradición de los negritos suele asociarse a las conocidas figuras de los diablitos, personajes transgresores y burlescos que salen a las calles en diferentes festividades católicas y están presentes en casi todas las regiones de Hispanoamérica, la mayoría de las veces, interpretados por negros e indígenas. En el Pacífico, estas figuras enmascaradas reciben diferentes nombres, como matachines, cucuruchos, manecillos o cholitos (Friedemann 1990).
Michael Birenbaum (2010), en su artículo sobre las poéticas sonoras en el Pacífico sur, transcribe una canción conocida como “cholitos de Guapi”, que se parece en todo a la canción de los negritos de Robles, que dice: “Todas las mañanas salimos a bailar / Somos los cholitos de Chanzarará”. Para el autor, la canción contiene sílabas sin sentido semántico (como “Chanzarará”), algo que es muy común en otros cantos de matachines (como los “matachines de belubelube” de Yurumanguí), que, mediante palabras incomprensibles, buscaban expresar el carácter indígena y salvaje de estas figuras.
Don Francisco, sin embargo, sugiere otra explicación a esta supuesta incomprensión. Para él, la danza de los negritos, a pesar de ser parte de una tradición de origen ibérico cristiano, era una danza con la que las poblaciones negras esclavizadas podían expresarse y alabar, aunque disfrazadas, a sus dioses, poniendo en los cantos palabras inaudibles para sus amos coloniales. Una hipótesis similar es compartida por Friedemann (1990, 114), quien dice que los diablos “no son demonios católicos sino personajes que, representando a los antepasados míticos africanos, se incrustaron primero en las cofradías sevillanas y luego se hicieron parte desde el siglo XVI de las fiestas del Corpus Christi”.
Cuando escuchó por primera vez el canto de los negritos, don Francisco dijo que sintió una especie de llamado, algo que estaba más allá de su comprensión y que solo se reveló después de su encuentro con la santería cubana. Fue al descubrir la existencia de orichas africanos y sentir las resonancias que existen entre las prácticas religiosas afrocubanas y afropacíficas que llegó a la conclusión de que la palabra “Changarará”, cantada por los negritos, podría ser “Changó arará”: un canto a Changó, deidad yoruba que había llegado a esas tierras. Arará22, a su vez, haría referencia al origen dahomeyano (ewé-fon) de parte del pueblo que allí llegó (véase Romero 2017). Así, para don Francisco, la danza de los negritos sería más que todo una danza en reverencia a Changó23. Es por esto que, en los rituales, el canto de los negritos aparece inmediatamente después del rezo a Changó, funcionando como una especie de arrullo a este oricha.
Del panteón de divinidades yoruba, Changó era el único mencionado directamente en los rituales organizados por don Francisco, asumiendo un lugar destacado en todo el culto. Este oricha fue tan importante para el proceso de recomposición espiritual afropacífica que, en una reunión celebrada en 2010, algunos líderes y activistas culturales y espirituales propusieron nombrar al conjunto de prácticas espirituales existentes en el Pacífico como Changonería24. El nombre pasó a ser utilizado por don Francisco, pero pronto cayó en desuso, volviendo a llamarse velorios a las Ánimas, o incluso velorios y santos vivos, nombre inspirado en una famosa exposición organizada por Jaime Arocha y Cristina Lleras en 2008, en la que don Francisco participó como investigador e informante (véase Arocha 2008).
“Changó es el rey de estas tierras”, me dijo don Francisco, al comentar la cercanía de este oricha con el Pacífico colombiano. Según su teoría, Changó es el único oricha que habría quedado en ese territorio. No obstante, debido a la violencia de la colonización, sus formas de culto debieron disfrazarse y dispersarse en diferentes prácticas, gestos, ritmos, cantos y materiales. Así, a pesar de todo, Changó siguió vivo en los tambores del Pacífico, en los cantos y danzas de los diablitos, en los rituales fúnebres y en la forma de relacionarse con los santos católicos, especialmente con Santa Bárbara, una de las santas más populares en el Pacífico colombiano, con quien Changó se habría aliado para seguir siendo alabado por sus hijos. Al difundirse por medio de una serie de prácticas y alianzas, Changó habría logrado permanecer en ese territorio, convirtiendo el Pacífico en un territorio de Changó. “Es como en África”, destacó Francisco, conectando este tipo de relaciones con lo que ocurre entre los yoruba de la costa occidental africana, donde tradicionalmente el culto a un oricha se territorializa en una determinada región25. “Pues cuando me enteré que hay pueblos en África donde no hay sino un solo oricha, entonces yo saco la conclusión que en Tumaco es igual, que es de un solo oricha, que es Changó”, me explicó.
Así, para don Francisco, el culto a Changó siempre existió en ese territorio, aunque estuvo olvidado durante mucho tiempo, “olvidado, pero no perdido”, como a él mismo le gusta resaltar, lo que permite así su reactivación. Pero si Changó, a través de su relación con los santos, con la danza, con los tambores y con los ritos fúnebres, instituyó su propia manera de ser adorado en el Pacífico, fue necesario, sin embargo, que él se revelara mediante sus huellas26, es decir, que su existencia fuera instaurada por medio de una serie de encuentros y experimentaciones. La palabra instauración aquí debe ser pensada en el sentido del concepto desarrollado por el filósofo Étienne Souriau ([1943] 2017). Para Souriau, todas las cosas (una obra de arte, una historia, una vida o incluso un Dios), para existir deben ser instauradas, es decir, conducidas a una trayectoria de realización mediante un conjunto de relaciones. La instauración, por tanto, es el trabajo de traer un ser a la existencia, y esto requiere esfuerzo y creatividad. En todo caso, contrariamente a lo que evocan términos como construir, fabricar o inventar, la instauración no se hace de la nada (ex nihilo), ni es la creación de un solo ser o la consumación de un proyecto ya dado. Más bien, instaurar es co-responder a la insistencia de un posible que exige realización, cuidado y experimentación. Es en ese sentido que podemos decir que la existencia de Changó fue instaurada en el Pacífico. Así, al mismo tiempo que, como supone Francisco, Changó ya existía en ese territorio, él fue hecho a través de esos encuentros.
Una teoría etnográfica del encuentro
Creo que la reflexión elaborada por don Francisco sobre su encuentro con Changó y el movimiento de recomposición espiritual que siguió a partir de entonces, permite cuestionar algunos supuestos que dominaron los estudios afroamericanistas, trazando una línea de fuga en relación con una tensión fundacional de este campo de estudios. Esta tensión se produce en un debate entre, por un lado, una perspectiva culturalista que privilegia las conexiones históricas de África con el Nuevo Mundo; y, por el otro, una perspectiva sociosimbólica que afirma que las condiciones sociopolíticas de los nuevos contextos circundantes son las responsables del desarrollo contemporáneo de estas tradiciones27. A pesar de ser antagónicas, ambas perspectivas se basan en una visión de la historia que es extrínseca al universo de relaciones movilizadas por las propias personas (Goldman 2009). En otras palabras, ambas presuponen que existe una historia allá fuera (ya sea una historia esencializadora o una historia inventada) y un pasado objetivo que nosotros, los “modernos” (Latour 1991), conocemos muy bien y que, por lo tanto, dependería de la antropología para ser desvendada. En ambos casos, es como si el destino de esas poblaciones ya estuviera planeado de antemano, y la falta fuera siempre el horizonte posible de referencia. Así, como afirma Quiceno (2016, 16), “insistir en el debate sobre la preponderancia de una historia u otra, la africana como origen o la ‘nacional’ como presente político, no deja espacio para comprender los procesos y estrategias de creación a los que ha recurrido esta sociedad”.
No se trata, por lo tanto, de reducir estas prácticas y encuentros a un supuesto pasado africano auténtico, ni, por otro lado, de intentar deconstruir tales narrativas y mostrar su naturaleza inventada, híbrida o transnacional. Más bien, se trata de explorar el potencial de lo que en mi tesis doctoral propuse llamar una “teoría etnográfica del encuentro”, basada en la idea de teoría etnográfica propuesta por Malinowski en Coral Gardens and Their Magic (1935), es decir, ni una teoría “nativa” ni una teoría estrictamente científica, sino una teoría anclada en el encuentro entre el investigador y las personas con las que trabaja. Con esto, Malinowski sugiere que toda descripción etnográfica es también una descripción teórica y analítica. Utilicé esa noción para pensar en la idea misma de encuentro, elaborando una reflexión sobre el conocido tema del encuentro entre prácticas religiosas (generalmente traducido como sincretismo) desde un punto de vista estrictamente etnográfico, es decir, anclado a las reflexiones de las personas que seguimos en el campo y, al mismo tiempo, basado en mi propio encuentro con estas personas. Una teoría etnográfica sobre el encuentro, por lo tanto, que sólo puede ser posible a partir del encuentro mismo.
Lo que esta teoría esboza, o traduce (Asad 1986), es otra forma de pensar sobre el tiempo, en la que el pasado, el presente y el futuro pueden coexistir, y un acontecimiento presente puede transformar tanto el futuro como el pasado. Cuando mis amigos de Tumaco, al encontrarse con las prácticas religiosas afrocubanas, me dijeron que “todo eso siempre había existido allí”, esto no quiere decir que todo eso siempre había existido de la misma manera, ni que esta existencia, para poder emerger, no requiriera un trabajo cuidadoso de instauración, de realización de un posible. Para que se estableciera la existencia de Changó fue necesaria toda una serie de agenciamientos, encuentros, experimentaciones, prácticas. Siguiendo con el vocabulario propuesto por Souriau ([1943] 2017), es como si “todo lo que siempre ha existido” constituyera una especie de virtualidad que sólo se actualiza en el momento mismo del encuentro.
Todo esto debe ser pensado, como sugiere Marcio Goldman, no solo en relación con las condiciones sociohistóricas que permitieron tales actualizaciones, sino, sobre todo, en su dimensión potencial, o lo que denominó como “la dimensión trascendental del encuentro”, que “no sólo está determinada por circunstancias históricas particulares, sino que es, sobre todo, determinante de todo lo que sucederá después” (Goldman 2017, 12). Es por eso que todo este proceso de retoma espiritual, que involucró los viajes realizados por don Francisco por el Pacífico, la movilización generada en torno al concurso de maestros y el proceso de experimentación y creación de rituales para las Ánimas, debe ser tratado como un acontecimiento, en la medida en que allí se crearon nuevos posibles y se instauraron nuevas posibilidades de existencia (Deleuze 1992).
Este proceso de actualización/instauración, por tanto, es también un proceso de recomposición cosmológica, existencial y política. Al fin y al cabo, los agenciamientos vividos por mis amigos de Tumaco articulan y hacen inseparables las dimensiones políticas de las dimensiones existenciales y cosmológicas, sin que exista una relación de causalidad, representación o interdependencia entre ellas. Así, el proceso de resistencia al concurso y las experimentaciones espirituales que fueron desencadenadas por este acontecimiento sólo revelaron, para ellos, algo que siempre había estado ahí. Es, para usar una máxima de Nietzsche (2005), un proceso de “llegar a ser lo que se es”, o, podríamos decir, lo que siempre se ha sido.
Este movimiento, sin embargo, no debe verse como una búsqueda nostálgica de revivir rasgos aparentemente perdidos, ni como una simple creación de identidad, sino como una recomposición creativa de sus propios territorios existenciales. Esta recomposición implica, sobre todo, un movimiento creativo de resistencia, en el sentido de afirmar la vida allí donde parecía haber sido completamente aniquilada. Como les gusta afirmar a mis amigos de Tumaco, se trata de una de las formas de volver a lo propio, de reconectarse con aquello que los anima y así retomar el control y la alegría sobre sus propios destinos. Se trata, en definitiva, de convertirse en lo que siempre ha sido, regenerando lo que la propia separación separó.
Resonancias: a modo de conclusiones
Una vez, en una de nuestras conversaciones, don Francisco me dijo que cuando escuchó por primera vez los tambores tocados en la santería (llamados batá), su sensación fue que algo ahí “resonaba” en los tambores del Pacífico (cununos), en las teclas de la marimba y en el vibrar del bombo. En otras palabras, había algo allí que, a pesar de ser diferente, sonaba similar. Esta noción de resonancia, tal como la moviliza don Francisco, quizás explique bien el tipo de relación que se establece para pensar el encuentro entre estas dos prácticas religiosas. A pesar de ser diferentes, algo de una resonaba en la otra —y viceversa—, permitiendo afectos y transformaciones mutuas. Es como si la resonancia (entre ritmos y prácticas), al mismo tiempo que posibilita el encuentro, permitiera revelar algo que siempre estuvo ahí y que, por lo tanto, podría retomarse28.
La resonancia, en todo caso, no surge de una mera relación de identidad o correspondencia entre una práctica y otra, sino de un tipo de conexión más cercana a lo que Bispo dos Santos (2019, 68) denominó “confluencia”, una forma contracolonizadora de encuentro que nos enseña que “no todo lo que se arrejunta se mezcla, es decir, nada es igual”. Al fin y al cabo, todo el trabajo de don Francisco era que en sus rituales la santería pudiera resonar con las prácticas espirituales del Pacífico, sin que dichas prácticas perdieran su singularidad. Todo lo contrario: fue una forma de encuentro que permitió revelar y potencializar la singularidad de las prácticas espirituales afropacíficas. La resonancia, así, puede ser pensada como una forma de cultivar un cierto arte del encuentro, un arte en el que cada encuentro contiene en sí la posibilidad de nuevos acontecimientos y experimentaciones y, por tanto, de nuevas recomposiciones.
En cierto modo, mi propio encuentro con el grupo estuvo pautado por esta posibilidad. Volviendo a la descripción que hice al inicio de este texto, sobre la primera vez que asistí a los rituales, quizás ahora podamos entender mejor el interés de mis amigos (que tanto me confundió en ese momento) para que les diera una demostración “práctica” del candomblé. De hecho, lo que parecía estar en juego allí era la posibilidad de establecer un tipo específico de relación, que experimenté llamar aquí de resonancia. En otras palabras, se trataba de poder experimentar cómo las prácticas del candomblé podían resonar con ellos y con sus propias prácticas.
Así, mi papel allí parecía ser menos el de un expositor o “representante” del candomblé que el de una especie de intercesor: un medio para hacer resonar prácticas heterogéneas, creando encuentros que, no obstante, iban mucho más allá de mis intenciones o mi buena voluntad. Quizás, de hecho, haya frustrado a algunos allí, que esperaban que yo fuera más un practicante del candomblé que de la antropología. Pero, como ya lo había aprendido en el propio candomblé, y como don Francisco no se cansaba de repetir, nada en el universo afro religioso sucede “por casualidad”, y el hecho de que me encontrara con ellos creó, contra una serie de probables, algunos nuevos posibles, nuevas resonancias.
Como señaló Goldman (2021), la práctica antropológica consiste en una especie de técnica narrativa que implica, en primer lugar, conocer a la gente y escuchar sus historias. Volver a contarlas exige necesariamente un trabajo de traducción, no en el sentido de buscar una representación más fidedigna de esas historias, de hacerlas equivalentes al mundo del antropólogo o, lo que es peor, de creerse con derecho a “dar voz” a los otros (esa arrogancia occidental que supone que los otros necesitan portavoces). Se trata de establecer resonancias, conexiones transversales que mantienen las diferencias como diferencias, pero que, sin embargo, producen algo:
Se trata, más bien, de colaborar con una especie de “propagación” (en el sentido en que una piedra lanzada al agua propaga la energía producida) de historias interesantes e inteligibles. En los mejores casos, el recuento engendra una cierta indiscernibilidad en la que los mundos y las personas con las que entramos en relación ya no pueden ser vistos como objetos a explicar o sujetos a interpretar, sino como intercesores que nos obligan a admitir que aquello de lo que hablamos nunca es el reflejo de una realidad exterior, sino el resultado de una conexión transversal entre lo que somos capaces de pensar —y de no pensar— y lo que las personas con las que convivimos nos proponen. Si esta inevitable difracción es deformante, empobrecedora o creativa es siempre una pregunta abierta29. (Goldman 2021, 289)
Quizás, por tanto, la propia antropología, entendida como práctica intercesora, tenga algo que ver con encuentros y resonancias, con todos los riesgos, vacilaciones y potencias que ello pueda implicar.
Referencias
- Agier, Michel. 1999. “El carnaval, el diablo y la marimba: identidad y ritual en Tumaco”. En Tumaco: haciendo ciudad. Historia, identidad y cultura, por Michel Agier, Manuela Álvarez, Odile Hoffmann y Eduardo Restrepo 197-244. Cali: Instituto Colombiano de Antropología (ICAN); Institut de Recherche pour le Développement (IRD); Universidad del Valle.
- Almario, Oscar. 2004. “Dinámica y consecuencias del conflicto armado colombiano en el Pacífico: limpieza étnica y desterritorialización de afrocolombianos e indígenas y ‘multiculturalismo’ de Estado e indolencia nacional”. En Conflicto e (in)visibilidad: retos de los estudios de la gente negra en Colombia, editado por Eduardo Restrepo y Axel Rojas, 71-118. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.
- Arocha, Jaime. 2008. “Velorios y santos vivos”. En Velorios y santos vivos. Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, organizado por Ministerio de Cultura; Museo Nacional de Colombia, 17-86. Bogotá: Ministerio de Cultura; Museo Nacional de Colombia. https://www.museonacional.gov.co/sitio/velorios_site/catalogo.html
- Arocha, Jaime. 2005. “Metrópolis y puritanismo en afrocolombia”. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología 1: 79-108. https://doi.org/10.7440/antipoda1.2005.05
- Asad, Talal. 1986. “The Concept of Cultural Translation in British Social Anthropology”. En Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography, editado por James Clifford y George Marcus, 141-164. Berkeley: University of California Press.
- Banaggia, Gabriel. 2014. “Religiões de matriz africana em perspectiva transformacional”. Revista de Antropologia da UFSCAR 6 (2): 57-70. https://doi.org/10.52426/rau.v6i2.122
- Bastide, Roger. 1958. Le candomblé de Bahia (rite nagô). París: Mouton.
- Birenbaum Quintero, Michael. 2010. “Las poéticas sonoras del Pacífico sur”. En Músicas y prácticas sonoras en el Pacífico afrocolombiano, editado por Juan Sebastián Ochoa Escobar, Carolina Santamaría Delgado y Manuel Enrique Sevilla Peñuela, 205-236. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Bispo dos Santos, Antonio. 2019. Colonização, quilombos. Modos e significações. Brasília: Editorial Ayô.
- Brown, David. 2003. Santería Enthroned: Art, Ritual, and Innovation in an Afro-Cuban Religion. Chicago: University of Chicago Press.
- Capone, Stefania. 2008. “De la santería cubana al orisha-voodoo norteamericano”. En Raíces en movimiento: prácticas religiosas tradicionales en contextos translocales, coordinado por Kali Argyriadis, Renée de la Torre, Cristina Gutiérrez Zúñiga y Alejandra Aguilar Ros, 129-155. Ciudad de México: Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos.
- Capone, Stefania. 2004. A busca da África no candomblé: tradição e poder no Brasil. Río de Janeiro: Pallas.
- Castro Ramírez, Luis Carlos. 2017. “Cordones espirituales, cordones de identidad: la misa de investigación en el espiritismo cruzao en Cali (Colombia)”. Chungara, Revista de Antropología Chilena 49 (1): 133-142. http://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562017005000009
- Castro Ramírez, Luis Carlos. 2015. “Caballos, jinetes y monturas ancestrales: configuración de identidades diaspóricas en las prácticas religiosas afro en Colombia”. Tesis doctoral, Departamento de Antropología, Universidad de los Andes, Bogotá.
- Deleuze, Gilles. 1992. Conversações (1972-1990). São Paulo: Editora 34.
- Dianteill, Erwan. 2002. “Deterritorialization and Reterritorialization of the Orisha Religion in Africa and the New World (Nigeria, Cuba and the United States)”. International Journal of Urban and Regional Research 26 (1): 121-137. https://doi.org/10.1111/1468-2427.00367
- Friedemann, Nina S. de. 1990. “Animas y Pilatos en escena: Semana Santa en Coteje (Cauca)”. Caribbean Studies 23 (1/2): 96-114. https://www.jstor.org/stable/25612989
- García, Jorge. 2009. Sube la marea: educación propia y autonomía en los territorios negros del Pacífico. Tumaco: Edinar.
- Goldman, Marcio, ed. 2021. Outras histórias. Ensaios sobre a composição de mundos na América e na África. Río de Janeiro: Editora 7 Letras.
- Goldman, Marcio. 2017. “Contradiscursos afroindígenas sobre mistura, sincretismo e mestiçagem estudos etnográficos”. Revista de Antropologia da UFSCAR 9 (2): 11-28. https://doi.org/10.52426/rau.v9i2.195
- Goldman, Marcio. 2009. “Histórias, devires e fetiches das religiões afro-brasileiras: ensaio de simetrização antropológica”. Análise Social 44 (190): 105-137. https://doi.org/10.31447/AS00032573.2009190.05
- Latour, Bruno. 1991. Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. Río de Janeiro: Editora 34.
- Losonczy, Anne-Marie. 1991. “El luto de sí mismo. Cuerpo, sombra y muerte entre los negros colombianos del Chocó”. América Negra 1: 43-61. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Malinowski, Bronislaw. 1935. Coral Gardens and Their Magic. Londres: George Allen & Unwin.
- Marques, Lucas. 2025. “Os rastros de Changó no Pacífico Sul colombiano”. Horizontes Antropológicos 31 (71): 1-26. https://doi.org/10.1590/1806-9983e710406
- Marques, Lucas. 2022. “Volviendo a lo propio: espiritualidades afro-americanas e seus encontros no Pacífico Sul colombiano”. Tesis doctoral, Departamento de Antropologia Social, Universidade Federal de Rio de Janeiro, Río de Janeiro.
- Marques, Lucas. 2018. “Fazendo orixás: sobre o modo de existência das coisas no candomblé”. Religião e Sociedade 38 (2): 221-243. http://dx.doi.org/10.1590/0100-85872018v38n2cap08
- Meza Álvarez, Luis Guillermo. 2019. “No Ilé Oggún e Yemayá: reglas afro-cubanas, redes e tramas espirituais em Bogotá, Colômbia”. Tesis doctoral, Departamento de Antropologia Social, Universidade Federal de Rio de Janeiro, Río de Janeiro. http://www.abant.org.br/files/20220419_625f10b6b6166.pdf
- Miranda, Claudia, Fanny Milena Quiñones y John Henry Arboleda. 2015. “Pedagogías quilombolas y aprendizajes decoloniales en la dinámica organizacional de las poblaciones negras”. Revista da ABPN 8 (18): 25-43. https://abpnrevista.org.br/site/article/view/41
- Nietzsche, Friedrich. 2005. Ecce Homo. Cómo se llega a ser lo que se es. Madrid: Alianza Editorial.
- Price, Thomas. 1955. “Saints and Spirits: A Study of Differential Acculturation in Colombian Negro Communities”. Tesis doctoral, Northwestern University, Ann Arbor.
- Quiceno, Natalia. 2016. Vivir sabroso. Luchas y movimientos afroatrateños, en Bojayá, Chocó, Colombia. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.
- Rahier, Jean. 2013. Kings for Three Days: The Play of Race and Gender in an Afro-Ecuadorian Festival. Urbana: The University of Illinois Press.
- Restrepo, Eduardo. 2015. “Estudios afrocolombianos”: cartografías del campo. Bogotá: Centro de Estudios Afrodescendientes.
- Restrepo, Eduardo. 2003. “Entre arácnidas deidades y leones africanos: contribución al debate de un enfoque afroamericanista en Colombia”. Tabula Rasa 1: 87-123. https://www.revistatabularasa.org/numero01/entre-aracnidas-deidades-y-leones-africanos-contribucion-al-debate-de-un-enfoque-afroamericanista-en-colombia/
- Romero, Mario Diego. 2017. Poblamiento y sociedad en el Pacífico colombiano —siglos XVI al XVIII—. Cali: Universidad del Valle.
- Rosa, Harmut. 2019. Resonancia: una sociología de la relación con el mundo. Buenos Aires: Katz Editores.
- Salas Salazar, Luis Gabriel, Jonas Wolff y Fabián Eduardo Camelo. 2018. Dinámicas territoriales de la violencia y del conflicto armado antes y después del acuerdo de paz con las FARC-EP. Estudio de caso en el municipio de Tumaco, Nariño. Bogotá: Instituto Capaz. https://dev.instituto-capaz.org/wp-content/uploads/2018/11/Capaz-7-baja.pdf
- Souriau, Étienne. (1943) 2017. Los diferentes modos de existencia. Buenos Aires: Cactus.
- Stengers, Isabelle. 2008. “Experimenting with Refrains: Subjectivity and the Challenge of Escaping Modern Dualism”. Subjectivity 22: 38-59. https://doi.org/10.1057/sub.2008.6
- Urrea, Fernando y Alfredo Vanín. 1994. “Religiosidad popular no oficial alrededor de la lectura del tabaco, instituciones sociales y procesos de modernidad en poblaciones negras de la costa pacífica colombiana”. Boletín Socioeconómico. Cidse 28: 36-57. Cali: Universidad del Valle.
- Vanín, Alfredo. 2017. Las culturas fluviales del encantamiento. Memorias y presencias del Pacífico colombiano. Popayán: Universidad del Cauca.
- Whitten, Norman. 1974. Black Frontiersmen. Afro-Hispanic Culture of Ecuador and Colombia. Illinois: Waveland Press.
- Zapata Olivella, Manuel. (1983) 2010. Changó, el gran putas. Bogotá: Ministerio de Cultura. https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll7/id/2/
1 Según datos del último Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 (DANE 2018), la población de Tumaco está estimada en 257 000 habitantes, de los cuales el 87 % se identifica como afrodescendiente. Se estima que 170 000 personas viven en la zona urbana, que es densamente poblada, mientras que los demás viven en zonas rurales, especialmente a lo largo de las orillas de los numerosos ríos y senderos que atraviesan la región.
2 Tumaco es una de las ciudades más afectadas por el conflicto social y armado que azota a la región desde hace décadas. Al menos desde finales de los años noventa, este territorio ha sido objeto de disputas entre diferentes grupos armados: guerrillas, paramilitares y el ejército. Además, actualmente es una de las regiones que más produce y exporta cocaína en Colombia. Para un análisis del conflicto armado en la región del Pacífico sur, véase Salas, Wolff y Camelo (2018) y Almario (2004).
3 El candomblé es una de las muchas religiones creadas en el proceso de diáspora africana en Brasil, formada a partir de la composición de diferentes elementos de prácticas y cosmologías africanas, indígenas, católicas y espiritualistas. A pesar de su composición heterogénea, utilizo el término matriz africana por ser el más usado en Brasil para referirse a estas prácticas religiosas y porque resalta la importancia de África como territorio existencial que las organiza y les da sentido. Matriz, así, debe verse no solo en el sentido genealógico, sino también en los sentidos generativo, prospectivo y matemático, como destaca Banaggia (2014). Matriz, entonces, no presupone necesariamente un origen. Más bien, es sobre todo un medio por el cual prácticas heterogéneas pueden surgir y encontrarse entre sí. Sobre las religiones de matriz africana en Brasil, véanse los trabajos de Bastide (1958), Goldman (2009) y mi propia investigación (Marques 2018).
4 Las misas espirituales son las ceremonias básicas del espiritismo cruzao, práctica religiosa que conforma el sistema religioso afrocubano y que está influenciada por elementos del espiritismo kardeciano, el catolicismo, la santería y el palo monte. Durante las misas, los muertos son llamados a comunicarse con los vivos (véase Castro 2017).
5 Arrullos son canciones dedicadas tanto a los santos como a los niños (canciones de cuna) del Pacífico colombiano.
6 Orichas son las divinidades yoruba presentes en algunas religiones de matriz africana.
7 Alabaos son los cantos fúnebres de las poblaciones afrocolombianas del Pacífico.
8 Celebración popular en el Pacífico colombiano, asociada a los ritos funerarios de los niños, conocidos como chigualos.
9 Por supuesto, en muchas otras situaciones, esta fue de hecho la posición que ocupé o, más bien, la que me instaron a ocupar (pues, como dicen, nadie se une al candomblé “porque quiere”). Durante mi trabajo de campo anterior en Salvador, Bahía, ser un practicante no era una cuestión de elección o creencia; fue, en cierto modo, la condición y el efecto mismo de mi encuentro con esa religión.
10 Para un panorama bibliográfico de las poblaciones negras en Colombia, véase Restrepo (2015).
11 Para una historia del movimiento pedagógico afrocolombiano, véanse Miranda, Quiñones y Arboleda (2015), Meza (2014) y García (2009).
12 Sobre la historia de la revitalización de los carnavales de Tumaco y el papel de los gestores culturales (entre ellos don Francisco) en este proceso, véase el trabajo de Agier (1999).
13 Los secretos son fórmulas verbales mágicas que pueden estar compuestas por palabras, gestos, invocaciones, oraciones, plantas, sustancias, objetos y seres.
14 Balsadas son procesiones acuáticas realizadas con embarcaciones ricamente decoradas dedicadas a un santo católico.
15 La lectura de tabaco es una de las prácticas adivinatorias más importantes en el Pacífico sur colombiano. Por medio de una serie de acciones rituales, la combustión del tabaco se interpreta para saber lo que se desea o, incluso, para cambiar el destino inminente (Urrea y Vanín 1994).
16 En su libro Vivir sabroso, Natalia Quiceno (2016) dedica uno de los capítulos al tema de la muerte en el Pacífico, llamando la atención sobre la importancia de los alabaos, cantos fúnebres dedicados a los muertos, como forma de equilibrar (y curar) el exceso de mala muerte que existe en tiempos de guerra.
17 Según relata Luis Meza (2019), Fanny y Ruby habían hecho el rayamiento, es decir, habían sido iniciadas en palo monte en 1991. En 2010 viajaron a Cuba para realizar la iniciación (coronación) en la regla de ocha y se convirtieron también en santeras.
18 Religioso es el término preferido por los practicantes de las religiones afrocubanas para referirse a sí mismos y, en general, se refiere a personas que ya han pasado por algún tipo de consagración en dichas religiones.
19 Babalawo es el título religioso que ostentan los sacerdotes dentro del sistema filosófico-religioso de Ifá de origen yoruba, regido por Orula.
20 Además de las advertencias sobre los riesgos cosmológicos de la mezcla de prácticas, es importante destacar que ambos discursos están marcados por enunciados de poder y están conectados con una idea de pureza religiosa, ya sea en relación con el cristianismo o con las religiones afrocubanas. Sobre la idea de pureza y poder, en el caso de las religiones afrobrasileñas, véase Capone (2004).
21 En los sistemas religiosos afrocubanos, cada práctica o complejo religioso es considerado una “tierra” y, aunque distintas, pueden ser (y generalmente lo son) complementarias.
22 Arará, en las tradiciones religiosas afrocubanas, hace referencia a un grupo étnico presente en Cuba a principios del siglo XX, descendientes del antiguo reino de Dahomey (actualmente corresponde a Togo y Benín), hablantes de ewé-fon. También es uno de los “linajes” o “reglas” minoritarias de la santería cubana, o del complejo ocha-ifá, presente predominantemente en la ciudad de Matanzas, Cuba (Brown 2003).
23 Es interesante notar que Nina de Friedemann (1990), en su investigación sobre los rituales de la Semana Santa en el río Coteje, en el Pacífico caucano, describe las figuras de los Pilatos, una versión de los diablitos negros que portaban un hacha de doble filo con ellos, poderoso símbolo del oricha Changó.
24 También es posible conjeturar sobre la influencia de la famosa novela Changó, el gran putas (Zapata [1983] 2010), que, en una saga épica, narra la relación de este oricha con el Pacífico colombiano y con las múltiples formas de resistencia de los pueblos afrocolombianos.
25 Entre los pueblos yoruba de África Occidental, los orichas suelen estar intrínsecamente vinculados a determinadas regiones, territorializadas a través de cultos familiares a sus antepasados. Sin embargo, como señala Dianteill (2002), este modelo tiene varias excepciones que hicieron que, dadas las condiciones desterritorializadas de la diáspora africana en las Américas, se adoptara un modelo más cosmológico que territorial para vincular a las personas y las divinidades en la diáspora.
26 En otro artículo (Marques 2025), exploro cómo este encuentro con Changó nos permite repensar la idea de “huellas de africanía”, ya no como marcas de un pasado que existió, sino como rastros que pueden reactivarse.
27 Esta tensión nos remite al famoso debate entre Herskovits y Frazier, que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX y que ha sido actualizado desde entonces, de diferentes maneras, como dos “líneas de fuerza”: “internas” y “externas” (Goldman 2009). Para el caso de los estudios afrocolombianos, véase el debate entre Restrepo (2003) y Arocha (2005).
28 En este sentido, la noción de resonancia, tal como destacó uno de los revisores anónimos de este artículo (a quien agradezco), guarda similitudes con el concepto de resonancia del sociólogo alemán Harmut Rosa (2019), sobre el cual lamentablemente no podré profundizar aquí.
29 Traducción libre.
* El artículo deriva de mi investigación doctoral y una versión modificada y ampliada fue publicada en portugués en el libro Outras histórias. Ensaios sobre a composição de mundos na América e na África (Goldman 2021). La investigación fue posible gracias al financiamiento otorgado por becas de doctorado de la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior (Capes) y la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). El estudio cumple las normas éticas del trabajo antropológico y fue aprobado por una banca de jurados. Además, la escritura del artículo fue posible gracias a una beca de la Fundación de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), procesos n. 2023/01246-5 y 2020/07886-8. Agradezco a Maria Juliana García por su ayuda con la traducción y revisión de este texto.
Doctor en Antropología Social de la Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Brasil. Actualmente es investigador posdoctoral en la Universidade de São Paulo (USP) y becario posdoctoral en Cine Etnográfico por la Fundación Wenner-Gren. Integra el Núcleo de Antropología Simétrica (UFRJ) y el proyecto Artes e Semânticas da Criação e da Memória (USP). https://orcid.org/0000-0001-8145-8301