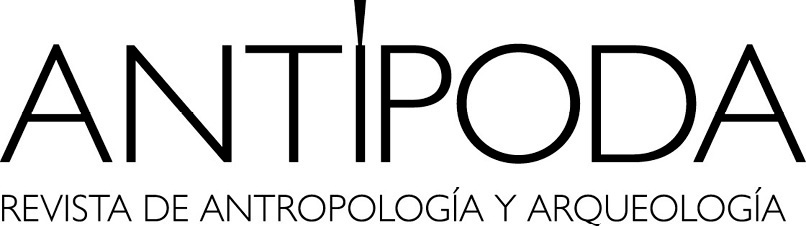
Trabajo comunitario y continuidad productiva agropecuaria en las zonas altas de la Quebrada de Humahuaca, 1980-2020 (Jujuy, Argentina)*
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) - Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), Argentina
https://doi.org/10.7440/antipoda59.2025.02
Recibido: 2 de agosto de 2024; aceptado: 2 de febrero de 2025; modificado: 4 de marzo de 2025.
Resumen: el artículo analiza las características que asume la actividad agropecuaria en la Quebrada de Humahuaca y debate con distintas líneas de investigación sobre el cambio agrario en la región. Se utilizaron metodologías cualitativas de investigación consistentes en el estudio de diagnósticos productivos, y en la generación y análisis de fuentes de información primaria que comprenden registros etnográficos, así como el diseño e implementación de entrevistas a productores agropecuarios. Los ejes de indagación fueron los procesos de trabajo en la actividad agrícola y las condiciones objetivas de producción. En un contexto general de retracción de la actividad agrícola y ganadera, los resultados de esta investigación dan cuenta de la categoría trabajo comunitario como el ejercicio de formas de trabajo de larga duración que permiten la concreción de obras de infraestructura para la actividad agropecuaria, tales como apertura y mantenimiento de caminos, obras hídricas para riego y la ejecución de obras para el acceso a servicios básicos de agua y luz eléctrica. La continuidad productiva en las zonas altas de la Quebrada de Humahuaca es posible por el ejercicio de estas formas de trabajo y, donde estas prácticas se relajan, las actividades productivas tienden a desaparecer y los territorios rurales a despoblarse. Asimismo, se registran nuevas dinámicas vinculadas a movilidades socioespaciales que permiten la continuidad productiva en el campo, con la residencia permanente del productor y su familia en zonas urbanas. En concomitancia con estos procesos, se registra una tendencia a la especialización de las unidades productivas en actividades agrícolas o ganaderas, donde antes se practicaban en forma combinada. La originalidad de esta investigación radica en el trabajo etnográfico en zonas productivas poco estudiadas de la Quebrada de Humahuaca para iluminar nuevas categorías que surgen del estudio de los procesos de trabajo y las condiciones de producción para comprender la continuidad agropecuaria.
Palabras clave: actividad agropecuaria, etnografía, procesos de trabajo, Quebrada de Humahuaca, trabajo comunitario, valor.
Community Work and the Persistence of Agricultural Production in the Highlands of the Quebrada de Humahuaca, 1980-2020 (Jujuy, Argentina)
Abstract: This article explores the characteristics of agricultural activity in the Quebrada de Humahuaca, engaging with various research perspectives on agrarian change in the region. The study employs qualitative research methodologies, including the analysis of productive diagnostics and the collection of primary data through ethnographic records and structured interviews with agricultural producers. The core areas of inquiry focus on labor processes in agriculture and the structural conditions of production. In the broader context of agricultural and livestock decline, this research highlights community work as a longstanding labor practice that facilitates the development of critical infrastructure for agricultural activities—such as road construction and maintenance, irrigation projects, and access to essential water and electricity services. The continuity of agricultural production in the highlands of the Quebrada de Humahuaca is sustained by these collective labor practices. Where such practices weaken, productive activities tend to disappear, and rural areas face depopulation. Emerging socio-spatial mobility dynamics have enabled agricultural continuity despite urban migration trends, with producers and their families maintaining permanent residences in urban centers while sustaining rural production. In parallel, there is an increasing tendency toward specialization, where production units now focus on either agriculture or livestock, diverging from the traditional mixed-use model. The originality of this research lies in its ethnographic approach within understudied productive areas of the Quebrada de Humahuaca. By examining labor processes and production conditions, the study uncovers new conceptual categories that contribute to a deeper understanding of agricultural continuity in the region.
Keywords: Agricultural activity, community work, economic value, ethnography, labor processes, Quebrada de Humahuaca.
Trabalho comunitário e continuidade da produção agropecuária nas regiões montanhosas da Quebrada de Humahuaca, 1980-2020 (Jujuy, Argentina)
Resumo: neste artigo, são analisadas as características da atividade agropecuária na Quebrada de Humahuaca e são discutidas diferentes linhas de pesquisa sobre a mudança agrária na região. Foram utilizadas metodologias de pesquisa qualitativa, incluindo o estudo de diagnósticos produtivos, a geração e análise de fontes primárias de informação (como registros etnográficos) e a concepção e aplicação de entrevistas com produtores agropecuários. A pesquisa teve como eixos os processos de trabalho na atividade agrícola e as condições objetivas de produção. Em um contexto geral de retração da atividade agrícola e pecuária, os resultados desta pesquisa apontam o trabalho comunitário como uma forma de trabalho de longo prazo que viabiliza obras de infraestrutura para a atividade agropecuária, como a abertura e a manutenção de estradas, a construção de sistemas de irrigação e a implementação de serviços básicos de água e eletricidade. A continuidade produtiva nas terras altas da Quebrada de Humahuaca depende do exercício dessas formas de trabalho e, quando essas práticas se enfraquecem, as atividades produtivas tendem a desaparecer e os territórios rurais, a se despovoar. Além disso, registram-se novas dinâmicas ligadas às mobilidades socioespaciais, que permitem a continuidade produtiva no campo, ainda que o produtor e sua família residam permanentemente em áreas urbanas. Paralelamente a esses processos, observa-se uma tendência de especialização das unidades produtivas em atividades agrícolas ou pecuárias, que antes eram praticadas de forma combinada. A originalidade desta pesquisa reside no trabalho etnográfico em áreas produtivas pouco estudadas da Quebrada de Humahuaca, evidenciando novas categorias que emergem do estudo dos processos de trabalho e das condições de produção, a fim de compreender a continuidade agrícola.
Palavras-chave: atividade agrícola, etnografia, processos de trabalho, Quebrada de Humahuaca, trabalho comunitário, valor.
Durante el desarrollo del Programa de Doctorado en Antropología indagué en los procesos de cambio agrario en la Quebrada de Humahuaca con el fin de comprender las razones que explican la continuidad o el abandono productivo por parte de agricultores y ganaderos locales y la situación actual de la actividad agropecuaria en la región.
Para abordar esta problemática se implementaron técnicas de estadística descriptiva con el fin de reconocer la evolución de las principales variables en censos nacionales de población y vivienda (CNPV) de 1980, 1991, 2001, 2010 y 2022, y en censos nacionales agropecuarios (CNA) de 1988, 2002 y 2018 (Instituto Nacional de Estadística y Censos [Indec]). Para el periodo estudiado, los resultados de este análisis señalan un crecimiento de la población urbana sobre la población rural y una contracción considerable de la actividad agrícola y ganadera en la Quebrada de Humahuaca (Trillo 2024).
Asimismo, se utilizaron metodologías cualitativas de investigación consistentes en la implementación de entrevistas a productores agropecuarios, el análisis de registros etnográficos propios y el estudio de informes y diagnósticos productivos. El presente trabajo expone los resultados de estas metodologías combinadas, y su objetivo es demostrar la importancia que tiene el trabajo campesino potenciado o comunitario para explicar la continuidad y transformación de la producción agropecuaria, en especial, en las zonas productivas altas de la Quebrada de Humahuaca donde se concentró el trabajo de campo.
El periodo de estudio es el comprendido entre la década de 1980 y la actualidad, lo que obedece a utilizar los censos de población desde 1980 y los censos agropecuarios desde 1988 hasta la actualidad, además de priorizar en el análisis la experiencia de los cambios por parte de productoras y productores adultos y activos de mediana edad que fueron entrevistados durante el trabajo de campo. Esta etapa se caracteriza por procesos de modernización del agro a nivel nacional e incluso en sectores económicos sensibles a nuestro estudio como el azucarero en Jujuy, así como por la implementación de políticas de desregulación económica y apertura comercial desde el Gobierno nacional.
En el primer apartado se revisa el estado de la cuestión sobre los procesos de cambio agrario y se presentan las conceptualizaciones teóricas que enmarcan la tesis defendida. A continuación se describe la región de estudio, sus zonas productivas, y se exponen los materiales y métodos utilizados. En el tercer apartado se presentan los resultados para problematizar y caracterizar las formas que asume la producción agrícola en la región. En el siguiente acápite se plantea la discusión de los resultados con las líneas de investigación existentes. Y en las conclusiones se sistematizan los principales hallazgos de esta investigación.
El cambio agrario en la Quebrada de Humahuaca: estado del arte, aproximaciones teóricas y tesis a sostener
La problemática agraria en la región fue estudiada desde las ciencias sociales por diversos autores que pueden organizarse en tres líneas de investigación1. Reboratti (2003) y su grupo de investigación plantean la existencia de procesos de valorización diferencial del espacio en la Quebrada de Humahuaca vinculados a cambios en las estrategias de vida campesina. Hacia fines del siglo XX registran procesos de evolución diferencial de dos zonas productivas: una situada en el fondo de valle de la quebrada principal recorrida por el Río Grande y con acceso a la Ruta Nacional N.º 9 (RN 9); otra ubicada en las quebradas laterales y zonas altas de la cuenca del Río Grande. En la primera zona se observan procesos de intensificación productiva relacionados con la horticultura comercial, mientras que en las zonas altas de la Quebrada de Humahuaca se registran procesos de despoblamiento y desestructuración de los modos de vida campesinos.
La segunda línea tiene por eje de análisis las consecuencias de la declaratoria de la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). A partir de 2003 la patrimonialización —neologismo utilizado para hacer referencia a la selección de bienes considerados con valor patrimonial (Mancini y Tommei 2023)— del territorio quebradeño tuvo efectos importantes en el incremento de la actividad turística en la región (Bergesio y Montial 2010; Mancini y Tommei 2012; Troncoso 2010), la expansión de las plantas urbanas (Potocko 2013; Tommei y Benedetti 2014; Tommei y Noceti 2013), la valorización del suelo y diversos conflictos territoriales asociados (Braticevic 2020; Mancini y Tommei 2023).
La tercera línea de investigación hace referencia al rescate de saberes ancestrales de la Quebrada de Humahuaca y tiene por eje la puesta en valor de alimentos y recetas locales, el papel de las organizaciones no gubernamentales en este proceso y la descripción de formas de producción definidas como alternativas o tradicionales (Arzeno 2020; Fabron y Castro 2019; Steinhäuser 2020; Troncoso y Arzeno 2019; Vieira et al. 2023).
Si bien estos trabajos estudian la complejidad de la problemática agraria desde distintas aristas, no se encuentra en ellos un análisis endógeno de las causas de la continuidad o el abandono productivo en la Quebrada de Humahuaca, específicamente en las zonas altas de la región. En esta zona productiva los autores refieren a procesos de desestructuración campesina y migración rural urbana impulsada tanto por los procesos de patrimonialización como por la atracción que ejercen sobre la población rural, incipientes actividades económicas urbanas. No obstante, carecen de indagaciones en las causas objetivas que atienden los procesos de trabajo y las condiciones objetivas de producción agropecuaria en la Quebrada de Humahuaca.
Otros autores analizan el debate actual en torno al campesinado en América Latina. Edelman (2022) distingue cuatro definiciones de campesino provenientes de la historia, las ciencias sociales, los movimientos activistas y definiciones normativas. Si desde la historia se remite a la noción de campesino en su carácter de grupo social estático y subordinado, desde las ciencias sociales esta categoría fue recuperada en las décadas de 1960 y 1970 a la luz de la necesidad de comprender las revoluciones que tuvieron a las poblaciones rurales como protagonistas políticos —México y Bolivia, entre otros— y reconoce su carácter heterogéneo como productores de alimentos, proveedores de mano de obra estacional, artesanos, etc.
Devine, Ojeda y Yie (2020) plantean que esta categoría suele estar vinculada a imágenes estáticas de un grupo, pero es reactivada en la actualidad por distintos sectores sociales. El llamado campesinado emerge como sujeto de tensiones y luchas territoriales vinculadas al avance del neoextractivismo, el acaparamiento de tierras y el neoliberalismo. Desde esta perspectiva invitan al estudio de individuos y grupos que caben en la categoría de lo campesino desde realidades situadas que aborden etnográficamente los procesos revisados.
Gómez-Pellón (2025) examina las razones por las que la noción de campesino fue progresivamente sustituida por la de agricultura familiar y destaca la viabilidad de este último término para referir a grupos sociales cuyas unidades se encuentran en una continuidad entre la agricultura de subsistencia y la agricultura familiar empresarial. Rescata que la noción de agricultura familiar es atendida en las agendas gubernamentales y permite contemplar la relevancia de este sector social en términos de producción de excedentes, generación de empleo, sostenibilidad ambiental y seguridad alimentaria2.
Desde la perspectiva teórica asumida en este artículo, se define trabajo como una cualidad activa del individuo y de la colectividad, como el acto de laboriosidad dirigido a un fin. La materialidad del producto aparece como cristalización del trabajo humano, como propiedad social incorporada al producto, es decir como valor. El valor entonces es una cualidad social incorporada al producto en tanto materialización de actividad humana, resultado de trabajo humano en general, lo común social que todo trabajo específico tiene (García 2020).
En el capítulo 5 de El capital, Marx define el trabajo como el proceso en que el hombre regula y controla su metabolismo con la naturaleza, “a fin de apoderarse de los materiales de la naturaleza bajo una forma útil para su propia vida” (Marx 1999, 215). Define el proceso de trabajo como toda actividad orientada a un fin compuesta por tres elementos simples: objeto, medio de trabajo y condiciones objetivas. En la agricultura el objeto general del trabajo es la tierra. La tierra y el agua contenida en ella son definidos como objetos preexistentes en la naturaleza. En la medida en que la tierra ya cuenta con trabajo objetivado de ciclos anteriores (fertilización, nivelación) se denomina materia prima.
El medio de trabajo es la cosa o conjunto de cosas que el trabajador interpone entre él y el objeto de trabajo. También son producto del trabajo mismo y vehículo de la acción humana transformadora del objeto, tales como las herramientas, el abono, los implementos agrícolas y las maquinarias utilizadas durante el proceso productivo. En términos de Marx, el hombre se vale de las propiedades mecánicas, físicas y químicas de estos medios para accionar sobre el objeto tierra conforme a un objetivo fijado: producir alimentos.
El último elemento del proceso de trabajo son las condiciones objetivas que, si bien no se incorporan al proceso de trabajo mismo, son necesarias para que este suceda: la tierra propiamente dicha y la infraestructura productiva. Marx identifica dos tipos de inversiones que mejoran las condiciones objetivas de los procesos agrícolas: inversiones temporarias destinadas a mejorar la fertilidad del suelo, e inversiones permanentes, también llamadas inversiones en capital fijo, tales como infraestructura para riego, edificios, galpones, invernaderos y viviendas (Marx 1997, 797-798). Resultado del proceso de trabajo entonces se obtiene el producto o la cosecha de distintas variedades de cultivos. Los medios de producción (objeto y medios de trabajo) se combinaron con el trabajo del agricultor para la producción de alimentos.
La tesis defendida en este artículo plantea que las razones que explican la continuidad o el abandono de la actividad agropecuaria, especialmente en las zonas altas de la Quebrada, se encuentran en las formas de generación de valor e intercambio de valor entre productores agropecuarios y con otras ramas de la producción, y en las condiciones naturales y productivas presentes en los territorios. Al enfocarnos en estos aspectos de la región, la categoría social que se impone en la indagación empírica es la de trabajo campesino, entendido como toda actividad humana orientada a la producción de bienes agropecuarios. Su forma predominante en el territorio, aunque no exclusiva, es la de trabajo campesino familiar.
Al analizar esta forma de trabajo desde una mirada diacrónica y sincrónica afirmamos que en las zonas donde aún se desarrollan producciones agropecuarias es porque el trabajo campesino asume también la forma de trabajo campesino potenciado o trabajo comunitario. En su aspecto determinante, el trabajo comunitario implica la capacidad de reunir, concentrar y administrar energía humana en elementos centrales del proceso productivo. Esta acumulación de trabajo se objetiva en infraestructura y mejoras en la fertilidad de los suelos que optimizan las condiciones del proceso de trabajo. En este sentido, si aún persiste la producción agropecuaria en las zonas altas de la Quebrada de Humahuaca es por la capacidad de estas economías de reunir y organizar el trabajo de muchas unidades domésticas de tal modo que se potencie la capacidad productiva colectiva y se objetive en obras indispensables para la actividad agropecuaria.
Dado lo expuesto, cabe destacar que la palabra campesino sirve en este artículo como adjetivo que modifica la forma de trabajo, definida como energía humana que produce bienes agropecuarios y cuyo origen es fundamentalmente doméstico. Por esta razón, cada vez que se menciona al sujeto social que encarna esta forma de trabajo, se toma la precaución de referir a él como productor, agricultor o ganadero, tal es la costumbre local. Aclarar esta cuestión es de vital importancia, puesto que nombrar en forma sustantiva campesino a este sujeto social implica alejarse del modo en que se denominan los propios productores3.
Región de estudio, materiales y métodos de análisis
La Quebrada de Humahuaca se encuentra en la provincia Jujuy, en el extremo noroeste de la Argentina. Es un valle de origen tectónico-fluvial, se extiende surcada por el Río Grande desde los 3692 m s. n. m. en la localidad de Tres Cruces al norte, hasta los 1600 m s. n. m. en la desembocadura del Río León 120 km al sur. En esta región se distinguen dos grandes zonas productivas: una situada en el fondo de valle de la quebrada principal, recorrida por el Río Grande y con acceso a la RN 9; otra ubicada en las quebradas laterales y zonas altas de la cuenca (figura 1).
Figura 1. Quebrada de Humahuaca, departamentos y localidades relevadas

Fuente: imagen de la autora, modelo digital de elevaciones elaborado en software Qgis, 2023.
La región está comprendida por tres departamentos cuya población total asciende en 2022 a 41 016 personas: 51 % habita en el departamento de Humahuaca, 36 % en Tilcara y 13 % en Tumbaya. La región cuenta con el 5 % de la población de Jujuy que alcanza en 2022 los 811 611 habitantes (Trillo 2024).
Los materiales analizados consisten en informes socioproductivos, entrevistas a productores agropecuarios locales y registros etnográficos. Los primeros refieren a relevamientos y diagnósticos realizados por equipos de trabajo de los que formé parte y donde obtuvimos conocimiento sobre acceso a servicios públicos e infraestructura básica en los territorios rurales de Jujuy. Esto permitió contar con información de índole comunitaria para conocer la situación de habitabilidad, infraestructura y calidad de vida de la población rural (Echenique et al. 2012; Iza et al. 2011).
Las entrevistas se llevaron a cabo en dos etapas diferenciadas, no obstante la unidad de relevamiento fue la misma: la unidad productiva consistente en una explotación agropecuaria emplazada en los territorios rurales de la Quebrada de Humahuaca, cuya dirección está a cargo de un productor que participa directamente en el proceso productivo, en el que pueden desplegarse relaciones de producción familiares y no familiares, y donde el destino de la producción es diverso (mercado, consumo doméstico, etc.).
En una primera etapa se realizaron 17 entrevistas a productores agropecuarios emplazados en distintos parajes de la Quebrada de Humahuaca (marzo a julio de 2012). Durante este relevamiento se implementó una entrevista semiestructurada referida a las prácticas productivas agropecuarias. Los aspectos relevados fueron cultivos, superficie cultivada, destino de la producción; composición y tamaño de rebaños; cantidad de trabajadores familiares y no familiares; herramientas, maquinarias e insumos y problemáticas. Cada variable se consultó para el presente (2012) y para un pasado productivo, en el que las respuestas se remontaban en general, tres a cuatro décadas atrás en la niñez de los entrevistados esto es, alrededor de 1980. De modo que los resultados de mayor relevancia refieren al presente productivo y los del pasado sirven de carácter ilustrativo de los cambios registrados por los productores (Trillo 2022)4.
En 2022 y con el objetivo de profundizar en el conocimiento de las dinámicas productivas, en mi carácter de becaria doctoral de Conicet me presenté ante 7 productores para aplicar entrevistas abiertas o etnográficas (Guber 2011). Esto me permitió registrar los ciclos de producción agrícola con mayor detalle, conocer las trayectorias de vida de los productores entrevistados y las problemáticas existentes5. Para la definición de la muestra analizada se aplicó el procedimiento de muestreo razonado o selectivo (Apollin y Eberhart 1999; Martínez-Salgado 2012). La relevancia de este procedimiento no radica en la medición (estudiado en el análisis censal ya referido) sino en la comprensión de los procesos sociales en su complejidad.
La generalización de los resultados obtenidos en la muestra no tiene como base el número de casos sino la transferibilidad (Martínez-Salgado 2012), cuyo fundamento es el conocimiento intensivo y detallado de las trayectorias de los entrevistados, lo que permite generalizar dichos resultados a otras situaciones en las que ocurren procesos de cambio, continuidad o abandono de la actividad productiva.
Durante mis investigaciones doctorales y para el presente artículo, el análisis de la información primaria se llevó a cabo entonces sobre un corpus de entrevistas a 24 productores agropecuarios cuyas explotaciones se emplazan en 18 localidades (figura 2). Estas se distribuyen en la siguiente proporción: 50 % en el departamento de Humahuaca, 28 % en Tilcara y 22 % en Tumbaya. La edad de los entrevistados promediaba los 48 años en el momento de las entrevistas, 19 varones y 5 mujeres. Las entrevistas cuentan con soporte en audio y transcripción. Para cada variable se identificaron elementos recurrentes para categorizar, codificar y procesar en planillas de cálculo. Del total de la muestra, 8 entrevistas fueron realizadas a productores ubicados en fondo de valle y 16 a productores emplazados en quebradas laterales y zonas altas de la Quebrada, por lo que esta zona productiva cuenta con una mayor representación en el estudio (67 %).
De los 24 productores entrevistados, en este artículo se ilustran los procesos con 7 casos de estudio en profundidad realizados en 2022, que equivalen a 831 minutos de grabación de entrevistas abiertas aplicadas con la conformidad de los entrevistados.
Por último, los registros etnográficos surgen de experiencias en terreno tanto de la observación de ejecución de obras hídricas para consumo y riego del periodo 2009 a 2012, como de mi propia participación en trabajos comunitarios en el barrio donde vivo desde 2013, emplazado en una zona periurbana de la ciudad de Humahuaca y cuya población es de origen rural. Estos registros fueron tomados desde 2013 hasta la fecha y su relevamiento apeló a la observación participante y al análisis etnográfico, entendido este en su definición clásica según la cual su meta es estudiar al hombre en aquello que lo une a la vida, mediante tres vías: la estructura social, los imponderables de la vida real y la mentalidad (Malinowski 1986).
La estructura social refiere a las reglas y normas de las sociedades estudiadas. Los imponderables de la vida real remiten al comportamiento y todo fenómeno de gran importancia que no se recogen en las entrevistas ni en el análisis de documentos, sino que deben ser observados en su plena realidad y en contacto estrecho con la vida local. Y la mentalidad corresponde a las concepciones, opiniones y formas de expresión de los entrevistados en tanto miembros de su comunidad.
Figura 2. Entrevistas a productores, localidades y zonas productivas
|
Entrevistado |
Año |
Localidad |
Departamento |
Zona productiva |
|
Productor 1 |
2022 |
Pueblo Viejo |
Humahuaca |
Alta |
|
Productor 2 |
2012 |
Azul Pampa |
Humahuaca |
Alta |
|
Productor 3 |
2022 |
Río Grande |
Humahuaca |
Alta |
|
Productor 4 |
2012 |
Cianzo |
Humahuaca |
Alta |
|
Productor 5 |
2012 |
Hornocal |
Humahuaca |
Alta |
|
Productor 6 |
2022 |
Hornocal |
Humahuaca |
Alta |
|
Productor 7 |
2022 |
Ocumazo |
Humahuaca |
Alta |
|
Productor 8 |
2022 |
Ocumazo |
Humahuaca |
Alta |
|
Productor 9 |
2012 |
San Roque |
Humahuaca |
Fondo de valle |
|
Productor 10 |
2012 |
Huasadurazno |
Humahuaca |
Fondo de valle |
|
Productor 11 |
2012 |
Uquía |
Humahuaca |
Fondo de valle |
|
Productor 12 |
2012 |
Perchel |
Tilcara |
Fondo de valle |
|
Productor 13 |
2012 |
Juella |
Tilcara |
Alta |
|
Productor 14 |
2022 |
Juella |
Tilcara |
Alta |
|
Productor 15 |
2012 |
Churcal |
Tilcara |
Fondo de valle |
|
Productor 16 |
2022 |
Churcal |
Tilcara |
Fondo de valle |
|
Productor 17 |
2012 |
Alfarcito |
Tilcara |
Alta |
|
Productor 18 |
2012 |
Alfarcito |
Tilcara |
Alta |
|
Productor 19 |
2012 |
Maimará |
Tilcara |
Fondo de valle |
|
Productor 20 |
2012 |
Punta Corral |
Tumbaya |
Alta |
|
Productor 21 |
2012 |
Punta Corral |
Tumbaya |
Alta |
|
Productor 22 |
2012 |
Huachichocana |
Tumbaya |
Alta |
|
Productor 23 |
2012 |
Tumbaya Grande |
Tumbaya |
Alta |
|
Productor 24 |
2012 |
Bárcena |
Tumbaya |
Fondo de valle |
Fuente: la autora, 2024.
En esta línea, Ester Hermitte (2002) define la observación por medio de la participación como la técnica aplicada por la antropología para el estudio de pueblos con cultura y organización social distinta a la del investigador. Esta técnica requiere la formación previa del investigador en teoría, historia, métodos y toda información existente del pueblo a estudiar. Siguiendo a Malinowski (1986), prescribe el cumplimiento de dos condiciones básicas para “recoger material etnográfico valioso”: vivir junto al grupo humano estudiado y hablar la lengua local.
Resultados
Organizamos los resultados en tres apartados que remiten a las principales categorías de análisis: condiciones objetivas de producción, procesos de trabajo y trabajo comunitario.
Condiciones objetivas de producción y de vida
El clima es subtropical seco en la región, ya que la humedad de las masas de aire atlántico se descarga en los faldeos orientales de las sierras, por lo que las precipitaciones son escasas, oscilando entre 80 y 200 mm anuales. Las características del relieve también originan variaciones en las temperaturas promedio que descienden 4 °C/1000 m de ascenso. La amplitud térmica diaria está comprendida entre los 16 y 20 °C y es frecuente la ocurrencia de heladas nocturnas durante 160 a 240 días del año (Reboratti 2003).
En la Quebrada de Humahuaca prevalece un estrato de productor pequeño que maneja superficies promedio de 1 hectárea. En estas unidades se desarrollan relaciones de trabajo familiares, aunque se recurre también a la contratación de trabajo temporal. Se observa la presencia generalizada de estrategias de diversificación productiva como método para minimizar riesgos de la actividad. La cría de ganado se encuentra en toda la región, aunque su relevancia es mayor en las zonas altas donde la carne se destina al consumo y la comercialización en los mercados locales, y los rebaños tienen 119 cabezas en promedio. En fondo de valle la cría de ganado se limita al consumo de la familia, con un promedio de 7 animales por unidad. Una mirada de conjunto indica mayor presencia de ovinos que caprinos en los rebaños (70/30 aproximadamente). La cría de vacunos se desarrolla en las zonas altas (Punta Corral, Hornocal, Alfarcito) y en Bárcena. En fondo de valle se refiere a la cría de animales de granja para consumo en 4 casos (gallinas y cerdos).
El riego es vital para la actividad agrícola, acceder a este recurso requiere infraestructura y organización. Normalmente los canales de riego son comunitarios. Algunos parajes como Ocumazo cuentan con 6 canales y 120 regantes, 20 en promedio por canal. Cada regante asume el compromiso de limpiar los canales periódicamente y por sectores. O bien cuando río y arroyos crecen, acumulan áridos y se deteriora la infraestructura (tomas para la captación de agua, revestimientos de canales) deben participar en jornadas de trabajo para su reparación y limpieza.
Y la limpieza en general lo hacemos fines de septiembre octubre […] y después cuando hay crecida, bueno ahí es más comunitario digamos […], digo me refiero a crecida cuando bajan los arroyos en la zona de la ladera y cuando llega al canal y los tapa, digamos, ahí sí vamos a limpiar entre todos […] o cuando crece el río se lleva la toma entonces ahí vamos y hacemos entre todos, cuando ‘ta feo de vez en cuando […] cuando no está muy feo, el que necesita el agua va y larga nomás. (Productor 7, agricultor, Ocumazo, galpón de acopio de Red Puna, Humahuaca, 19 y 22 de marzo y 18 de octubre de 2022)
Esta localidad comparte los turnos de riego con Calete, paraje ubicado al sur de Ocumazo, y con los regantes de la región del Zenta al norte (figura 1), por lo que la organización del riego involucra varias localidades sobre la cuenca del río Zenta, de norte a sur: Cianzo, Varas, Palca, Puerta del Zenta, Ocumazo y Calete.
En cuanto a las condiciones de vida, uno de los informes socioproductivos expone los resultados de análisis de 32 organizaciones en zonas rurales de Jujuy y afirman que para 2012 en sus territorios, el 60 % obtiene el agua para consumo de vertientes y cursos superficiales y sólo el 40 % contaba con agua corriente. El tendido eléctrico domiciliario alcanza el 54 % de los territorios, el 35 % se abastecen con paneles solares y sólo el 25 % cuenta con alumbrado público. Sobre el combustible para cocinar, el 100 % utiliza leña o carbón, el 65 % gas envasado y ningún territorio cuenta con gas natural. Respecto al baño, el 73 % utiliza letrinas, el 50 % cuenta con pozos ciegos y ninguno tiene red de cloacas (Echenique et al. 2012).
Los Centros de Atención Primaria de la Salud se encuentran en el 70 % de los territorios y acceder a un hospital implica desplazarse entre 5 y 150 km. El 80 % cuenta con escuela primaria, el 77 % con educación inicial y solo el 27 % tiene nivel secundario. Los profesorados se encuentran en las ciudades capitales de cada departamento, mientras que el nivel universitario se encuentra en Humahuaca y Tilcara desde 2018.
Hacia 2022 se encuentran situaciones diversas de acceso a servicios básicos. Hornocal y Río Grande no cuentan con tendido eléctrico domiciliario, y desde 1990 tienen paneles solares provistos por la compañía de energía provincial. En Ocumazo, la electricidad llegó de la mano de la gestión y el trabajo comunitario hacia 1990. En Churcal, en 2016, consiguieron el tendido eléctrico también bajo modalidad colectiva. En Pueblo Viejo la electricidad llegó en 2021.
En Pueblo Viejo, Río Grande y Hornocal el agua para consumo humano se obtiene de tomas unifamiliares en ríos y vertientes. En Ocumazo, una serie de proyectos de financiamiento nacional bajo gestión y trabajo comunitario permitió concretar una obra de abastecimiento de agua de mayor envergadura. De la misma manera, en Churcal y Juella se realizó una obra de abastecimiento de agua entre 2012 y 2017, que como queda plasmado en el testimonio, su gestión y ejecución implica enormes esfuerzos y trámites burocráticos para las organizaciones.
Terminamos la obra en 2017. 18, 19, 20, 21 […] cinco años casi […] y no tenemos problema de agua ojalá que dure […] bueno hay que seguir mejorando otras cosas, pero bueno eso fue lo más grande y bueno arrancando con el PPD6, el PPD nos había dado unos pesitos para unas pequeñas cosas de obra y mayor era para lo organizativo. Y eso nos sirvió, nos sirvió bueno para gestionar todo lo que hicimos después […]. Ahora si vos sos jodido, jodido en el buen sentido, vas insistís, reclamás por tus derechos, bueno, vas a lograr lo que hemos logrado. Pero sino el Estado va a decir sí sí vení mañana, sí sí ya ya […] y cuando te das cuenta, se te fue la vida. […] Te das cuenta se te fue la vida […] [las cursivas se refieren a su énfasis con voz angustiada]. (Productor 14, agricultor de Juella, Tilcara, casa en Churcal, 7 de abril de 2022)
Las viviendas rurales cuentan con ladrillos de adobes en las paredes. Los techos son de barro y cielo raso de caña o cardón, muchos reemplazados por chapas en las décadas de 1990 y 2000. En cuanto a la telefonía móvil, internet y TV por cable, con excepción de las localidades en fondo de valle, en zonas altas y quebradas laterales no cuentan con conectividad, amén de la existente en las escuelas que sólo abastecen dichas instituciones.
Del material empírico analizado quedó manifiesto el cambio de residencia por parte de los productores entrevistados. Si en las décadas de 1980 y 1990 vivían en el campo en forma permanente, hacia finales de siglo XX y comienzos del presente, muchos de ellos desplazaron su residencia permanente a las ciudades cercanas, manteniendo vínculos con el campo y la actividad agropecuaria. En las situaciones relevadas, el impulso principal hacia este cambio estuvo dado por el acceso a instituciones educativas de niños y jóvenes, y oportunidades de trabajo de los adultos.
Tal es el caso de la productora 16 (agricultora y artesana, Churcal, Tilcara, casa en Churcal, entrevista del 7 de abril de 2022), que hacia los años noventa se instaló con su familia en un lote donado por el Estado provincial en Huacalera donde terminó la escuela primaria, mientras su padre siguió viviendo y produciendo en el campo. También es la situación del productor 7 que en la misma época se trasladaba durante la semana a Humahuaca para ir a la escuela primaria, secundaria y terciaria después, pero manteniendo la producción en el campo: “Por ejemplo, los fines de semana íbamos siempre a hacer pan y a hacer todos los laburos del campo de la tierra y, bueno, veníamos en la semana y si había que ir a regar a mitad de semana íbamos a regar” (productor 7, agricultor, Ocumazo, galpón de acopio de Red Puna, Humahuaca, 19 y 22 de marzo y 18 de octubre de 2022). Situación semejante relata el productor 1 que desde el paraje Pueblo Viejo emigró junto a su familia a la ciudad de Humahuaca:
[…] el desarraigo fue muy grande, ¿no? aparte yo me acuerdo que en educación por ejemplo las escuelas [en el campo] tenían hasta 6.º grado mientras que aquí [en Humahuaca] ya estaba el 7.º grado entonces teníamos que venir, los que queríamos terminar la escuela primaria, teníamos que emigrar a los pueblos para hacer el 7.º grado y eso me paso a mí, bueno yo vine a hacer el 7.º y después este […], me quedé aquí en Humahuaca, bueno seguí estudiando. (Productor 1, artesano, Pueblo Viejo, casa en barrio centro, Humahuaca, 28 de marzo de 2022)
Producción de valor campesino en la Quebrada de Humahuaca
El ciclo agrícola se organiza en tres etapas: de mayo a julio se preparan los terrenos, de agosto a noviembre la siembra y el cuidado de los cultivos, y de diciembre hasta abril la continuidad del cuidado y la cosecha (figura 3).
Figura 3. Calendario agrícola
|
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
|
Preparación del suelo |
Siembra |
Cosecha |
|||||||||
|
Hacer rastrojar animales y abonamiento |
Incorporación de abono |
||||||||||
|
Hacer barbecho |
|||||||||||
|
Siembra de haba |
|||||||||||
|
Siembra de maíz y quinua |
|||||||||||
|
Siembra de papa |
|||||||||||
|
Cosecha de haba |
|||||||||||
|
Cosecha de maíz y papa |
|||||||||||
|
Cosecha de quinua |
|||||||||||
|
Uso de los caballos para la siembra |
|||||||||||
Fuente: la autora, a partir de entrevistas con productores 7 y 8, Ocumazo, Humahuaca, 2022.
La primera etapa conlleva, desde el mes de mayo, la disposición de animales en el rastrojo para que se alimenten de los restos de la cosecha. Durante esta actividad, el agricultor alimenta sus animales o, si no tiene, deja ingresar animales de otros productores y cambia la pastura por carne, dinero u otros productos. El barbecho es el siguiente paso, actividad que se realiza retirados los animales y abonado el suelo. Esta práctica fue relevada en distintos parajes de la región, donde resalta agronómicamente el uso combinado del agua para regar la tierra y las bajas temperaturas del invierno para eliminar rebrotes, malezas y pestes en la parcela inundada.
A esta etapa le sucede la siembra entre agosto y septiembre, cuando se cultiva haba, ajo y cebolla. Entre septiembre y octubre continúa la siembra de haba y comienza la de maíz, papa y verduras, que se escalonan hasta noviembre, según las características y la evolución del clima en cada lugar. Hasta la cosecha, los cultivos requieren cuidados como el desmalezamiento, aunque el uso de herbicidas se difundió en tierras altas y quebradas laterales. El aporque es la labor de incorporar tierra en la base de la planta con el fin de dar nutrientes al cultivo y soporte para su desarrollo.
El manejo de riego es decisivo. Cultivos como el maíz y la quinua deben esperar uno a dos meses desde su siembra hasta el primer riego, ya que un riego temprano puede ser perjudicial. Según la época del año, la chacra debe lidiar con el peligro de las heladas. Luego, según los requerimientos de cada cultivo se riega periódicamente de acuerdo con la administración y organización de cada canal de riego, en turnos que pueden alternarse cinco a veinte días.
Estas tareas requieren en ciertas fases mayor demanda de trabajo, y por etapas puede llevarlo adelante una sola persona. Las formas de reclutar trabajadores de manera creciente es la retribución por dinero o trabajo jornalizado y en verano es normal que los familiares residentes en ciudades o pueblos se acerquen a sus parajes durante las vacaciones para colaborar en distintas tareas de cuidado de cultivos y animales.
Las condiciones objetivas del proceso de trabajo cambian según sea la zona donde se emplaza la unidad productiva. En fondo de valle cuentan con tierras cultivables en ambas márgenes de Río Grande. En las quebradas transversales y tierras altas las situaciones son muy diversas, pero en términos generales están alejados de los accesos principales, cuentan con infraestructura para riego, muchas veces deteriorada, y los terrenos aptos para la siembra consisten en parcelas discontinuas cuyas dimensiones pueden variar entre un cuarto y una hectárea, según sea la ubicación en laderas y la exposición al sol, entre otros factores.
La infraestructura para riego consiste en captaciones de pequeña envergadura y canales cavados en la tierra que distribuyen el agua. El manejo predial del riego es variable: hortalizas, maíces, papas y habas son cultivos que se siembran y riegan por rayas en zonas planas. Trigo, alfalfa y frutales se ubican en las laderas de los cerros, o parcelas llamadas melgas que se riegan por inundación.
En zonas altas de la Quebrada de Humahuaca los cultivos habituales son papa y maíz en sus distintas variedades (en entrevistas se mencionaron hasta seis variedades de cada uno), haba y arvejas. Estos cultivos se presentan combinados de a dos o tres. En menor cantidad, se siembran verduras para consumo doméstico. Las semillas se abastecen de la selección y separación de la cosecha anterior, del intercambio con otros productores para papa y maíces, y de la compra para verduras. En cuanto a los agroquímicos para control de malezas se utiliza herbicida para desmalezamiento de algunas hortalizas y se registró un caso de elaboración de compuestos caseros para el control de plagas en Cianzo.
La conservación de la cosecha se hace bajo distintos sistemas. En bolsas se guardan las papas para consumo y venta. Las demás se guardan en hoyos cavados en la tierra intercaladas con capas de paja.
Yo la papa en general la guardo en bolsas la que voy usando así […] más pronto y después la otra en hoyos, o sea cavas un hoyo en el suelo, ponés abajo paja y después mandas al suelo la papa, hasta llenarlo, lo ponés vuelta paja, cerrás bien con barro y ahí. […] Y nada ponéle, yo el último hoyo que abro debe ser en octubre, mediados de octubre por ahí, y esa está hasta diciembre más o menos, que ya en diciembre, ya empieza a brotarse, el brote de la papa […] pero hasta diciembre enero más o menos consumo la papa del anterior año. (Productor 7, agricultor, Ocumazo, galpón de acopio de Red Puna, Humahuaca, 19 y 22 de marzo y 18 de octubre de 2022)
Maíces y trigo se almacenan en trojas que son cestos de 1,5 por 1,5 a 2 metros de alto que se construyen con adobe y techo de barro, y donde se guarda la cosecha organizada por variedad y tamaño para luego sacar según los requerimientos de venta o consumo.
En las décadas de 1980 y 1990 los registros indican el uso extendido de arado a tracción animal para las labores culturales como el arado de mancera o arado tero, tiradas por yunta de bueyes o caballos (figura 4). Las herramientas más comunes son pico, pala, hichuna (nombre local dado a la hoz) y azada. También hay registros del uso de tecnologías más antiguas, como el arado de palo o de madera con reja de hierro, y una herramienta llamada localmente tajo, tal como recuerda el productor de Ocumazo “yo me acuerdo mis abuelos por ejemplo usaban […] un tajo que era un palo con tipo una cruz abajo, que bueno con eso agujereabas la tierra, ponías las semilla y después lo regabas, no se hacía ninguna labor cultural […]” (productor 7, agricultor, Ocumazo, galpón de acopio de Red Puna, Humahuaca, 19 y 22 de marzo y 18 de octubre de 2022).
No hay referencias en las entrevistas al uso de tractores entre 1980 y 1990, lo que además es consistente con la inexistencia de datos departamentales en el censo agropecuario de 1988. En cambio, en el transcurso del siglo XXI, el uso de tractores para la impulsión de implementos en la etapa de preparación de suelos es creciente en la región y se registra en todas aquellas parcelas cuyo acceso sea posible por maquinarias de ese porte. Lo que también se corresponde con la evolución positiva del inventario entre los CNA de 2002 y 2018. De esta forma, con tracción motriz se impulsan arados de discos y cinceles para la roturación de la tierra, y carros para la carga y transporte de abono para la fertilización de suelos (figuras 5 y 6).
Figura 4. Arado de mancera o arado tero

Fuente: la autora, La Banda, Humahuaca, 2012.
Figura 5. Tractor pasando la rastra de discos

Fuente: la autora, Huacalera, Tilcara, 2022.
Figura 6. Tractor y carro incorporando materia orgánica al suelo

Fuente: la autora, Huacalera, Tilcara, 2022.
Trabajo campesino potenciado o trabajo comunitario
Lo que sigue surge de mi experiencia en terreno, tanto de la observación de ejecución de proyectos de obras hídricas, como de mi participación en trabajos comunitarios en un barrio conformado por 200 familias migrantes del departamento de Valle Grande y de la región del Zenta al este de Humahuaca. Las formas de trabajo que se describen a continuación provienen del origen rural de sus habitantes, muchos de ellos aún vinculados a la actividad agrícola y ganadera en sus lugares de origen.
Respecto a la ejecución de obras de infraestructura, lo establecido es que cada familia, independientemente de su composición, envía un representante para los trabajos comunitarios. Estos trabajos se organizan en varias jornadas y de acuerdo con la accesibilidad de la localidad y disponibilidad de recursos, ingresan máquinas excavadoras para la remoción de sólidos, como en el caso de la obra de agua de Juella-Churcal. Mientras que en territorios más alejados, como la quebrada de Punta Corral, el trabajo se realiza con herramientas simples, “a pico y pala”.
Al ser jornadas extensas se organizan comidas colectivas en los lugares de las obras, se desplazan ollas, enseres e ingredientes, las mujeres improvisan fogones con piedras y leña del lugar, y en grupos de cuatro o cinco cocinan una olla de sopa, otra olla de segundo, plato principal que lleva carne de oveja, vaca o pollo y que puede consistir en distintos tipos de estofados llamados localmente picantes, y otra olla de arroz o fideos como guarnición. En la tarde se prepara y comparte mate cocido con yuyos, con pan, si se lleva comprado, o con tortillas fritas, si se hacen en el lugar.
El clima de convivencia y trabajo suele ser amable, con intercambios de bromas y risas. Incluso he notado que las diferencias entre vecinos muchas veces se explicitan sabiamente en estas mismas jornadas. La presencia del conjunto da legitimidad al reclamo y brinda espacio para que el demandado pueda contestar al grupo, todo lo cual ayuda a digerir las tensiones, aclarar los malentendidos y buscar soluciones conjuntas.
Las gestiones previas a estas jornadas de trabajo suelen estar a cargo de un grupo de referentes con autoridad reconocida por las familias que muchas veces integran las comisiones directivas de cada organización. Este grupo se hace cargo de tareas como compras de materiales, gestión de proyectos ante el municipio y otras autoridades. Estos dirigentes son claves en la organización, movilizan los recursos necesarios para que las obras se concreten y tienen autoridad suficiente para organizar las convocatorias a los trabajos colectivos. Según la complejidad de las obras y la disponibilidad de recursos, las organizaciones reciben asistencia técnica y, en otros casos, las mismas familias resuelven las tareas en la obra.
Notablemente, en numerosas jornadas de trabajo en las que participé he observado que no hay quien asuma el papel de director o capataz, o quien indique qué debe hacer cada uno. Por el contrario, se registran más acciones que palabras. Quien es más conocedor o tiene iniciativa empieza a trabajar y los que llegan se van sumando a las tareas. Así de simple y complejo. Resulta al menos sorprendente para quienes nos moldeamos en otros esquemas de trabajo (empresas, Estado, la escuela o la propia familia) ver cómo un tendido de luz comunitario o una red de agua potable puede construirse de esta manera, sin nadie que mande.
En las jornadas de trabajo comunitario del barrio referido, la participación es femenina casi en un 90 %. Sea cual fuere la tarea que haya que hacer: cavar pozos para los postes de luz, hacer defensas para proteger viviendas de los arroyos, apertura de nuevas calles. En esas jornadas, los pocos varones que suelen acercarse asumen las tareas más riesgosas, como subirse a los techos de las piezas, o a los postes que llevan los cables de la luz.
En todas las jornadas de trabajo comunitario se toma asistencia, aquellas familias que no aportan su jornal deben pagar por el trabajo no realizado. Estas reglamentaciones se acuerdan en asambleas, gozan de aprobación y consenso de la mayoría, y a veces quedan refrendadas por las firmas de todos los presentes en el libro de actas. La regla es que todos tienen que trabajar en pie de igualdad. Los miramientos o excepciones no son socialmente aceptados.
Tareas como la recaudación para el pago de las boletas de luz de medidores comunitarios, la recepción y distribución quincenal de garrafas con tarifa social reducida, no son actividades que asuma una sola y misma persona. Son responsabilidades que se reparten en forma rotativa entre las familias que reciben el servicio de luz o participan de la compra de gas envasado. Esto no funciona siempre espontáneamente, de hecho, es fundamental la presencia de dirigentes que organicen las tareas previas a las jornadas de trabajo comunitario, que trabajen en el desarrollo de la conciencia sobre la importancia del trabajo mancomunado y que, en el extremo, hagan cumplir las sanciones establecidas, lo que además le da la oportunidad a quien no pudo asistir o enviar a su representante, de cumplir con los acuerdos y quedar en equilibrio con el conjunto.
Discusión
Con atención en los resultados expuestos, la producción primaria de alimentos, tanto en sus procesos de trabajo como en las condiciones naturales y la infraestructura disponible descrita, requiere de grandes esfuerzos por parte de los productores. Para ello se despliegan relaciones de producción que buscan movilizar la mano de obra disponible y mejorar las condiciones objetivas.
Los trabajos del primer y segundo grupo, expuestos en el estado de la cuestión, ponen énfasis en los factores subjetivos para explicar las transformaciones acaecidas en los territorios, como la valoración del espacio y los cambios en las estrategias de vida, y factores externos como la atracción de mano de obra hacia polos dinámicos urbanos. Por lo que, al ponderar el análisis de las razones del abandono y la migración, omiten comprender los factores internos y objetivos que explican las razones de la continuidad productiva.
El tercer grupo analiza los vínculos entre la producción de alimentos nativos y su importancia para la soberanía alimentaria, pero desestiman el análisis de los procesos de producción de dichos alimentos. Se hacen eco de la categoría agricultura familiar para reivindicar el uso de tecnologías tradicionales de producción. Pero desconocen la progresiva mecanización de las labores culturales que resuelve la carencia de mano de obra en el campo y en ocasiones olvidan que la actividad agropecuaria se realiza bajo condiciones de vida que no garantizan, a quienes habitan los territorios rurales, el acceso a derechos y servicios básicos. Todo lo cual pone en cuestión la eficacia de estos enfoques en sus aportes al conocimiento actual y al fortalecimiento de la actividad agropecuaria en la región.
Los procesos de migración rural-urbana y el desplazamiento de la residencia permanente hacia las ciudades, no siempre implica el abandono de la actividad productiva, sino la búsqueda de un incremento en la calidad de vida y el acceso a la educación. Con esto es necesario revisar perspectivas romantizadas sobre los modos de vida campesinos de décadas pasadas, cuando estos conllevan la necesidad de iluminarse con mecheros, recoger agua del río para beber o desatender la educación de los niños. Lo que, según demuestran los agricultores y los ganaderos de la Quebrada de Humahuaca, es viable lograr en las ciudades y continuar con la actividad agropecuaria a partir de nuevas movilidades socioespaciales que modifican dinámicas productivas y familiares.
Los cambios en estas dinámicas muestran que, si en el pasado las unidades productivas ejecutaban en forma combinada agricultura y ganadería, hacia el siglo XXI aquellas unidades que continúan su producción lo hacen especializándose en algunas de las dos actividades, normalmente agricultura en fondo de valle y ganadería en zonas altas.
El trabajo comunitario es determinante para la materialización de obras de infraestructura y administración del riego. La evidencia indica que, en las tierras altas de la Quebrada, este tipo de inversiones dependen del trabajo comunitario y se destinan principalmente a obras de infraestructura hídrica y su mantenimiento: obras de captación, almacenamiento y distribución de agua. También se registra la apertura de caminos, la construcción de nuevas trazas y su mantenimiento; tendidos de energía eléctrica comunitaria; construcciones de salones para diversos usos, entre otros.
Todas estas actividades son posibles por la presencia de formas de trabajo de larga duración que permiten reunir y organizar el trabajo de todas las familias que aún habitan y producen en los territorios, lo cual se lleva adelante bajo distintas formas de organización dependiendo de cada lugar: centros vecinales, comunidades, juntas de regantes. En algunos lugares, incluso, requiere la organización entre distintos parajes que abrevan de la misma fuente de agua, como la región del Zenta, Ocumazo y Calete. El material analizado permite inferir que en aquellas localidades donde estas formas de trabajo comunitario tienden a desaparecer, queda en evidencia una merma en la actividad agropecuaria y posterior abandono de los predios por parte de los pequeños productores como ocurre en Pueblo Viejo y Río Grande.
Por todo lo expuesto, y en una aproximación teórica a su definición, la categoría trabajo comunitario implica la capacidad de reunir, concentrar y administrar energía humana en elementos centrales del proceso productivo. Esta acumulación de trabajo se objetiva en infraestructura y mejoras en la fertilidad de los suelos que optimizan las condiciones objetivas del proceso de trabajo en la región, así como las condiciones de vida en los territorios.
El trabajo etnográfico permitió reconocer algunas características de estas formas de trabajo comunitario, tales como (1) la distribución ecuánime de las tareas entre las familias que integran las organizaciones; (2) el control estricto del cumplimiento de los jornales de trabajo de cada familia; (3) la sanción del incumplimiento y el resarcimiento mediante distintos mecanismos; (4) la distribución rotativa entre familias de responsabilidades colectivas; (5) el acuerdo y la aprobación de estas reglamentaciones en asambleas por consenso —las excepciones no son socialmente aceptadas—; y (6) la participación predominantemente femenina en las jornadas de trabajo y la exposición de los varones a las tareas más riesgosas.
Conclusiones
A modo de conclusión, ¿por qué hablar de trabajo campesino? Porque es una categoría que emerge del trabajo empírico y es lo suficientemente abstracta para permitir la unidad homogénea de la sustancia creadora de valor que se da en los territorios rurales de la Quebrada. Las condiciones objetivas son diversas en el área de estudio. En términos generales, las tierras requieren grandes inversiones en trabajo al inicio del ciclo para optimizar el rendimiento productivo, tanto en las zonas de mayor productividad relativa de fondo de valle, como en zonas altas y quebradas transversales.
La actividad agrícola continúa donde el trabajo comunitario encontró formas de organizarse y concretarse materialmente. Donde estas formas se relajan y diluyen, el despoblamiento y el abandono de la actividad es considerablemente mayor. El trabajo comunitario es indispensable entonces para llevar adelante la producción y la habitabilidad de los territorios.
De lo expuesto surgen nuevos problemas para una futura agenda de investigación. Entre otros, el papel del Estado en los territorios rurales y el fortalecimiento de la actividad agropecuaria; el diálogo de la cuestión agraria local con otras regiones del continente pobladas por culturas con extensa tradición agrícola y ganadera, y la sistematización de aportes para contribuir al debate sobre las nociones de campesinado y agricultura familiar.
Referencias
- Appolin, Frédéric y Christophe Eberhart. 1999. Análisis y diagnóstico de los sistemas de producción en el medio rural. Guía metodológica. Quito: Camaren. https://www.avsf.org/app/uploads/2023/12/analisis-y-diagnostico-de-los-sistemas-de-produccion-en-el-medio-rural-guia-metodologica.pdf
- Archetti, Eduardo P. 1977. “El proceso de capitalización de campesinos argentinos”. Cahiers du Monde Hispanique et Luso-Brésilien 28: 123-140. https://www.persee.fr/doc/carav_0008-0152_1977_num_28_1_2083
- Arzeno, Mariana. 2020. “Conocimientos geográficos en torno a los alimentos alternativos: El caso de los productos andinos asociados a la Quebrada y a la Puna jujeñas”. En El mundo rural y sus técnicas, compilado por Ana Padawer, 217-246, Buenos Aires: Editorial UBA-FFyL. https://geografiasemergentes.wordpress.com/wp-content/uploads/2021/10/arzeno-libro-el-mundo-rural-y-sus-tecnicas.pdf
- Azcuy Ameghino, Eduardo. 2016. “La cuestión agraria en Argentina. Caracterización, problemas y propuestas”. Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios 45: 5-50. https://www.ciea.com.ar/web/wp-content/uploads/2018/01/La-cuestión-agraria-en-Argentina.-Caracterización-problemas-y-propuestas_Eduardo-Azcuy-Ameghino-1.pdf
- Bergesio, Liliana y Jorge Montial. 2010. “Declaraciones patrimoniales, turismo y conocimientos locales. Posibilidades de los estudios del folklore para el caso de las ferias en la Quebrada de Humahuaca (Jujuy-Argentina)”. Trabajo y Sociedad 14 (15): 19-35. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3213143
- Braticevic, Sergio. 2020. “Valorización inmobiliaria regional y escenario post-covid-19. El caso de la Quebrada de Humahuaca, Argentina”. Semestre Económico 23: 161-182. https://doi.org/10.22395/seec.v23n55a7
- Devine, Jennifer, Diana Ojeda y Soraya Maite Yie Garzón. 2020. “Formaciones actuales de lo campesino en América Latina: conceptualizaciones, sujetos/as políticos/as y territorios en disputa”. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología 40: 3-25. https://doi.org/10.7440/antipoda40.2020.01
- Echenique, Marcelo, Luis Iacuzzi, Fernanda Mondzak y Dolores Trillo. 2012. Balance Prodernoa en Jujuy. Hacia una mejora de la agricultura familiar. Posta de Hornillos, Tilcara, Jujuy: Informe técnico, INTA IPAF NOA.
- Edelman, Marc. 2022. “¿Qué es un campesino? ¿Qué son los campesinados? Un breve documento sobre cuestiones de definición”. Revista Colombiana de Antropología 58 (1): 153-173. https://doi.org/10.22380/2539472x.2130
- Fabron, Giorgina y Mora Castro. 2019. “Agricultura a pequeña escala en tierras altas y tierras bajas. Estudio comparativo entre la Quebrada de Humahuaca y el partido de Florencio Varela”. Mundo Agrario 20 (43): e109. https://doi.org/10.24215/15155994e109
- García Linera, Álvaro. 2020. Forma valor y forma comunidad. Aproximación teórica-abstracta a los fundamentos civilizatorios que preceden al Ayllu Universal. Buenos Aires: Prometeo Libros; Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. https://libreria.clacso.org/publicacion.php?p=2302&c=0
- Giarraca Norma, coord. 1999. Estudios rurales. Teorías, problemas y estrategias metodológicas. Buenos Aires: Editorial La Colmena.
- Gómez-Pellón, Eloy. 2025. “Conceptos para el estudio del agro latinoamericano: campesinos y agricultores familiares”. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología 58: 107-130. https://doi.org/10.7440/antipoda58.2025.05
- Guber, Rosana. 2011. La etnografía: método, campo y reflexividad. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Hermitte, Esther. 2002. “La observación por medio de la participación”. En Historia y estilos del trabajo de campo en Argentina, compilado por Sergio Visacovsky y Rosana Guber, 263-287. Buenos Aires: Antropofagia.
- Iza, Hugo, Liliana Martínez, Fernanda Mondzak y Dolores Trillo. 2011. Resultados del Monitoreo y Evaluación del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD). Posta de Hornillos, Tilcara, Jujuy: Informe técnico, INTA IPAF NOA.
- Malinowski, Bronislaw. 1986. Los argonautas del Pacífico occidental I-II. Barcelona: Planeta-Agostini.
- Mancini, Clara Elisa y Constanza Inés Tommei. 2023. “Veinte años de Patrimonio Mundial Unesco. Una mirada sobre los conflictos territoriales de la Quebrada de Humahuaca (Jujuy, Argentina)”. Estudios Socioterritoriales. Revista de Geografía 34: 285-310. https://doi.org/10.37838/unicen/est.34-166
- Mancini, Clara y Constanza Tommei. 2012. “Transformaciones de la Quebrada de Humahuaca (Jujuy) en el siglo XX: entre destino turístico y bien patrimonial”. Registros 8 (9): 97-116. https://revistasfaud.mdp.edu.ar/registros/article/view/86
- Manzanal, Mabel. 1995. “Globalización y ajuste en la realidad regional argentina: reestructuración o difusión de la pobreza”. Realidad Económica 134: 67-82. http://pert-uba.com.ar/archivos/publicaciones/Real_Eco134.pdf
- Martínez-Salgado, Carolina. 2012. “El muestreo en investigación cualitativa. Principios básicos y algunas controversias”. Ciéncia y Saúde Colectiva 17 (3): 613-619. https://doi.org/10.1590/S1413-81232012000300006
- Marx, Karl. 1999. El capital. Tomos 1 y 3. Ciudad de México: Siglo XXI Editores.
- Marx, Karl. 1997. Introducción general a la crítica de la economía política/1857. Ciudad de México: Siglo XXI Editores.
- Montaña Mestizo, Vladimir, Natalia Robledo Escobar y Soraya Maite Yie Garzón. 2022. “La categoría campesino y sus representaciones en Colombia: polisemia histórica y regional”. Revista Colombiana de Antropología 58 (1): 9-24. https://doi.org/10.22380/2539472X.2210
- Murmis, Miguel. 1994. “Incluidos y excluidos en la reestructuración del agro latinoamericano”. Debate Agrario 18: 101-133. https://cepes.org.pe/wp-content/uploads/2019/03/d1806_articulo.pdf
- Posada, Marcelo Germán. 1997. “Teoría y sujetos sociales. Algunas consideraciones acerca de los estudios sobre el campesinado en Argentina”. Papers 51: 73-92. https://doi.org/10.5565/rev/papers.1858
- Potocko, Alejandra. 2013. “Entre el Estado y la sociedad: procesos de transformación del territorio. El caso del barrio Sumay Pacha en la Quebrada de Humahuaca”. Registros 9 (10): 95-111. https://revistasfaud.mdp.edu.ar/registros/article/view/73
- Reboratti, Carlos, coord. 2003. La quebrada. Geografía, historia y ecología de la Quebrada de Humahuaca. Vicente López: La Colmena.
- Seger, Sylvia M. 2020. “Campesinado, concepciones de naturaleza y tensiones asociadas: narrativas desde la zona de Íntag, Ecuador”. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología 40: 129-151. https://doi.org/10.7440/antipoda40.2020.06
- Steinhäuser, Cornelia. 2020. “Los saberes de los ancestros: clave para los vínculos con la Madre Tierra en una comunidad andina en Argentina”. Documents d’Anàlisi Geogràfica 66 (2): 307-324. https://doi.org/10.5565/rev/dag.606
- Tommei, Constanza y Alejandro Benedetti. 2014. “De ciudad-huerta a pueblo boutique. Turismo y transformaciones materiales en Purmamarca”. Revista de Geografía Norte Grande 58: 179-199. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022014000200010
- Tommei, Constanza Inés e Irene María Noceti. 2013. “Las transformaciones a través de ventanas territoriales. Quebrada de Humahuaca (Jujuy, Argentina)”. Revista Labor & Engheno 7 (3): 100-123. https://doi.org/10.20396/lobore.v7i3.2129
- Trillo, Dolores. 2024. “La actividad agropecuaria en la Quebrada de Humahuaca, Jujuy. Análisis desde los censos nacionales agropecuarios 1988, 2002 y 2018”. Mundo Agrario 25 (60): e254. https://doi.org/10.24215/15155994e254
- Trillo, Dolores. 2023. “Quebrada de Humahuaca y trabajo campesino: cambios y continuidades en la producción agropecuaria y el intercambio entre 1980 y 2020 (Jujuy, Argentina)”. Tesis doctoral, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/17124
- Trillo, Dolores. 2022. “Procesos de cambio agrario y pequeña producción agropecuaria en la Quebrada de Humahuaca, primera década del siglo XXI (Argentina)”. Revista Lhawet. Nuestro Entorno 8 (8): 49-58. https://portalderevistas.unsa.edu.ar/index.php/Lhawet/article/view/3133
- Troncoso, Claudia Alejandra. 2010. “Patrimonio, turismo y lugar: selecciones, actores y lecturas en torno a la Quebrada de Humahuaca (Jujuy, Argentina) como patrimonio de la humanidad”. Cuadernos de Turismo 25: 207-227. https://revistas.um.es/turismo/article/view/109641
- Troncoso, Claudia Alejandra y Mariana Beatriz Arzeno. 2019. “Turismo, gastronomía y producción agraria en la provincia de Jujuy (Argentina): actores, dinámicas y transformaciones asociadas a la valorización de productos tradicionales”. Investigaciones Turísticas 18: 69-192. https://doi.org/10.14198/INTURI2019.18.08
- Vieira, Sidney Gonçalves, Mariana Beatriz Arzeno, Giovana Mendes de Oliveira y Claudis Alejandra Troncoso. 2023. “Producción y consumo alternativo de alimentos: la búsqueda de la producción de un espacio diferencial”. Revista Memória em Rede 15 (28): 275-314. https://doi.org/10.15210/rmr.v15i28.23990
- Yie Garzón, Soraya Maite. 2022. “Aparecer, desaparecer, reaparecer ante el estado como campesinos”. Revista Colombiana de Antropología 58 (1): 115-152. https://doi.org/10.22380/2539472x.2005
1 Por cuestiones de espacio y orden expositivo, se omite la referencia a estudios rurales clásicos sobre la problemática agraria argentina: Archetti (1977) y Posada (1997) recuperan el debate en torno al campesinado argentino; Giarraca (1999), Manzanal (1995) y Murmis (1994) profundizan en el estudio de sus transformaciones hacia fines del siglo XX y Azcuy Ameghino (2016) caracteriza la cuestión agraria en la actualidad argentina.
2 En publicaciones recientes se encuentran relevantes discusiones teóricas, metodológicas y estudios de caso en torno al campesinado en la región (véanse Montaña, Robledo y Yie 2022; Seger 2020; Yie 2022, entre otros).
3 En conversaciones informales con productores, ante la consulta sobre cómo se definen, ellos respondieron que como agricultores y ganaderos, y manifestaron que la palabra campesino está asociada localmente a descendientes de colonos inmigrantes, oriundos de regiones ubicadas en el centro y litoral del país (sur de Santiago de Estero, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes).
4 El relevamiento fue realizado por el Equipo de Monitoreo y Evaluación del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar Región del Noroeste Argentino, dependiente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA IPAF NOA). El equipo estaba integrado por la Lic. Fernanda Mondzak, el Ing. Marcelo Echenique, el CPN Luis Iacuzzi y quien suscribe. Las transcripciones y sistematizaciones de las entrevistas fueron realizadas por la Lic. Ma. Belén Quiroga Mendiola. Desde este equipo, durante 2011 y 2012, con el fin de evaluar la implementación de proyectos de desarrollo rural, se realizaron más de 60 visitas en terreno al inicio y final de estos. En los talleres de cierre de dichos proyectos (17 en la región de Quebrada de Humahuaca), una vez finalizados los cuestionarios de evaluación se solicitó a cada productor realizar una breve entrevista para conocer las transformaciones productivas de las últimas décadas. La devolución de los resultados que surgen de este análisis se llevó a cabo en un taller colectivo con la presencia de los productores a fines de 2012 en San Salvador de Jujuy y en la redacción del informe Echenique et al. (2012).
5 La devolución de los resultados se realizó mediante la entrega de un ejemplar de la tesis doctoral a cada entrevistado.
6 Refiere al Programa de Pequeñas Donaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
* El artículo forma parte de mi tesis doctoral titulada “Quebrada de Humahuaca y trabajo campesino: cambios y continuidades en la producción agropecuaria y el intercambio entre 1980 y 2020 (Jujuy, Argentina)” (Trillo 2023). El doctorado fue financiado con Beca Interna de Doctorado ‒ Temas Estratégicos, por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) (2018-2025), dirigido por el Dr. Federico Fernández y el Dr. Carlos Astarita. La investigación cumple con los criterios de consentimiento informado aplicados en las ciencias sociales para asegurar el derecho de los entrevistados a la información, la confidencialidad y el anonimato. No requirió evaluación por parte del Comité de Ética en la medida que se relevó información que atañe a agricultores y ganaderos individuales con independencia de la comunidad u organización social a la que pertenezcan. Por último, esta investigación se realizó en el marco del Proyecto de Unidad Ejecutora titulado Bienes culturales y patrimoniales en Jujuy. Identificación, difusión y comunicación participativa de la UE CISOR (Conicet ‒ UNJu) dirigido por la Dra. Ana Teruel.
Doctora en Antropología y licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. Investigadora adscripta en la Unidad Ejecutora en Ciencias Sociales Regionales y Humanidades (Conicet/UNJu), profesora adjunta en las Licenciaturas en Desarrollo Rural y Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). https://orcid.org/0009-0005-2071-6043