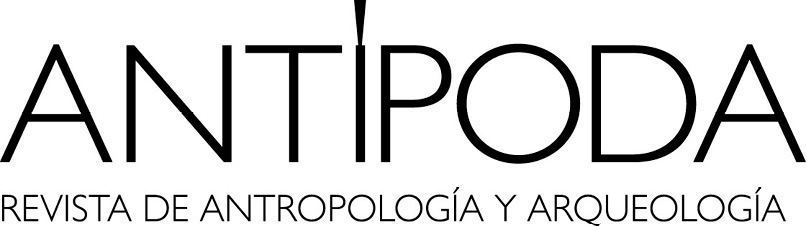
Procesos de territorialización mbya-guaraní en el sudoeste misionero desde la década de 1970: una lectura desde el acercamiento y el lugar-evento*
Universidad de Buenos Aires - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Argentina
https://doi.org/10.7440/antipoda60.2025.09
Recibido: 2 de agosto de 2024; aceptado: 2 de marzo de 2025; modificado: 15 de abril de 2025.
Resumen: este trabajo se propone analizar parte de los procesos de territorialización contemporáneos mbya-guaraní en el sudoeste de la provincia de Misiones (Argentina), como consecuencia de transformaciones políticas y territoriales ocurridas desde mediados del siglo XX. Repara en los efectos de la provincialización de Misiones (1953), los cambios en la estructura productiva provincial a partir la década de 1970 y las definiciones normativas tras el retorno democrático en 1983, momentos clave en la configuración del vínculo entre el Estado, la Iglesia católica y la población indígena. El análisis se centra en las relaciones, motivaciones y negociaciones que llevaron a algunas familias mbya a conformar las comunidades de Andresito y Katupyry, ubicadas en zonas rurales del municipio de San Ignacio, desde finales de la década de 1970. La investigación recupera una perspectiva etnográfica que privilegia la mirada histórica, que es entendida como un enfoque que permite abordar la complejidad de procesos sociales configurados por la interacción entre múltiples actores, saberes, memorias e intereses, fundamentados en dinámicas históricas. La construcción etnográfica articula conversaciones, historia oral, recorridos territoriales y el análisis de trayectorias intergeneracionales. Esta aproximación posibilita comprender cómo se han configurado las comunidades actuales a partir de procesos de desterritorialización y reterritorialización. En este marco se retoman aportes de la geografía crítica, especialmente la noción de lugar-evento, que permite reconocer la conformación de lugares como resultado de relaciones desiguales y negociaciones entre actores con trayectorias heterogéneas. Asimismo, se introduce la noción de acercamiento, emergente del trabajo etnográfico, para estudiar las dinámicas territoriales mbya de aproximación y alejamiento respecto de localidades urbanas, de la escuela y de la influencia católica observada de modo recurrente en la zona estudiada. El artículo busca contribuir a la comprensión de los modos en que el pueblo mbya se sostiene en contextos atravesados por disputas históricas, transformaciones estructurales y precarización territorial.
Palabras clave: acercamiento, comunidades mbya-guaraní, espacio social rural, lugar-evento, territorialización.
Mbya-Guaraní Territorialization Processes in Southwestern Misiones Since the 1970s: An Approach Through Encounter and the Place-Event
Abstract: This article analyzes aspects of the contemporary territorialization processes of the Mbya-Guaraní people in the southwestern region of Misiones Province (Argentina), resulting from political and territorial transformations since the mid-20th century. It examines the impact of Misiones’ provincialization in 1953, changes in the provincial productive structure from the 1970s onward, and regulatory developments following the return to democracy in 1983—key moments in shaping the relationship between the state, the Catholic Church, and the Indigenous population. The analysis focuses on the relationships, motivations, and negotiations that led some Mbya families to form the communities of Andresito and Katupyry, located in rural areas of the municipality of San Ignacio, beginning in the late 1970s. The research adopts an ethnographic perspective that foregrounds a historical lens, understood as an approach that enables a nuanced understanding of complex social processes shaped by the interaction of multiple actors, forms of knowledge, memories, and interests grounded in historical dynamics. The ethnographic construction brings together conversations, oral histories, territorial journeys, and the analysis of intergenerational trajectories. This approach allows for an understanding of how current communities have been shaped through processes of deterritorialization and reterritorialization. Within this framework, the article draws on insights from critical geography, particularly the notion of the place-event, which recognizes the formation of places as the outcome of unequal relationships and negotiations among actors with diverse trajectories. Additionally, the concept of encounter, which emerged from the ethnographic work, is introduced to explore Mbya territorial dynamics of proximity and distance in relation to urban centers, schools, and the recurring influence of Catholicism in the studied area. The article aims to contribute to a deeper understanding of how the Mbya people sustain their presence in contexts marked by historical disputes, structural transformations, and territorial precarity.
Keywords: Encounter, Mbya-Guaraní communities, rural social space, place-event, territorialization.
Processos de territorialização Mbya-Guarani no sudoeste missioneiro desde a década de 1970: uma leitura a partir da aproximação e do lugar-evento
Resumo: este trabalho tem como objetivo analisar parte dos processos contemporâneos de territorialização Mbya-Guarani no sudoeste da província de Misiones (Argentina), como consequência das transformações políticas e territoriais ocorridas desde meados do século 20. O estudo observa os efeitos da provincialização de Misiones (1953), as mudanças na estrutura produtiva provincial a partir da década de 1970 e as definições normativas após o retorno à democracia em 1983 — momentos-chave na configuração do vínculo entre o Estado, a Igreja Católica e a população indígena. A análise se concentra nas relações, motivações e negociações que levaram algumas famílias Mbya a constituir as comunidades de Andresito e Katupyry, localizadas em áreas rurais do município de San Ignacio, desde o final da década de 1970. A pesquisa recupera uma perspectiva etnográfica que privilegia o olhar histórico, que é entendido como uma abordagem que permite tratar a complexidade dos processos sociais configurados pela interação entre múltiplos atores, saberes, memórias e interesses, fundamentados em dinâmicas históricas. A construção etnográfica articula conversas, história oral, percursos territoriais e a análise de trajetórias intergeracionais. Essa abordagem permite compreender como as comunidades atuais foram se configurando a partir de processos de desterritorialização e reterritorialização. Nesse contexto, são retomadas as contribuições da geografia crítica, especialmente a noção de lugar-evento, que permite reconhecer a constituição dos lugares como resultado de relações desiguais e negociações entre atores com trajetórias heterogêneas. Da mesma forma, a noção de aproximação, emergente do trabalho etnográfico, é introduzida para estudar as dinâmicas territoriais Mbya de aproximação e distanciamento em relação às localidades urbanas, à escola e à influência católica, observadas recorrentemente na área estudada. O artigo busca contribuir para a compreensão dos modos pelos quais o povo Mbya se sustenta em contextos atravessados por disputas históricas, transformações estruturais e precarização territorial.
Palavras-chave: aproximação, comunidades Mbya-Guarani, espaço social rural, lugar-evento, territorialização.
En este trabajo planteo un diálogo entre la antropología y la geografía para analizar los procesos de territorialización mbya-guaraní con los que trabajé en mi investigación doctoral en el sudoeste misionero. Propongo la categoría de acercamiento para describir la singularidad del establecimiento de familias mbya en aldeas desde finales de la década de 1970 en la zona mencionada; esta surge de mi labor etnográfica y presenta un doble sentido, el de cercanía y el de cercamiento. Además, recupero la perspectiva de la geógrafa crítica Doreen Massey (2008) y su concepto de evento-lugar para reflexionar sobre el proceso de desarticulación de la organización territorial y política mbya que dio lugar a la formación de “comunidades” en un sentido contemporáneo —vinculado a la definición de unidades residenciales mbya en la provincia de Misiones y las prácticas administrativas requeridas para su reconocimiento—.
Dichas categorías me permiten comprender los procesos de territorialización mbya-guaraní en el sudoeste de la provincia de Misiones (Argentina) como consecuencia de transformaciones políticas y territoriales ocurridas desde mediados del siglo XX. Entre estas se destacan la fragmentación del amplio territorio por el que circula el pueblo mbya, a partir de la creación de los tres Estados nacionales de Brasil, Paraguay y Argentina durante el siglo XIX. El estudio histórico-etnográfico se enfoca especialmente en los procesos posteriores a la provincialización de Misiones (1953), que implicó una mayor integración al ordenamiento nacional. A partir de entonces, agencias estatales, confesionales y no gubernamentales comenzaron a intervenir e involucrarse de manera creciente con la población indígena. El análisis también considera las definiciones normativas en torno a los derechos de la población guaraní en la provincia luego del regreso democrático en 1983. En paralelo, los cambios en la estructura productiva provincial a partir la década de 1970 —con la consolidación de un modelo reforestador integrado a la gran industria— profundizó los impactos sobre la reproducción social mbya, al modificar sustancialmente las condiciones ecológicas de su entorno.
Estas reflexiones son producto de mi tesis doctoral para la que realicé trabajo de campo con Andresito y Katupyry, dos comunidades mbya ubicadas en el municipio de San Ignacio (Golé 2023). Entre marzo de 2017 y octubre de 2019 realicé viajes de Buenos Aires a San Ignacio, con una frecuencia de entre dos y tres meses, manteniendo allí estancias de quince días cada vez aproximadamente. La mayoría de veces organicé visitas diurnas a las comunidades para conversar y acompañar las actividades de diferentes personas en distintos espacios —la escuela, la chacra, las casas de familia, el monte y el arroyo—, mientras que por las tardes regresaba a un alojamiento del centro de San Ignacio.
También ha sido importante para mi trabajo el diálogo con referentes no indígenas de la zona, en especial, antiguos vecinos de las familias establecidas en Andresito y en Katupyry, estos contribuyeron a la comprensión de las dinámicas productivas de las comunidades indígenas en la región. Asimismo, el vínculo con los maestros no indígenas de las escuelas ubicadas en las comunidades indígenas e historiadores no indígenas locales fueron importantes para poder profundizar tanto en la tematización de las conversaciones como en la comprensión de algunos procesos territoriales, de liderazgos y educativos. Todas estas relaciones aportaron a la construcción de los marcos interculturales desde los que me posiciono en mi indagación, dadas las limitaciones de mi condición de investigadora no mbya que no habla con fluidez su idioma. Esos diálogos con no indígenas fueron conducidos entendiendo que las relaciones interétnicas contemporáneas se fundamentan en procesos históricos que me ha interesado conocer, en particular, la configuración del espacio misionero y la agencia mbya en ese proceso.
Durante el trabajo de campo mantuve una aproximación etnográfica que combina la observación participante con entrevistas abiertas y conversaciones informales, que permitieron ahondar en las reflexiones de los sujetos sobre sus propias prácticas, constitutivas del mundo social (Briggs 1986; Holy 1984). Las primeras aproximaciones tuvieron la forma de entrevistas en profundidad y seguían una guía de preguntas centradas en comprender las relaciones de parentesco entre mis interlocutores, no en sí mismas como objeto de estudio, sino como contexto para poder entender los desplazamientos territoriales previos a su residencia presente, así como las actividades cotidianas, especialmente, aquellas vinculadas a la chacra y a la artesanía. Con el paso del tiempo, tomaron lugar las “conversaciones como técnica de entrevista” (Devillard, Franzé y Pazos 2012, 368), dando cada vez más espacio a la construcción de un marco social dialógico que posibilite continuar la producción discursiva y el desarrollo temático.
Muy rápidamente, mis interlocuciones tanto con personas mbya como no indígenas dejaron claro que trabajar con la memoria y con la historia oral lejos estaba de restituir un orden cronológico a lo sucedido, hecho y vivido (Devillard, Franzé y Pazos 2012). Esta dimensión etnográfica se centró en reconstrucciones fragmentarias y situadas y tuvo como figuras clave a ciertos interlocutores: Auxiliares Docentes Indígenas (ADI), caciques y personas reconocidas como “fundadores” de comunidades. Dialogar con ellos con el interés de comprender la dimensión histórica y conocer el pasado desde los marcos de la memoria me llevó a compartir también con sus familias, tanto con referentes de generaciones anteriores —sus padres y/o madres— como con integrantes de generaciones más jóvenes, como sus hijos y nietos.
Tras haberlo consultado con mis interlocutores, y dado el enfoque etnográfico que privilegia la mirada histórica de mi investigación, opté por no ficcionalizar sus nombres. En general, utilizo los nombres reales de las personas con las que trabajé, así como los de los lugares, comunidades e instituciones. En particular, dar a conocer los nombres de las aldeas responde al deseo de sus habitantes de visibilizar sus reclamos históricos por derechos y por su presencia en el territorio. En consonancia con esto, la consulta sobre preservar su anonimato fue mayormente rechazada, incluso llegó a parecerles extraña o innecesaria. Varios de mis interlocutores expresaron su interés en que sus nombres y voces estuvieran presentes en tanto protagonistas de los procesos relatados.
La dimensión temporal de mi investigación se conformó a partir de movimientos espaciales e interlocuciones con personas de distintas generaciones a quienes encontré en varias comunidades y ámbitos. Los desplazamientos diarios configuraron mi indagación etnográfica, así como lo hacían para mis interlocutores: circulaciones, territorios y pertenencias han sido parte de mi experiencia de campo y fue valioso pensar algunas de las cuestiones conceptuales desde mis propias vivencias del espacio social rural intercultural misionero (Golé y Hirsch 2024). Para mapear los itinerarios de mis interlocutores a lo largo de sus vidas y de las distintas generaciones de diferentes familias retomé los aportes de Ingold (2015), quien refiere a la producción de conocimiento antropológico a partir de movimientos “a través” y “a lo largo” del espacio.
El pueblo mbya-guaraní constituye un colectivo étnico transnacional que habita el este de Paraguay, el sur y este de Brasil y el noreste de Argentina. A lo largo de estos territorios, viven en aldeas o comunidades ubicadas mayormente en zonas rurales. En la provincia de Misiones (Argentina), muchas de estas comunidades cuentan con escuelas interculturales bilingües, de gestión estatal o privada. Durante mi trabajo de campo pude identificar quince aldeas o comunidades mbya en el municipio de San Ignacio: Andresito (algunas veces referida como Colonia Andresito), Katupyry, Jatai Mirí, Ivoty Porã, Ychongy Poty, Chapa’i (también identificada como Aviaru), Kokuere’i, Tava Mirí, Tape Porã, Pindoty’i, Mbokajaty, El Takuaral, Arandu Raity o Yvy Poty 1, Yvy Poty, Ka’aty Mi (antes llamada Invernada)1.
Entre todas las comunidades mbya que se encuentran en el municipio de San Ignacio, Andresito y Katupyry fueron las primeras en formarse. Andresito se creó en 1978, aproximadamente, y se ubica en unas 12,5 ha adquiridas por el obispado de Posadas; hasta la fecha no tiene la propiedad a título de la comunidad. En Katupyry las primeras familias se ubicaron de forma permanente hacia 1987; la iniciativa de un referente, Vicente Acosta (que luego fue continuada por otros), le permitió acceder a un título de propiedad de 426 ha a nombre de la comunidad en 1997 (Golé 2023, 2020; Golé y Rodríguez 2017; Padawer 2010). A lo largo de este artículo ahondaré en los procesos de territorialización de ambas comunidades y en sus relaciones con la Iglesia católica —sobre todo en lo que respecta al acceso a la tierra y a la escuela—.
Andresito queda a 4,5 km en dirección sudoeste respecto de “las ruinas” de la misión jesuítica San Ignacio Miní, reducción abandonada en el siglo XVIII y actualmente ubicada en el casco urbano de la ciudad homónima. Katupyry se localiza a 10,5 km en la misma dirección. Fueron diferentes los vínculos que formaron parte de la construcción de mi trabajo empírico en cada una de las comunidades, y también fueron distintos los desplazamientos requeridos para su realización. Unos y otros aportaron a la comprensión de los procesos de territorialización estudiados, dado que la transformación productiva de esos espacios es, a la vez, la modificación de las relaciones sociales que lo producen.
El artículo está organizado en tres secciones principales. En la primera, presento los antecedentes que resultaron clave para comprender la espacialidad mbya en la provincia de Misiones. Recorro las conceptualizaciones mbya sobre el territorio y analizo sus procesos de territorialización en relación con la movilidad y la circulación, vinculadas a sus dinámicas socioculturales y a distintos momentos históricos. En la segunda sección retomo algunos aportes teóricos desde la geografía crítica que permiten ampliar y fundamentar las reflexiones sobre espacio, territorio y lugar en el marco de las transformaciones políticas y territoriales trabajadas en el apartado anterior y en diálogo con la preocupación por comprender los procesos de conformación de Andresito y Katupyry y el establecimiento de familias mbya allí, a finales de los años setenta. En la tercera sección analizo la categoría de evento-lugar como herramienta para pensar la convergencia de actores y temporalidades en los procesos de creación de comunidades mbya, atendiendo a su dimensión histórica y política. En las conclusiones retomo los principales hallazgos del trabajo y planteo sus implicancias para el análisis de procesos de territorialización de colectivos étnicos subalternizados, como el pueblo mbya, en el marco de sus vinculaciones con diversos actores institucionales.
Antecedentes. Territorio mbya: movilidad, desterritorialización y fragmentación en la provincia de Misiones
Distintas investigaciones antropológicas producidas en Brasil, Paraguay y Argentina (Bartolomé 2009; Cebolla 2016; Garlet 1997; Ladeira 2007; Wilde 2007) han coincidido en señalar que la concepción del territorio mbya está intrínsecamente ligada a la movilidad. Esta, a su vez, es comprendida como una estrategia de control de territorios que posibilitan la reproducción de su ñande reko, es decir, el “modo de ser mbya”. Los desplazamientos permiten el desarrollo de tekoa ligados al reko2, se trata de territorios conformados por una o más aldeas vinculadas por lazos de parentesco en las que existen áreas de cultivo, caza y pesca que son, en alguna medida, compartidos (Cebolla 2016).
Con la expansión de la frontera agraria desarrollada a lo largo del siglo XX, las unidades más amplias de territorio reconocido como propio por los mbya se fueron fragmentando, por lo que actualmente la movilidad se combina con un proceso de sedentarización —como mostraré más adelante, este es un concepto recuperado críticamente por mis interlocutores—. Hoy, los tekoa se identifican como aldeas o comunidades3, aunque la disponibilidad de recursos para sostener prácticas tradicionales vinculadas al monte se encuentra restringida y las poblaciones mbya se vieron forzadas a asentamientos fijos. Dadas las formas de delimitación del territorio y explotación de sus recursos naturales instauradas a lo largo del siglo XX en la región, la disponibilidad de materiales necesarios para el desarrollo del ñande reko en esos espacios se ve limitado en su formato reconocido como tradicional, que involucra actividades productivas estrechamente relacionadas con el espacio del monte (Golé 2024, 2020; Padawer 2014, 2011).
Desde la geografía se destacan los aportes de Vitale (2014) sobre espacio y territorio mbya-guaraní. Este autor recupera, en especial, a Harvey (1998), quien focaliza un momento histórico y geográfico del capitalismo que desde finales del siglo XX promueve un reordenamiento de las relaciones con los Estados en la búsqueda de nuevos espacios y mercados. Asimismo, refiere al carácter procesual y negociado del espacio, retomando a Santos (2009). Estos enfoques le permiten discutir sobre los conflictos territoriales que actualmente afectan a comunidades mbya en Misiones, dando lugar a un análisis que considera la concepción emic de la espacialidad y territorialidad como inseparable de la movilidad en contextos de disputa, lucha y resistencia a las formas espaciales del capitalismo actual (Vitale 2014).
Vitale (2014) indaga sobre la construcción de un espacio geográfico de naturaleza interétnica en la zona centro-este de Misiones, a partir de la creación de la Reserva de Biósfera Yaboty (RBY) en 1995, donde se ubican tres comunidades mbya-guaraní (Itao Miri, Kapi’iIbaté y Tekoa Imá). El estudio analiza las actividades productivas que marcaron distintos momentos históricos en esa zona de la provincia y advierte que la creación de la RBY se da en el contexto del avance de los capitales privados para el desarrollo de actividades turísticas. Su análisis se centra en la construcción de la espacialidad mbya en el marco de la tensión interétnica de la región, caracterizada por la presencia del Estado nacional argentino y provincial, propietarios, agencias internacionales, ONG e inclusive el Estado brasileño. En este entramado, las comunidades mbya de la RBY reinterpretan sus acciones, objetos y discursos étnicos en la lucha por la posesión de la tierra. Sin embargo, esas disputas también acentúan la conflictividad al interior, las que reavivan conflictos internos previos ligados a “antagonismos políticos provinciales y liderazgos y parentesco intra-étnicos” (Vitale 2014, 86).
Finalmente, existe una serie de trabajos que abordan los liderazgos guaraníes como piezas fundamentales a la hora de producir territorio y conformar comunidades. Recupero la propuesta de dos antropólogos que me permitieron conectar mi labor de campo con procesos verificados a mayor escala para tratar el aspecto político mencionado: Garlet (1997) y Gorosito Kramer (2006). Del primero retomo su investigación sobre la territorialidad mbya, realizada mediante detalladas conversaciones con líderes que se trasladaron de la provincia de Misiones al sur de Brasil, donde concentra la mayor parte de su trabajo de campo. Su indagación permite conocer algunas tramas de los liderazgos (como los diferentes posicionamientos de líderes ante el avance del Estado argentino), las conexiones de estas referencias políticas indígenas con movilidad mbya en Misiones, así como algunas prácticas y dinámicas locales más allá de las fronteras entre países. De la segunda retomo específicamente el trabajo sobre los liderazgos guaraníes (Gorosito 2006), en el que ordena y sintetiza una parte importante de los hallazgos de su investigación de maestría (Gorosito 1982)4. Allí observa las consecuencias de las intervenciones externas sobre la organización política mbya, a las que propone como una veta para comprender el proceso de fraccionamiento del territorio indígena y la generación de conflictos y contradicciones internas suscitados por ella.
Revisando los posicionamientos de distintos referentes mbya sobre el vínculo con la sociedad jurua en el momento en el que realiza trabajo de campo, Garlet (1997) da cuenta de las divergencias internas respecto a la manera de gestionar los vínculos con el Estado argentino al analizar los posicionamientos de algunos líderes mbya hacia la década de 1970. Estas son parte del proceso de fragmentación territorial y político con efectos sobre la organización mbya, que el autor grafica aludiendo a que las áreas de las que pasan a disponer los mbya resultan en pequeñas islas rodeadas de población blanca, sobre las cuales se vuelve imposible mantener la unidad sociopolítica, económica y religiosa (Garlet 1997).
En relación con estas últimas cuestiones, Gorosito (2006) brinda una serie de pautas para pensar la imbricación de los liderazgos mbya con la cuestión territorial, analizando las “intervenciones externas” sobre la organización política indígena. De este modo, aporta una mirada crítica sobre el rol del Estado nacional y provincial, así como también de las agencias indigenistas confesionales en la creciente fragmentación política.
Gorosito Kramer (2006) revisa los cambios en las formas de representación mbya a partir de aquello que advierte como una intromisión en los liderazgos de las sociedades indígenas, sobre todo desde 1968 (circa), cuando registra las primeras intervenciones del Gobierno, reconocidas por los mbya contemporáneos en Misiones. Estas se vieron plasmadas en dos importantes sucesos que buscaban concentrar a la población mbya y centralizar su poder político: la creación de una reserva indígena de 3200 ha en la zona centro (actualmente la comunidad de Tamanduá, Departamento de 25 de Mayo), y la instauración de la figura de un “cacique general” durante el gobierno del interventor federal de la Provincia de Misiones, Hugo Jorge Montiel (27 de julio de 1966 - 18 de noviembre de 1969).
Estas iniciativas de intervención política externa sobre los liderazgos mbya generaron la proliferación de asentamientos en distintas áreas de la provincia, sobre todo en las “zonas de colonia”, más o menos cercanas a algún núcleo urbano. Gorosito (٢٠٠٦) señala que las influencias sobre los liderazgos políticos “tradicionales” vinculados a conexiones territoriales más amplias, por ejemplo, la respuesta al ruvichá guasú (líder político de mayor importancia, residente por entonces en Paraguay), se debilitaron como consecuencia de estas transformaciones en la organización política y territorial: la constitución de aldeas más pequeñas conformadas por algunas pocas familias, cada vez más cercanas a espacios de contacto con la sociedad jurua, condujeron al debilitamiento de las alianzas y los lazos políticos entre esas unidades residenciales.
Hasta aquí he presentado los sentidos que adquiere el territorio en el contexto interétnico de Misiones, tras las primeras intervenciones estatales sobre la organización indígena. En el próximo apartado presento algunas discusiones sobre las nociones de territorio, espacio y lugar que ponen en diálogo a la geografía y a la antropología. Estos debates conceptuales aportan un marco importante para comprender cómo el proceso de formación de comunidades mbya desde la década de 1970 también está atravesado por la mercantilización del espacio, integrado al modo de producción capitalista y a sus prácticas de abstracción espaciotemporal, destrucción ecológica y desposesión territorial.
Los aportes de la geografía a la indagación etnográfica sobre los procesos de territorialización mbya-guaraní
En mi investigación, inscrita en la antropología, retomo definiciones y categorías elaboradas por la geografía crítica para el estudio de los procesos de territorialización mbya-guaraní. Esta perspectiva me permitió comprender y ordenar las dinámicas territoriales en juego, incluyendo mi propia posición como etnógrafa, en contextos atravesados por agencias estatales y religiosas en el marco de un Estado provincial en proceso de consolidación. Estos marcos posibilitaron analizar las configuraciones espaciotemporales comunitarias como territorios producidos históricamente, donde las transformaciones políticas y productivas modifican, y son modificadas por, las relaciones sociales que los constituyen y les otorgan sentido.
Lefebvre, Harvey, Massey y Haesbaert acompañaron mi recorrido empírico con tres conceptos que resultaron claves para comprender el territorio desde mi trabajo de campo: espacio —en tanto noción abstracta pero también estructurante de las relaciones sociales en el capitalismo—, territorio —en referencia a las apropiaciones y vivencias sobre la noción anterior— y lugar —como punto de convergencia de trayectorias biográficas y genealógicas, identificable en el terreno y condensador de la dimensión social relativa a los posicionamientos de grupos, personas y localidades en una estructura geográfica y antropológica mayor, a lo largo del tiempo—.
Mi reflexión se juega por medio de estos tres conceptos, que me permitieron vivenciar el espacio que habitan mis interlocutores, e intentar representármelo para comprender su historia. Lefebvre ([1974] 2013) ha sido el autor que he tomado como punto de partida porque logra conjugar espacialidad, relaciones sociales y modo de producción, al aportar los lineamientos iniciales para intentar andar y desandar la construcción de dos comunidades mbya, atendiendo a las dimensiones espaciotemporales en su estrecha ligazón.
Harvey, geógrafo también inscrito en la teoría marxista, proporciona una importante contribución al análisis de las relaciones de poder entre centros y periferias, en su caso, desde los estudios geográficos de la economía política global. Le interesa particularmente dar cuenta de cómo son concebidas las experiencias de tiempo y espacio en el marco de las relaciones centro-periferia a partir de la década de 1970, con los inicios de la transición del modelo de producción fordista a uno de mayor flexibilización en términos de acumulación (Harvey 1990). Su enfoque profundiza en la noción dialéctica de la producción espacial como un proceso que involucra prácticas y representaciones, y también en la idea lefebvriana de que el dominio sobre el espacio constituye una fuente de poder social sobre la vida cotidiana.
Estas reflexiones de Lefebvre ([1974] 2013) y Harvey (1990) permiten considerar prácticas espaciales ligadas a la ruralidad contemporánea en la provincia de Misiones, donde los loteos fiscales y ventas a grandes propietarios disparan de manera periódica conflictos territoriales con las comunidades mbya, poniendo en duda la idea de que existe “un tiempo y un lugar para todo”. Esta concepción abstracta del espacio responde a “distribuciones específicas del poder social (entre clases, entre mujeres y hombres, etc.)” (Harvey 1990, 252), por lo cual la transformación de las disposiciones y reglas dominantes sobre el espacio y el tiempo es una contienda política.
Estas disputas espaciales han sido conceptualizadas más recientemente como dinámicas de territorialización y desterritorialización. Haesbaert (2013) introduce la noción de desterritorialización-reterritorialización para describir los procesos de pérdida y recuperación del control territorial en contextos de movilidad, desplazamiento y conflicto. Esta conceptualización resulta especialmente útil para entender cómo ante el avance de la sociedad no indígena sobre espacios que antes recorrían con mayor libertad, las poblaciones mbya demarcan y marcan su territorio en el presente. El autor amplía el análisis más allá de los Estados nacionales e incorpora la influencia de empresas transnacionales y organismos internacionales en la configuración del espacio.
En este marco, resulta clave examinar los vínculos entre los mbya-guaraníes, el Estado argentino, el Estado provincial misionero, empresas nacionales y transnacionales y otros grupos étnicos, como los migrantes fronterizos y europeos —también sus descendientes llamados “criollos” y “colonos”, respectivamente—. De esta manera, es posible comprender la heterogeneidad de representaciones que se trazan sobre un territorio y asumir la movilidad como constitutiva de este.
Por último, en un plano de reflexiones que permiten poner mayor foco en la movilidad de los sujetos en un espacio donde confluyen la materialidad de sus características físicas y las acciones de quienes se apropian de ellas, destaco la obra de Massey (2008). Esta geógrafa, también se inscribe en una perspectiva marxista desde la que propone pensar las vinculaciones entre lo local y lo global a partir de la noción de lugar. Lo entiende como una configuración espacial específica, producida por trayectorias heterogéneas, desiguales y cambiantes. Esta noción pone énfasis en las ambigüedades y los conflictos que atraviesan la producción del espacio, concebido como una dimensión más abstracta y estructurante en la lógica capitalista, y de sus localidades. El estudio de estas últimas, en particular, le permite advertir sobre el carácter heterogéneo del espacio.
Su aporte otorga una aproximación a las situaciones locales y particulares del sudoeste misionero (pero también de toda esa región históricamente fronteriza en sus dimensiones geopolíticas y étnicas), generadas en el marco de las relaciones de producción capitalista caracterizadas, como también planteaba Harvey (1990), por localizaciones desiguales.
Massey (2008) observa relaciones desiguales entre los lugares (espacios específicos) y espacialidades más amplias. Elabora el concepto de geometría del poder para explicar estas relaciones y así analizar los procesos de descentralización del poder político en un país, o el vínculo entre un centro financiero y sus periferias. En el caso estudiado, principalmente permite pensar en la configuración de un espacio fronterizo como el de Misiones, como parte del territorio del Estado nacional argentino. A la vez, también lleva a considerar la desterritorialización y reterritorialización mbya en el seno de ese otro proceso.
Para discutir las nociones de lugar y de espacio, Massey (2008) se concentra en el conjunto de trayectorias de los sujetos que coinciden en un “aquí y ahora”, las que a su vez provienen de “allí y entonces” diferentes. Esos cruces le dan un carácter distintivo a cada lugar y producen lo que ella define como “eventos de lugar”, encuentros que tienen un fuerte carácter político porque allí se negocian nuevas formas de “ser juntos”, no solo entre las personas que coinciden, sino también con el entorno donde se producen esos encuentros. Estos eventos de lugar, a su vez, producen nuevas formas de espacialidad, producto de interrelaciones entre lo global y lo local y de la desigualdad inherente a ellas.
Massey (2008) señala que los lugares no son habitados por comunidades homogéneas, sino que cada persona ocupa una posición distinta en esa red de relaciones sociales y espaciotemporales, lo que constituye un aporte clave para pensar en las comunidades indígenas del sudoeste misionero. Esta mirada proporciona elementos conceptuales para entender cómo se producen esos espacios en zonas rurales surcadas por diferentes situaciones de propiedad de la tierra, por superposiciones de loteos y de títulos de propiedad, o por la ausencia de ellos. Permite describir la heterogeneidad del espacio comunitario y pensar en la movilidad propia de mis interlocutores mbya entre distintos lugares, como dinámica extendida por un territorio indígena que excede las fronteras nacionales de Argentina, Paraguay y Brasil. Asimismo, la noción de lugar invita a pensar en la existencia de diferentes procesos en la conformación de las aldeas mbya a lo largo del territorio provincial.
En síntesis, categorías como desterritorialización-reterritorialización y lugar-evento ofrecen marcos conceptuales para pensar la configuración de las comunidades como resultado de encuentros y desencuentros entre actores con trayectorias heterogéneas, atravesadas por relaciones de poder. En el próximo apartado ahondaré en las dinámicas territoriales mbya de aproximación y alejamiento respecto de lugares y actores no indígenas.
La categoría de acercamiento: un emergente del trabajo etnográfico
Al inicio de mi trabajo de campo, mi incipiente conocimiento de la zona se ordenaba a partir de lugares, que identificaba como puntos fijos en un mapa. Explicitar cómo había llegado yo desde Buenos Aires hasta esos lugares fue clave para revisar esa idea: pude trabajar sobre una serie de vínculos que me habían llevado a los distintos lugares, y también sobre conversaciones que referían a los desplazamientos de mis interlocutores a lo largo de su vida, las que se fueron acumulando entre mis notas de campo tras un año de trabajo. Poco a poco comenzó a aparecer en mi trabajo de campo una noción de territorio más completa, relacionada con un espacio mapeado por la movilidad de los sujetos y producto de sus vínculos. A diferencia de los puntos en el mapa que trazaba al comienzo de mi labor etnográfica, esta noción de territorio resultaba una abstracción más difícil de abarcar por su aparente dispersión, por su profundidad histórica y por su reemergencia.
La territorialización de algunas de las actuales aldeas mbya que buscaba conocer se fue prefigurando a partir de algunas conversaciones iniciales que, en una mirada retrospectiva, resultaron muy significativas para visualizar diferentes aristas de las dinámicas territoriales contemporáneas. A continuación, refiero brevemente a algunos aspectos del proceso ligado al establecimiento de familias en la comunidad de Tape Porã, que permite ilustrar sintéticamente el proceso de revisión planteado. La aldea se ubica en las afueras de San Ignacio en dirección al río Paraná, a 1 km del Museo Provincial Casa de Horacio Quiroga y próxima a otro de los puntos turísticos y productivos de la localidad como Playa del Sol, el Club de Pesca y Deportes Náuticos, así como el Puerto Nuevo, actualmente reducido al funcionamiento de una arenera. Durante mi primer viaje, me acerqué a ella por medio de la directora de la escuela intercultural bilingüe de Katupyry, ya que ocho meses antes de mi llegada a San Ignacio había comenzado a funcionar en Tape Porã un aula satélite de la escuela de Katupyry5, que de ese modo pasó a ser escuela núcleo, por pedido de la comunidad. Me había sido presentada como una comunidad de familias que se encontraba razonablemente cerca de San Ignacio, por lo que su acceso era sencillo aún sin disponer de un vehículo o transporte público.
Aunque en mi investigación tenía la intención de trabajar sobre la historia de la conformación de Andresito y Katupyry, las comunidades más antiguas de la zona de San Ignacio entre las quince que pude relevar, las conversaciones con Ricardo, el cacique de Tape Porã, y su familia me permitieron identificar desde el inicio de mi investigación algunos emergentes sobre la constitución de comunidades mbya: las relaciones con los criollos, el acceso a los servicios de educación y salud estatales, las unidades domésticas y redes de relaciones familiares que ofician como vehículos facilitadores de desplazamientos. Además, mis interlocutores iban sumando lugares y actores al mapa que intentaba delinear.
La noción de acercamiento comenzó a hacerse presente en mi indagación sobre los procesos de territorialización y desterritorialización que por siglos habían configurado distintas maneras de constituir la espacialidad mbya. No se trata de una categoría del campo, sino de una que acuñé para dar cuenta de las dinámicas territoriales que observaba de modo recurrente en la zona. La palabra iba adquiriendo un doble sentido en esa interpretación que iba esbozando con mi trabajo de campo y sucesivas lecturas sobre los conceptos de espacio, territorio, lugar: por un lado, el de cercanía, relativo a la acción de aproximarse a los criollos y a la reducción de distancias físicas y sociales; por otro, el de cercar, referido al vallado mediante distintos materiales u objetos físicos que rodea un terreno para delimitarlo y resguardarlo. En relación con esta última acepción en mi trabajo de campo, también pude apreciar que en el “acercamiento” a los jurua, las distintas comunidades mbya paulatinamente van incorporando marcas de identidad en el territorio tales como la señalización con carteles, las que pueden ser entendidas como apropiación de las lógicas predominantes en el mundo jurua que fijan y establecen límites físicos con los otros.
Hablando sobre esta cuestión con Agustín, un referente de Katupyry de cincuenta años que además de vivir con su familia en dicha comunidad trabaja como ADI en la escuela ubicada allí, fueron apareciendo expresiones significativas sobre la historia de la territorialidad mbya que aludían a ambos sentidos del acercamiento. En una conversación sobre la constitución de las comunidades en los lugares actuales y sobre el vínculo con la institución escolar, Agustín se refirió a las dinámicas territoriales diciendo “los blancos nos hicieron sedentarios” (conversación personal con Agustín, Katupyry, 29 de marzo de 2017, énfasis propio).
Me llamó la atención la determinación con la que Agustín usó ese concepto tan frecuente en las descripciones genéricas sobre distintas formas de utilización del espacio por poblaciones originarias, usualmente clasificadas como sedentarias o nómades, desatendiendo la amplitud de modos de habitar el espacio existente, tanto en el pasado como en el presente, que por otra parte no son exclusivos de las poblaciones indígenas. Asimismo, al plantear la expresión usando la voz pasiva del castellano, Agustín aludía al forzamiento a una condición de asentamiento distinta a la propia.
La forma de expresar la dinámica territorial en las últimas generaciones mbya, por parte de Agustín, contribuyó a que fuera pensando en el doble sentido de los acercamientos, entendiendo como parte de ellos la interacción con otras formas de territorialidad, especialmente la estatal, y la de las poblaciones colonas y ocupantes (Schiavoni 2018). También ayudó a delinear esta idea comprender los acercamientos dentro de la dinámica histórica y social en la que participaron los indígenas en los mercados de trabajo regionales, en procesos educativos y evangelizadores que ya se habían trabajado para el caso misionero (Gorosito 1982).
En esa misma conversación, Agustín también dio cuenta de formas mbya de construir el espacio más ligadas a procesos internos dentro del propio colectivo: “si yo voy en otra comunidad, llego en mi tierra, en mi propiedad, toda comunidad mbya a donde vamos es nuestro territorio”. De este comentario resaltan, por una parte, la movilidad y la circulación vinculadas a dinámicas socioculturales indígenas e históricas mbya (De Assis y Garlet 2004; Vitale 2014); por otra parte, la reafirmación de un territorio propio del colectivo mbya vinculado a la situación de emergencia territorial de las comunidades indígenas, entendiendo que esta reafirmación se vincula con un contexto donde predomina la producción del espacio en términos abstractos, mensurables y destructivos (Lefebvre [1974] 2013).
Las conversaciones con Ricardo en Tape Porã, así como con Agustín en Katupyry, fueron algunas referencias iniciales a la espacialidad mbya en Misiones que pude inscribir en discusiones clásicas sobre las nociones de espacio y territorio. En tal sentido, las palabras de los referentes mbya pueden ser analizadas a partir de la reflexión de Lefebvre ([1974] 2013), acerca de las múltiples dimensiones de producción y reproducción del espacio, las que luego son retomadas centralmente en la noción de territorio: tanto en uno como en otro concepto, a grandes rasgos, las relaciones de poder resultan constitutivas y se trasuntan en el doble sentido del acercamiento.
Las expresiones de Agustín, junto con las experiencias de Tape Porã y Katupyry, permitieron pensar los “acercamientos”, no solo como procesos de proximidad forzada, sino también como formas creativas y de resistencia de definir el territorio en medio de disputas históricas por la reproducción social mbya. Estas se vinculan a la recreación del ñande reko y a la búsqueda de autonomía, en escenarios donde emergen nuevas demandas educativas y sanitarias. Estas ambivalencias serán profundizadas en el próximo apartado a partir del testimonio de Vicente —quien fundó Katupyry tras alejarse del centro urbano de San Ignacio y de la influencia católica— así como de testimonios referidos a Andresito y Jakutinga. Esta última comunidad comparte trayectorias con las otras dos, no solo porque allí vivieron por un tiempo algunas familias importantes para el devenir de las aldeas, sino también por los procesos vinculados a la titularización de las tierras y por las demandas escolares que pusieron en evidencia la intervención de actores religiosos católicos en la territorialización y escolarización mbya.
A continuación, me propongo trabajar la noción emergente en relación con el concepto de lugar-evento introducido en el apartado anterior. Si Massey (2008) habilita a pensar las diferenciaciones espaciales desde lo que denomina geometría del poder, aquí me interesa pensar el acercamiento en tanto categoría analítica que surge precisamente del diálogo entre mi campo y la experimentación bibliográfica realizada. Considero que el acercamiento puede comprenderse en el marco de las preocupaciones de dicha autora por mostrar que el poder tiene una geografía y que la diferenciación espacial, producto de las relaciones sociales, es histórica y situada (Massey 2008).
Andresito y Katupyry como lugares-evento
Aquí retomo el concepto de lugar-evento (Massey 2008) para reflexionar sobre el proceso de desarticulación de la organización territorial y política mbya que dio lugar a la formación de “comunidades”. Es importante recordar los antecedentes relativos a la territorialidad mbya presentados atrás, especialmente a los aspectos resaltados desde Gorosito Kramer (2006) y Garlet (1997), en tanto trasfondo de este ejercicio analítico.
Siguiendo el carácter histórico-etnográfico de mi investigación doctoral esta sección busca aportar densidad temporal a la noción de lugar-evento. Entendiendo el espacio como una simultaneidad de historias inacabadas y como un momento dentro de una multiplicidad de trayectorias y la mirada del “encuentro” como cuestión política fundamental del espacio relacionada con la convivencia y a la existencia de “otros” (Massey 2008), aquí reconstruyo las vinculaciones de los mbya con diferentes actores no indígenas y en diferentes zonas de la provincia para enmarcar esos procesos más locales en la red de relaciones más amplia, cuestión en la que Massey (٢٠٠٨) misma ahonda.
La noción de comunidades condensa discusiones sobre el espacio y el territorio a partir de la reflexión sobre los lugares, modo en el que podría considerarse que el Estado argentino piensa a las aldeas mbya, con un carácter más de unidad residencial que de espacio vital ligado a modos de ser distintos de los jurua. Con respecto al término comunidad, que es propuesto desde la normativa nacional y provincial, se han hecho algunas importantes advertencias para el caso mbya, al señalar cómo dicha referencia cercena el reconocimiento como “nación” o “pueblo indígena” de dicha población (Gorosito ٢٠١3).
Antes hice referencia a las quince comunidades ubicadas en el municipio de San Ignacio que, conviene agregar ahora, se distribuyen en zonas rurales muy distintas. Cuatro de ellas se ubican en la “zona de colonia” que se extiende sobre la ruta 210 (Jatai Mirí, Ivoty Porã, Andresito y Katupyry), rodeadas por numerosas hectáreas de plantaciones de pino. Otras se ubican más próximas al río Paraná, algunas de ellas en zonas cercanas al Parque Provincial Teyú Cuaré y a la Reserva Natural Osununú, dependiente de la Fundación Temaikén (Mbokajaty y Pindoty’i). Algunas se encuentran en los márgenes del área urbana (Ychongy, contigua al barrio El Progreso), o un poco más alejadas, aunque próximas a casas de fin de semana de posadeños (como Tape Porã).
Durante el trabajo de campo pude observar la multiplicación y dispersión de comunidades. Así, en el camino por la ruta provincial 210, aparecían aldeas de formación más reciente que Andresito y Katupyry, como Jatai Mirĩ, algunas de ellas estuvieron desocupadas un tiempo y más tarde volvieron a ser habitadas, como Ivoty Porã.
Al observar la cotidianeidad de los vínculos interétnicos que atraviesan a las comunidades resalta un actor institucional: la escuela. En breve, profundizaré en este aspecto al reconstruir acontecimientos que remiten al pasado de Andresito y Katupyry (como también a otras comunidades de más reciente creación como Tape Porã, a la que hice referencia antes).
Otros actores que desempeñan un papel importante en la representación de los espacios comunitarios se han hecho visibles en las descripciones del camino hacia Andresito y Katupyry (y luego de Tape Porã): es el caso de los distintos grupos evangelistas que con mayor o menor asiduidad visitan las comunidades; también son relevantes los vecinos criollos con sus diferentes actividades en los que se involucran los mbya; la municipalidad, el gobierno provincial, el Instituto Nacional de Tecnología Agrícola (INTA) y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) con sus obras compensatorias de pérdidas ambientales.
La puesta en funcionamiento de la hidroeléctrica Yacyretá en 1973 —y más tarde en sucesivas ocasiones en que aumentó la cota de nivel establecida por el organismo— implicó la anegación de las tierras y de espacios ecológicos de importancia para los mbya en el litoral del río Paraná, así como de asentamientos cercanos en el área noroeste de San Ignacio que, en particular, afectan a la comunidad mbya Mbokajaty. Las tensiones sociopolíticas locales que involucran a los mbya y he podido reconstruir someramente son de distinto tipo, incluyendo intentos de desalojo de colonos y comunidades, algunas de ellas ubicadas en zonas ribereñas de casas de fin de semana, cuyos dueños generalmente viven en la capital provincial o en otras ciudades. En la localidad también se presentan ocasionalmente tensiones en torno a áreas naturales protegidas, en este caso, Teyú Cuaré y la reserva privada Osununú, perteneciente al Bioparque Temaikén, cuya sede principal se encuentra en Buenos Aires.
El vínculo con la Iglesia católica resulta significativo en la historia de Andresito y Katupyry, sobre todo, en sus inicios. Las relaciones de los guaraníes con dicha institución fueron especialmente marcadas por el accionar indigenista confesional de las décadas de 1960 y 1970, iniciado en Misiones por la labor espontánea y de carácter asistencialista de religiosas de las Siervas del Espíritu Santo y sacerdotes de la Orden del Verbo Divino, entre quienes se destacan la hermana Gemmea Wolf, el padre Antonio Marquant y el padre José Marx (Seró y Kowalski 1993; Salamanca 2012). Más tarde, se suma monseñor Jorge Kemerer, obispo de Posadas, cuya intervención deliberadamente asimilacionista y evangelizadora se plasma en el Proyecto Döpffner, llevado adelante con la Dra. Marisa Micolis en los asentamientos de Fracrán y Perutí, con cuyas familias (avá-guaraní y mbya respectivamente) ya habían trabajado la hermana Wolf y el padre Marquant (Amable 2007; Enriz 2010; Gorosito 2006; Ruiz 2007; Seró y Kowalski 1993).
Desde fines del siglo XIX, los verbitas6 tuvieron gran presencia en Misiones, que entonces se destacaba por una gran diversidad religiosa vinculada al proceso de colonización y a la llegada de migrantes de diferentes países europeos y limítrofes, fomentada por el Estado nacional, iniciando la llamada “segunda evangelización” (Amable 2007, 53) en referencia al primer proceso evangelizador que atravesó la historia del territorio misionero, el jesuita. Ya avanzado el siglo XX, tras la provincialización de Misiones, también ocurrieron cambios en la territorialización de la Iglesia católica, ya que en 1957 se creó la diócesis de Posadas y fue nombrado obispo Jorge Kemerer, sacerdote verbita que se desempeñaba en dicha ciudad desde 1934 (Amable 2007).
Según da cuenta Amable (2007, 95): “Desde los momentos iniciales de la diócesis de Posadas, comienza a perfilarse que la conformación de un sistema educativo público de gestión privada católica, será la práctica central de la ‘estrategia institucional’ del obispado de Monseñor Jorge Kemerer”. Emblema de esa obra es la creación del Instituto Superior del Profesorado Antonio Ruiz de Montoya (ISARM), primera casa de estudios superiores de Misiones, en 1960. Diez años más tarde, el obispado crea la Junta Diocesana de Educación Católica, destinada a orientar y coordinar a los establecimientos de educación católica en la provincia (Amable y Dohman 2003).
El campo educativo fue objeto de disputa entre organismos estatales y obispado desde finales de la década de 1950 por la proyección que le otorgó Kemerer a la Diócesis de Posadas, pero hacia finales de la década de 1970 también comenzó a ser tema de disputa local la cuestión indígena (Gorosito 2006). Como señala Amable,
Desde 1978 y hasta sus últimos años el obispo Kemerer concentró sus esfuerzos en la tarea de atención a los guaraníes “los más pobres entre los pobres de la provincia”. En esta acción comprometió a un sector de sus más cercanos colaboradores en el área educativa. (2007, 127)
Ese año fue justamente cuando Antonio Martínez, líder espiritual mbya de Fracrán (municipio de San Vicente, Departamento Guaraní), le solicitó a monseñor Kemerer el establecimiento de una escuela en la comunidad. Esta demanda dio inicio al Programa de Desarrollo Integral destinado a Fracrán y Perutí a partir de 1979, que estuvo a cargo del ISARM y de la Fundación Cardenal Döpffner, creada el año anterior para apoyar las obras educativas, de bienestar social y cultural del obispado (Amable 2007; Enriz 2010). La coordinación estuvo a cargo de la Dra. Marisa Micolis, quien además ocupó cargos clave en la educación provincial, tanto del sector privado como del público7 (Amable y Dohmann 2003).
El programa que se extendió hasta 1990 en Fracrán y Perutí se definía por tres conceptos claves “adaptación, integración y aculturación del aborigen guaraní que habita y habitará las misiones de Perutí y Fracrán” (Archivo Fracrán y Perutí del ISARM, Carpeta: “Proyecto (1980-1982)” en Amable 2007, 131). Además, subrayaba objetivos de desarrollo socioeconómicos y para su ejecución preveía la permanencia de los docentes en las escuelas para la realización de un seguimiento. También contemplaba distintos subprogramas: vivienda, agua potable y energía, higiene y casa de salud para la vida sedentaria, nutrición infantil y del adulto, desarrollo laboral, educación (Amable 2007).
Enriz (2010) indaga en los efectos de dicho proyecto de intervención en los procesos de sedentarización mbya. Otros aportes que refieren a dicha problemática son los de Seró y Kowalski (1993), antropólogos que habían integrado el Grupo de Enlace Intercultural (GEI) de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) que funcionó aproximadamente entre 1983-1987, critican especialmente una de las líneas programáticas subyacentes: la conversión de los indígenas en pequeños productores rurales como estrategia de sedentarización. En la descripción del concepto central de adaptación que define al Programa de Desarrollo Integral, se expresa esa tendencia, que fue mencionada críticamente por Agustín, referente de Katupyry en apartados anteriores al conversar conmigo sobre la sedentarización forzada:
Nuestra tarea a este nivel consistirá en facilitar a los aborígenes el pasaje de la vida semi nómade de cazadores, pescadores o mano de obra poco y mal remunerada a la vida sedentaria de agricultores responsables de su propia tierra y de artesanos calificados. (ISARM, Archivo Fracrán y Perutí, Carpeta: “Proyecto (1980-1982)” en Amable 2007, 131)
El antecedente de los trabajos e intervenciones eclesiásticas en Fracrán y Perutí, comunidades ubicadas en la zona centro de Misiones, resulta importante para enmarcar la labor realizada en paralelo por el sacerdote José Marx en diferentes zonas del Departamento de San Ignacio (así como del departamento vecino, General San Martín).
Arturo (que tenía cincuenta años aproximadamente en el momento de iniciar mi trabajo de campo), es cacique de Andresito desde que murió su padre Inocencio en 2007. En una de nuestras conversaciones me contó que su familia conoció a Marx cuando vivían en Colonia Pastoreo, un paraje ubicado sobre la ruta provincial 210 (al igual que Andresito y Katupyry), pero a casi 18 km del centro de San Ignacio. Durante una parte de la década de 1960 y hasta finales de 1970, distintas familias mbya que hoy viven en Andresito y Katupyry habitaban en una zona de campo y monte en Pastoreo. Muchos de los varones adultos trabajaban en chacras, aserraderos y plantaciones de especies arbóreas exóticas destinadas a la industria forestal pertenecientes a familias criollas y migrantes de la zona. Sobre la forma de trabajo de Marx me contó “él no era tanto de predicar, él iba con su gente a ayudar” (conversación con Arturo, San Ignacio, 17 de julio de 2019).
La asistencia en educación y salud de Marx, en conjunto con las Hermanas Siervas del Espíritu Santo que trabajaban con él, fueron dos pilares de los vínculos de la Iglesia católica con las familias mbya de Andresito y Katupyry, sobre todo desde finales de 1970 cuando se establece la comunidad de Andresito y más aún “con la vuelta a la democracia” (es decir, desde 1983) según recordaba una de las hermanas cuando la entrevisté en una casa de retiro donde vivía tras finalizar su labor pastoral (conversación personal con hermana, Gobernador Roca, 14 de octubre de 2017).
Otro de los objetivos incentivados por los religiosos fue la producción de artesanía mbya, que gracias a los vínculos internacionales de Marx era acopiada en un centro de la misión verbita de San Ignacio (donde se alojaban las religiosas y también supieron dar albergue a estudiantes mbya que cursaban magisterio en esa localidad) para luego ser comercializada en Alemania. Marx, oriundo de ese país, se ordenó sacerdote y tras desempeñarse en México, había sido trasladado a Argentina en 1964. Primero fue vicario parroquial en Puerto Rico (Departamento General San Martín) y seis años más tarde, en 1970, fue designado cura párroco de San Ignacio.
Estos contactos con los religiosos católicos atraviesan de manera significativa las historias de formación de comunidades mbya, ya que fue Marx quien facilitó el asentamiento de familias mbya en Andresito y en Jakutinga, comunidad ubicada en el Paraje Cerro Romero, municipio de Gobernador Roca (localidad vecina del Departamento de San Ignacio), también ocupada hasta el día de hoy y a la que se accede por la ruta provincial n.º 6. Agustín, referente de Katupyry, cuenta que “él [Marx] nos trajo a vivir [a Andresito], compró del obispo, o sea el obispo donó a la comunidad entonces el Padre nos trajo, […] trajo a mi tío, a mi mamá, mi abuelo, abuela. Y mi abuelo y mi abuela todos fallecieron ahí” (conversación en registro de campo de Ana Padawer, Katupyry, 22 de octubre de 2014)8.
Luego de vivir en Pastoreo, Agustín y su familia circularon por distintos asentamientos del sur misionero y antes de establecerse en Andresito permanecieron un tiempo en Jakutinga. Este fue uno de los asentamientos de mayor vínculo con Marx; el director anterior del Instituto Intercultural Bilingüe (IIB) Tajy Poty, la escuela secundaria que Marx creó en Jakutinga, especificó al respecto:
Esto fue una donación de la viuda de Roca [seguramente se trate de una pariente de la sucesión de Rudecindo Roca], en realidad la viuda de Roca quería donar a los indígenas, pero dijo: —si les dono me van a vender la tierra para los grandes, van a vender y eran 75 ha. Entonces dijo: —yo voy a donar al obispado y el obispado que se lo dé en comodato a las comunidades y que construyan lo que ellos quieran, que tenga un servicio social y ahí fue donde surgió la escuela. Es más, tenía salita de primeros auxilios, todo, todo consiguieron. (Conversación personal con el director del IIB Tajy Poty, Paraje Cerro Romero, 12 de octubre de 2017)
Coincidentemente, Agustín me cuenta que llegaron a Jakutinga por la posibilidad de acceder a tierras que había allí:
Carla: ¿Y en Jakutinga por qué llegaron?
Agustín: Porque ahí había donado una señora que se llamaba Roca, donó para el obispado, entonces el Padre José permitió que viva una familia mbya ahí, entonces vivíamos, pero no Jakutinga actual donde es ahora, más hacia el pueblo, hacia [Gobernador] Roca, más abajo, antes del puente. (Conversación personal con Agustín, Katupyry, 17 de julio de 2019)
Respecto de Andresito, otra hermana de la Congregación Siervas del Espíritu Santo relata una situación análoga a lo acontecido en Jakutinga:
En 1978 el padre José Marx compró la tierra en la que hoy se ubica Andresito para que los chicos puedan ir a la escuela 44 [escuela provincial próxima a Andresito, ubicada a menos de 1 km de distancia], porque hacer una escuela en donde ellos estaban era muy costoso. Hizo casas, la perforación para el agua, una casita de madera que era donde el padre ejercía y no tenían opy, si no es capilla a la que el padre Marx le llamaba el opy de la Sagrada Familia. El señor con el que él armó el contacto era Inocencio Duarte. Ellos vivían por ahí, por Pastoreo, porque era territorio de ellos, después empezaron a cultivar y tuvieron que salir, molestaban, como el padre compró la tierra ellos entonces se sentían seguros. Vivían de la caza, la pesca, la venta de artesanía y la pequeña agricultura. Indios no había, eran peones, estaban escondidos, los que eran ricos crecieron con la mano de obra barata de los indígenas. (Conversación personal con hermana, Gobernador Roca, 24 de julio de 2018)
La escolarización aparece como una motivación importante en esta breve reconstrucción de la agencia indigenista católica impulsada entre los guaraníes a fines de los setenta. Durante los primeros años de la década de 1990, Marx participó en la constitución de distintas escuelas en Jakutinga y en Katupyry. Primero se estableció “una escuela primaria para adultos en donde pueden ir con todas las familias […] venía la gente grande y venían con todos sus hijos” en Jakutinga (conversación personal con el director del IIB Tajy Poty, Paraje Cerro Romero, 12 de octubre de 2017).
Katupyry atravesó distintas instancias de constitución de la escuela primaria para niños y jóvenes, incluyendo la gestión privada asociada al obispado y la iniciativa estatal, sobre las que ahora no resulta oportuno extenderme. Para el análisis en términos de territorialización del que me estoy ocupando aquí, es sin embargo importante anticipar que inicialmente la comunidad había sido formada por familias que vivían en Andresito y buscaron distanciarse de la influencia católica, localizándose en una zona rural más alejada de San Ignacio. Tal como lo narra Vicente (57 años en ese entonces), quien me fue presentado como fundador de Katupyry:
Bueno porque aquella época vos sabés que Andresito dependía de la Iglesia, entonces yo no me entendía muy bien con la Iglesia, porque resulta que la Iglesia te quiere imponer […], pero yo, a mí me gusta vivir independiente, hacer lo que uno quiera, vos no estás esperando de ninguno que te dé. Por ese motivo yo salí de Andresito. (Conversación personal con Vicente, Katupyry, 25 de julio de 2017)
Paradójicamente, y como resultado de tensiones y ambigüedades que caracterizan el vínculo de los mbya con la Iglesia católica en la segunda mitad del siglo XX, a los pocos años comenzó a funcionar en Katupyry una escuela primaria gestionada por el obispado, bajo la dirección de una hermana de la Congregación Siervas del Espíritu Santo.
En una mirada de conjunto al proceso de constitución de las comunidades de Andresito y Katupyry (así como otras con las que están estrechamente conectadas, como Jakutinga o Tape Porã), hacia la década de 1970 la escolarización entre los mbya se presenta como una demanda para la alfabetización de mujeres y varones adultos, pero transcurrido un tiempo estos fueron dejando lugar a la escuela como un espacio destinado a niños y jóvenes, convergiendo con las políticas y regulaciones estatales vinculadas a la educación intercultural bilingüe. En ese contexto y progresivamente, algunos adultos mbya con una escolarización primaria relativamente completa también se incorporan como ADI. Si bien aquí no analizo el vínculo entre la institución escolar y las comunidades, es importante señalar que las demandas de educación escolar en estas comunidades, y su resolución mediante agencias católicas y estatales, se relacionan de manera directa con la ubicación de las aldeas bajo estudio, en procesos que se extendieron durante las últimas décadas del siglo XX.
Esta aproximación a la fundación de las comunidades de Andresito y Katupyry puede ser conceptualizada a partir de la metáfora de Massey (2008) acerca del evento-lugar. La geógrafa inglesa incita a considerar las dimensiones políticas del espacio, llegando a la categoría de evento-lugar a partir de una definición de la relación tiempo-espacio que busca superar la perspectiva modernista del contexto definido por un tiempo unilineal y, a la vez, diferenciándose de un enfoque posmodernista en el que “todo es espacio”.
Así, Massey (2008) define el evento-lugar como una conjunción de trayectorias heterogéneas que coinciden en un momento y en un lugar. Esa coincidencia, además de estar cargada de recorridos y experiencias temporales de distintas dimensiones, ritmos y escalas —desde geológicas si involucramos al paisaje natural, hasta etarias si pensamos en distintas generaciones— se caracteriza por la contingencia y el acontecer —en inglés, idioma original del trabajo, evento tiene esa doble acepción—.
La reconstrucción realizada en este apartado involucra una malla de escalas, ritmos, actores e instituciones que ponen en evidencia la naturaleza contingente y negociada de los lugares. Los inicios del accionar indigenista católico retratados confluyen con otras formas de intervención, tales como las del estado provincial misionero, creado a mediados del siglo XX, los colonos y las decisiones de los propios mbya, acercándose o alejándose de sus vecinos en la ruralidad sanignaceña. De ese modo, dichas acciones forman parte de una etapa que exige a los protagonistas la necesidad de pensar y actuar para “ser juntos” —en tanto forma de negociar la coexistencia (Massey 2008)— en lugares emergentes y dentro de un momento de la sociedad misionera en la que los guaraníes son sujetos más visibles, proceso que recién empieza a notarse a partir de los años sesenta y setenta, cuando con el fin de la frontera agraria los mbya aparecen como “problema”, al habitar tierras que pretendían incorporarse a nuevos modelos productivos de la provincia (Schvorer 2011).
Andresito y Katupyry se presentan como lugares-eventos dentro de la geografía de poder más amplia que representa la constitución de Misiones como provincia. La metáfora de Massey (2008) muestra una nueva condición de formación de las comunidades en ese contexto: la fundación de comunidades mbya y su multiplicación que conjuga, por un lado, las formas de movilidad de dicho colectivo étnico y, por otro, las interacciones con actores como el sacerdote Marx, que pueden parecer coyunturales y aleatorias, pero en rigor involucran prácticas que conforman un flujo de tendencias hegemónicas. Las herramientas de vínculo con la sociedad no indígena, como la lectoescritura del castellano, se presentan en estos lugares-evento como una necesidad imperiosa que se expresa en demandas por escuelas, ante la dificultad de conseguir tierras para habitar y el afán de defenderlas.
La cuestión del “ser juntos”, así como la misma noción de lugar-evento sobre la que teoriza Massey (2008), involucran una dimensión cultural-identitaria ineludible. La autora señala que “todas las negociaciones de lugar acontecen en el movimiento entre identidades que se están moviendo” (Massey 2008, 219).
Reflexiones finales
En este artículo propuse una lectura de los procesos de territorialización mbya en Misiones, desde los años setenta, que recupera discusiones de la antropología y de la geografía crítica, con base en una investigación etnográfica que privilegia el enfoque histórico. A partir del análisis de las trayectorias heterogéneas y desiguales que condujeron a la conformación de las comunidades Andresito y Katupyry, introduje la categoría de acercamiento como concepto analítico emergente del trabajo de campo que, junto con el de lugar-evento, permite pensar las formas de vivenciar, disputar y producir el territorio del pueblo mbya.
La articulación entre los enfoques antropológicos y geográficos buscó aportar a la comprensión de la territorialización indígena, como resultado de relaciones de poder expresadas en condiciones desiguales y dinámicas interétnicas particulares. Así se propone contribuir a comprender la conformación de comunidades evitando reducirlas a esquemas de “sedentarización” homogéneos.
Siguiendo el enfoque histórico-etnográfico mencionado, también planteo pensar la presencia de las comunidades mbya en el territorio provincial y su agencia en tanto co-constructores de la espacialidad misionera lo largo del tiempo. Esto en el marco de un trabajo doctoral más amplio que pretende mostrar cómo los mbya son agentes que configuran dicho territorio desde su posición social específica y sistemáticamente subalternizada. Estas perspectivas buscan contribuir a las indagaciones acerca de las formas de territorialización y desterritorialización mbya y sobre la interacción subordinada con otras formas de territorialidad, especialmente la estatal, pero además la de las iglesias, las de las empresas y la de las poblaciones colonas y ocupantes.
Con este trabajo también espero contribuir al estudio de los procesos de territorialización indígena no solo desde una escala local, sino también a nivel conceptual y metodológico, al proponer una mirada que visibiliza la agencia mbya en el marco de reconfiguraciones institucionales, transformaciones estructurales y estrategias comunitarias de negociación con actores como los recién mencionados. Con el recorrido metodológico y teórico esbozado hasta aquí deseo aportar a seguir pensando e investigando cruces temáticos originales para profundizar la comprensión de la productividad y creatividad mbya para sostenerse, y también la de otros colectivos, en contextos de transformaciones. De este modo, busco inscribir los diálogos aquí construidos en un campo más amplio de debates sobre los modos en que los colectivos étnicos subalternizados configuran territorios en contextos atravesados por la precarización y la violencia.
Por último, al destacar la dimensión histórica, intergeneracional e intercultural de los procesos analizados, me propuse discutir las restricciones conceptuales que establecen relaciones unívocas entre espacio geográfico e identificaciones étnicas. La investigación propone un camino para complejizar las representaciones institucionales sobre las “comunidades indígenas”, desplazando enfoques que las asumen como unidades fijas, homogéneas o aisladas.
Referencias
- Amable, María. 2007. Iglesia y sociedad misionera: la Iglesia Católica en Misiones (1934-1986). Posadas: Ediciones Montoya.
- Amable, María A. y Klaus Dohmann. 2003. La educación bilingüe de los guaraníes en Misiones: la experiencia de Fracrán y Perutí. Posadas: Ediciones Montoya.
- Bartolomé, Miguel A. 2009. Parientes de la selva: los guaraníes mbyá de la Argentina. Asunción: Ceaduc.
- Briggs, Charles L. 1986. Learning How to Ask: A Sociolinguistic Appraisal of the Role of the Interview in Social Science Research. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cadogan, León. 1959. Ayvu Rapyta: textos míticos de los mbyá-guaraní del Guairá. Asunción: Biblioteca Paraguaya de Antropología.
- Cebolla Badie, Marilyn. 2016. Cosmología y naturaleza mbyá-guaraní. Buenos Aires: Biblos.
- De Assis, Valéria e Ivori José Garlet. 2004. “Análise sobre as populações guarani contemporâneas: demografia, espacialidade e questões fundiárias”. Revista de Indias 64 (230): 35-54. https://doi.org/10.3989/revindias.2004.i230.409
- Devillard Desroches, Marie José, Adela Franzé Mudanó y Álvaro Pazos. 2012. “Apuntes metodológicos sobre la conversación en el trabajo etnográfico”. Política y Sociedad 49 (2): 353-369. https://doi.org/10.5209/rev_POSO.2012.v49.n2.36512
- Enriz, Noelia. 2010. “Un sueño blanco: reflexiones sobre la educación mbyá-guaraní en Argentina”. Amazônica: Revista de Antropologia 2 (1): 28-44. https://doi.org/10.18542/amazonica.v2i1.349
- Garlet, Ivori. 1997. “Mobilidade mbyá: história e significado”. Tesis de maestría, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
- Golé, Carla. 2024. “Nuevas posibilidades en la agricultura ‘tradicional’ y contradicciones emergentes con respecto al ‘modo de ser’ mbya-guaraní”. En Técnicas que alimentan. Conocimiento y valorización de productos de pequeña agricultura de Misiones, compilado por Gabriela Schiavoni, 147-185. Posadas: Edunam.
- Golé, Carla. 2023. “Territorio, identificaciones étnicas y conocimiento: las actividades productivas a través de la memoria de dos comunidades mbya del sudoeste misionero (1960-2019)”. Tesis doctoral en Antropología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
- Golé, Carla. 2020. “Las transformaciones de las actividades productivas entre los mbya-guaraní del sudoeste misionero desde la segunda mitad del siglo XX. Experiencias formativas e identificaciones étnicas en espacios y tiempos diversificados”. En El mundo rural y sus técnicas, compilado por Ana Padawer, 105-148. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires.
- Golé, Carla y María Mercedes Hirsch. 2024. “Transformaciones educativas, transformaciones territoriales: sobre la ampliación de las experiencias formativas en el espacio social rural intercultural de Misiones (Argentina)”. Diálogos sobre Educación 31: 1-25. https://doi.org/10.32870/dse.v0i31.1554
- Golé, Carla y María Lucila Rodríguez Celín. 2017. “Reconfiguraciones del vínculo entre escuelas y la diversidad étnica: criollos, mbyà-guaraníes y colonos en el sudoeste misionero desde principios del siglo XX”. Anuario de Historia de la Educación 18 (2): 228-250. https://www.saiehe.org.ar/anuario/revista/article/view/438
- Gorosito Kramer, Ana María. 2013. “Guaraníes en Misiones: tierras y bosques 2011. Nuevos escenarios para viejas cuestiones”. Runa 34 (1): 31-47. http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/runa/article/view/558
- Gorosito Kramer, Ana María. 2006. “Liderazgos guaraníes. Breve revisión histórica y nuevas notas sobre la cuestión”. Avá 9: 11-27. https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-16942006000100002&lng=es&nrm=iso
- Gorosito Kramer, Ana María. 1982. “Encuentros y desencuentros: relaciones interétnicas y representaciones en Misiones, Argentina”. Tesis de maestría, Universidad de Brasilia, Brasilia.
- Harvey, David. 1998. La condición de la posmodernidad: investigación sobre los orígenes del cambio cultural. Buenos Aires: Amorrortu.
- Harvey, David. 1990. Entre el espacio y el tiempo: reflexiones sobre la imaginación geográfica. Buenos Aires: Amorrortu.
- Holy, Ladislav. 1984. “Theory, Methodology and the Research Process”. En Ethnographic Research. A Guide to General Conduct, editado por R. F. Ellen, 13-34. Londres: Academic Press INC.
- Ingold, Tim. 2015. “Contra el espacio: lugar, movimiento, conocimiento”. Mundos Plurales-Revista Latinoamericana de Políticas y Acción Pública 2 (2): 9-26. https://doi.org/10.17141/mundosplurales.2.2015.1982
- Ladeira, Maria Inês. 2007. O caminhar sob a luz: Território mbyá à beira do oceano. São Paulo: Unesp.
- Lefebvre, Henri. (1974) 2013. La producción del espacio. Madrid: Capitán Swing.
- “Ley del Aborigen”, n.º 2727 de 1989. Cámara de Representantes de Misiones, Argentina.
- “Ley del Indio de la Provincia de Misiones”, n.º 2435 de 1987. Legislatura Provincial de Misiones, Argentina.
- Ley VI, n.º 37 de 2009. “Régimen de Promoción Integral de las Comunidades”. Cámara de Representantes de Misiones, Argentina. https://digestomisiones.gob.ar/archivospdf/1688584991_LEY%20VI%20-%20N%2037.pdf
- Massey, Doreen. 2008. For Space. Londres: Sage Publications.
- Padawer, Ana. 2014. “Identidad indígena transnacional, reivindicaciones territoriales y demandas educativas de los mbyà guaraní en Misiones”. En Pueblos indígenas, estados nacionales y fronteras. Tensiones y paradojas de los procesos de transición contemporáneos en América Latina, compilado por Hugo Trinchero, Luis Campos Muñoz y Sebastián Valverde, tomo 2, 195-217. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial FFyL - UBA.
- Padawer, Ana. 2011. “Nosotros le decimos yeruchipyta: conocimiento del monte y prácticas sociales de dos generaciones mbyà (San Ignacio, Misiones-Argentina)”. Cuadernos Interculturales 9 (17): 237-256. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55222591015
- Padawer, Ana. 2010. “La reproducción del conocimiento tradicional indígena en un espacio social rural en transformación: experiencias formativas en la producción familiar-doméstica mbyà”. Amazônica-Revista de Antropología: PPGCS-Universidad Federal do Pará 2 (2): 190-218. http://dx.doi.org/10.18542/amazonica.v2i2.398
- Ruiz, Irma F. 2007. “La ‘conquista espiritual’ no consumada: Estudio antropológico-musical de los rituales cotidianos mbyá-guaraní de la provincia de Misiones (Argentina)”. Tesis de licenciatura, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/4678
- Salamanca, Carolina. 2012. Alecrín: cartografías para territorios en emergencia. Rosario: UNR Editora.
- Santos, Milton. 2009. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Hucitec.
- Schiavoni, Gabriela. 2018. “Habitar y medir el territorio. Los vínculos con la tierra de colonos, ocupantes y guaraníes en Misiones”. Corpus: Archivos Virtuales de la Alteridad Americana 8 (1): 1-25. https://doi.org/10.4000/corpusarchivos.2317
- Schvorer, Eduardo. 2011. “Misiones: estructura social agraria, estado y conflictos sociales. Las circunstancias de una historiografía regional”. Ponencia presentada en las XIII Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia, Universidad Nacional de Salta.
- Seró, Liliana y Ana Kowalski. 1993. “Cuando los cuerpos guaraníes se erigieron sobre el papel”. En Después de la piel: 500 años de confusión entre desigualdad y diferencia. Dossier Revista Con-Textos, 225-250. Posadas: Departamento de Antropología Social FHy Cs, UNaM.
- Vitale, Emiliano Hernán. 2014. “Espacio y territorio mbyá guaraní: nuevos actores y nuevos caminos en la resolución de la problemática de la posesión de la tierra en Reserva de Biosfera Yabotí, Misiones, Argentina”. Tempo da Ciência 21 (41): 69-92. https://e-revista.unioeste.br/index.php/tempodaciencia/article/view/11020
- Wilde, Guillermo. 2007. “De la depredación a la conservación: génesis y evolución del discurso hegemónico sobre la selva misionera y sus habitantes”. Ambiente & Sociedade 10 (1): 87-106. https://doi.org/10.1590/S1414-753X2007000100006
1 Actualmente, existen dos más: Mbokajaty 2 y Mba’epu Porã.
2 Es preciso señalar que reko (costumbre, vida, modo de ser) y tekoa (territorio) conectan la identidad indígena con el espacio social reconocido como propio, lo que se expresa incluso desde la morfología de la lengua mbya (Cadogan 1959; Cebolla 2016).
3 El término comunidad para referir a las aldeas mbya-guaraníes en Misiones implica algunas transformaciones normativas que vale la pena mencionar para considerar críticamente esa manera de llamar a las unidades residenciales mbya contemporáneas. En 1987 se sancionó la Ley del Indio de la Provincia de Misiones (n.º 2435 de 1987), aprobada por el poder legislativo de Misiones, cuyo texto reconocía la autonomía de los guaraníes en Misiones, al “pueblo guaraní” como sujeto de derecho y el reaseguro de su itinerancia tradicional. Esta normativa tenía espíritu de reparación histórica y se basó en un programa de consultas sistemáticas a los guaraníes, ese trabajo fue realizado en los diferentes asentamientos de la provincia por el Grupo de Enlace Intercultural de la Universidad Nacional de Misiones y la División Aborígenes dependiente del Ministerio de Bienestar Social y Educación de la provincia. En 1989, la Cámara de Representantes de Misiones la derogó y reemplazó por la “Ley del Aborigen” (n.º 2727 de 1989) —actualmente vigente en la Ley VI – n.º 37 denominada “Régimen de promoción integral de las comunidades”, consolidada en 2009—, que propició la fragmentación territorial y la multiplicación de unidades más pequeñas, reconocidas con base en el régimen de la personería jurídica y a la inscripción en un registro. De este modo, la tierra que la Ley 2435 reconocía a nombre del “pueblo guaraní” pasó a título de cada comunidad por separado (Seró y Kowalski 1993).
4 La obra de esta autora constituye un trabajo señero —y prácticamente único en su tipo— sobre los liderazgos guaraníes en Misiones, a esto se deben las frecuentes referencias que hago a ella en este análisis.
5 Por ese entonces se trataba de un “aula rancho”, categoría social utilizada para describir espacios escolares reducidos y precarios. Con los meses y las gestiones de la directora junto con el cacique, vinculadas a examinar la situación territorial de la aldea, y más tarde por el accionar de una ONG, cuyo objetivo es construir establecimientos educativos y erradicar las “escuelas rancho”, se logró obtener dos aulas, un espacio de cocina y dos baños construidos con prefabricados de hierro y chapas.
6 Así son llamados los Misioneros del Verbo Divino, una congregación religiosa católica fundada por San Arnoldo Janssen, sacerdote alemán, en 1875. Sus miembros se dedican a la evangelización en más de setenta países en África, América, Asia, Europa y Oceanía.
7 Fue subsecretaria de Educación (1973-1975) y ministra de Cultura y Educación de la Provincia de Misiones (1991-1995). En la gestión privada se desempeñó como directora ejecutiva del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEMP) durante el año de su creación en 1993. También como profesora (1966-1991) y vicerrectora (1971-1991) del ISARM, este último cargo se extendió durante el rectorado de Mons. Kemerer (Amable y Dohmann 2003).
8 Ana Padawer dirigió mi tesis doctoral y diferentes equipos de investigación en los que he participado desde los inicios de mi trabajo y hasta ahora.
* El artículo es resultado de una investigación doctoral desarrollada entre 2017 y 2023. El trabajo se inició en el marco de una beca del Proyecto PICT 3262/2014: “Educación en contextos interculturales: transmisión de conocimientos sobre actividades productivas y construcción de la memoria en poblaciones indígenas y migrantes”, financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Argentina). El proyecto fue llevado adelante en el Programa de Antropología y Educación del Instituto de Ciencias Antropológicas, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). La investigación fue completada gracias a una beca de finalización de doctorado otorgada por Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Argentina. El estudio fue evaluado y aprobado siguiendo las consideraciones éticas establecidas por la legislación nacional vigente y las resoluciones del Conicet respecto de datos sensibles (Res. 1047/05 y 2857/06). Asimismo, cumple con los criterios de consentimiento informado y confidencialidad establecidos para investigaciones con poblaciones indígenas e instituciones escolares, respetando el derecho de las personas entrevistadas a decidir si deseaban preservar su anonimato. En los casos en que los participantes mayores de 18 años manifestaron su voluntad de ser nombrados, sus identidades fueron incorporadas conforme a lo acordado. Por último, este artículo se enmarca en los proyectos UBACYT 2020-2022, 20020190100351, PICT 2020-2023 2018-02016 y Conicet PIP 2021-2023, 11220200101984.
Doctora en Antropología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. Profesora y licenciada en Ciencias Antropológicas, orientación sociocultural (UBA). Actualmente es becaria posdoctoral del Conicet con lugar de trabajo en el Programa de Antropología y Educación de la Sección de Antropología Social del Instituto de Ciencias Antropológicas (UBA) y docente en el Departamento de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional (Unipe), Argentina. https://orcid.org/0000-0001-5398-8655