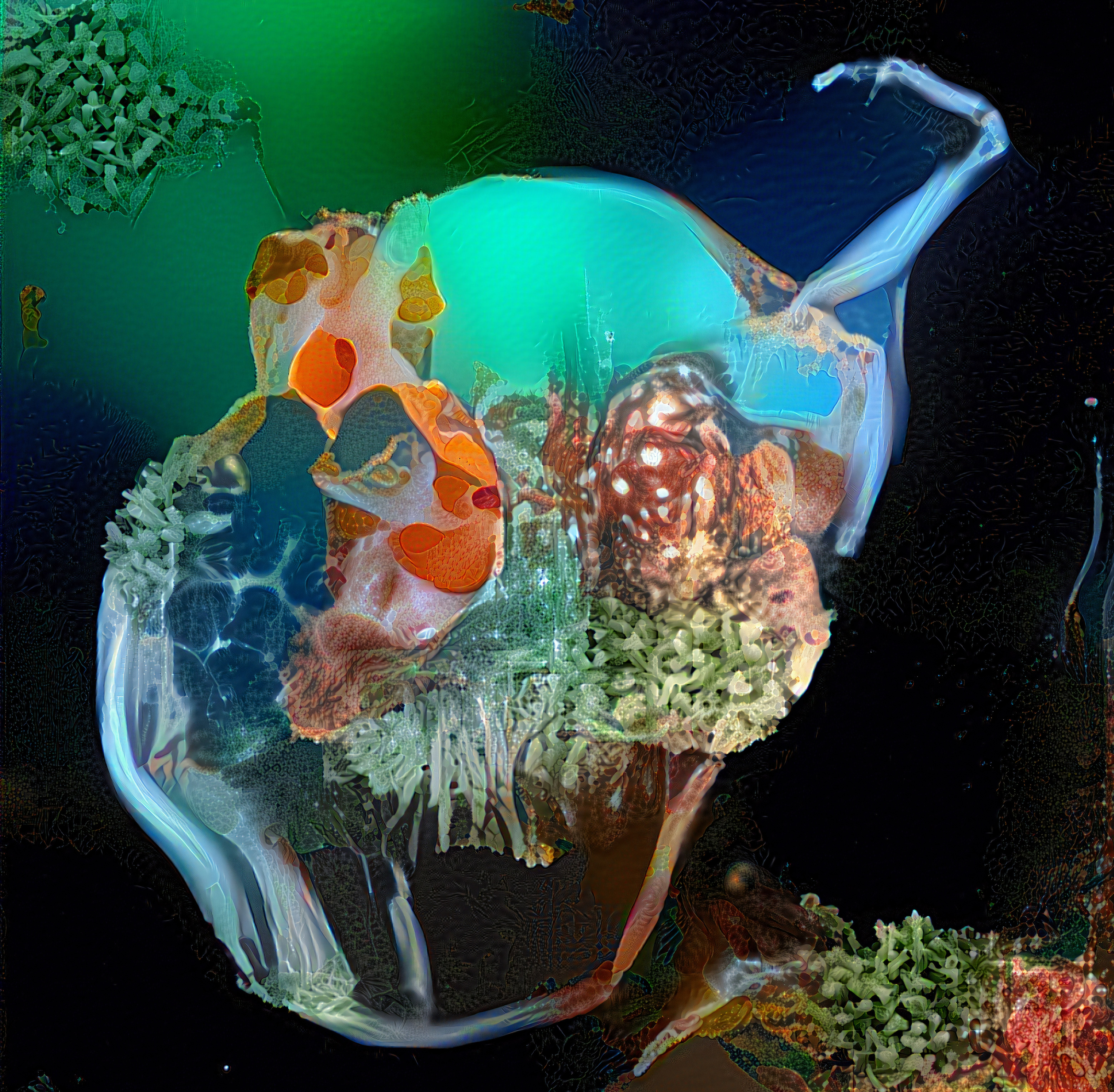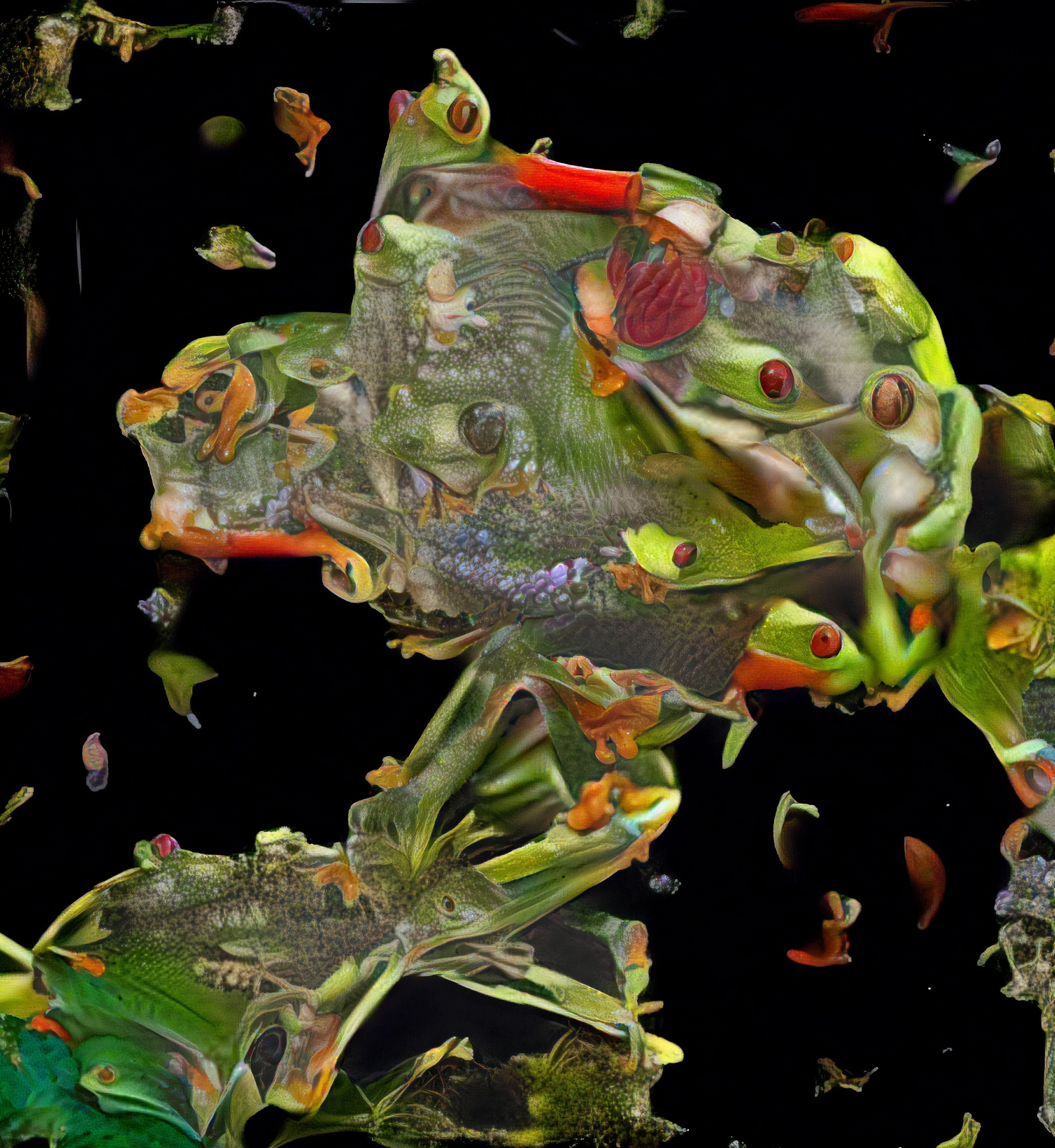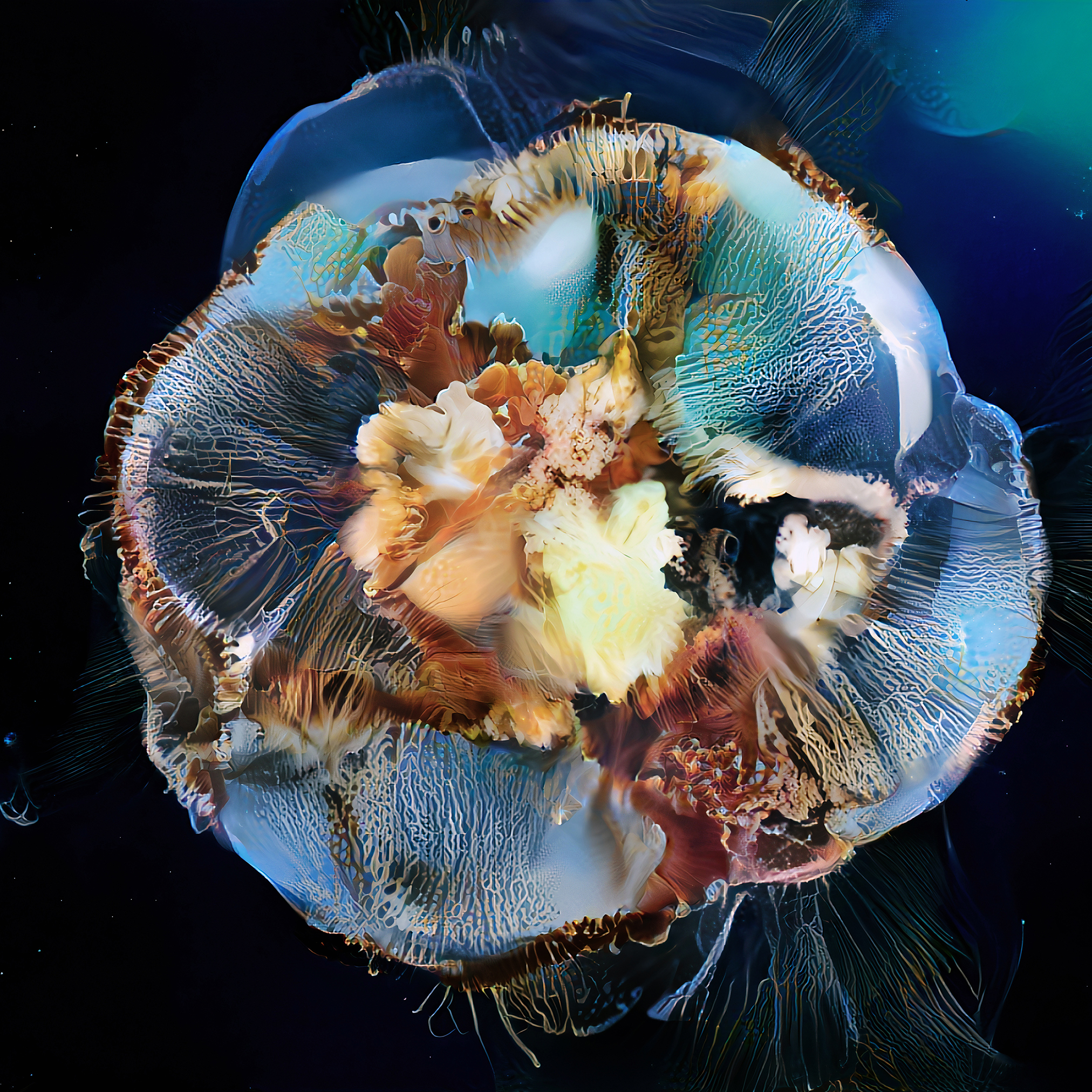En estos días parece que la Naturaleza —entendida como término, sujeto, concepto y experiencia— se filtra en cada aspecto de nuestras vidas y prácticas individuales. Es ella, al mismo tiempo, una fuente de inspiración, de consuelo, de esperanza y de preocupación. El ámbito de lo más que humano (una designación menos tajante que la de “no humano”) nos ayuda a ver que hasta nuestros propios cuerpos comprenden más que aquello que reconocemos como propio: nuestra existencia es la de un todo continuo y cambiante compuesto de algunas partes permanentes y otras temporales. Más aún, al definir a la Naturaleza como un ámbito que implica “más que” lo nuestro, y no ya como uno “diferente” del nuestro, se le reconoce una mayor importancia; cuando pensamos en términos de la diferencia terminamos fácilmente por prolongar subconscientemente aquella impronta cultural que nos lleva a percibirnos como la forma superior de la vida.
Si nos entendemos entonces como seres humanos en un mundo más que humano, ¿qué decir de la Naturaleza? Según la definición común, es natural aquello que no es humano o que no ha sido creado por humanos. Esta división binaria y simple nos separa de “ellos” y le da pie a los mecanismos identitarios que nos llevan a percibirnos como dotados de una singularidad propia. Gracias a esta segregación se ha hecho fácil justificar la extracción, la explotación y el desplazamiento de todo aquello que no es “nosotros”, pues al marcar aquella diferencia se impone a la vez un constructo jerárquico. La Naturaleza es entonces un término que abarca todo aquello con lo que no nos identificamos y que ocurre naturalmente (fíjense, otro ejemplo de un lenguaje sesgado) a nuestro alrededor y por fuera de nuestra esfera de ser. Sin embargo, nosotros hemos evolucionado junto a todas las otras formas de vida que hay en esta tierra, y desde el punto de vista de la historia geológica lo que hemos hecho es propagar una historia distinta sobre nuestra presunta posición durante el último segundo, o menos, de nuestra existencia. ¿No es esto absurdo? ¿Estamos incluso en posición de afirmar que la existencia de la Naturaleza corresponde a nuestros supuestos?
Para ser honestos, quizás es inútil dedicarle tanto escrutinio a una palabra que, finalmente, nos ayuda a organizar nuestra experiencia del mundo, pero no podemos ignorar nuestra tendencia a desconocerle un estatus de la igualdad a aquello que nos parece diferente. Lo vemos incluso dentro de nuestra propia especie: el uso de retóricas deshumanizantes nos lleva fácilmente a la discriminación, el abuso y cosas peores dirigidas contra quienes son exactamente iguales a nosotros, hasta en los genes. No importa que tengamos la misma composición genética si no contamos con una narración que articule nuestra igualdad de valor en términos emocionales, empáticos y retóricos.
Todo aquello que cae bajo la categoría de “Naturaleza” se convierte automáticamente en lo otro, lo que se queda por fuera de nuestra comunidad, una fuente de materia prima, de sustento o de diversión. A todas luces esta división categorial no es algo a lo que hayamos llegado de mutuo acuerdo. Los insectos, las plantas y otros animales parecen no percibir tal diferencia: para ellosnosotros somos una fuente de buena comida, albergue y fertilizante, tal y como ellos para nosotros. Se diría que la Naturaleza no sabe o no entiende que ella es la Naturaleza.
Me pregunto entonces: aunque no estamos seguros de que exista, ¿dónde se encuentra una con la Naturaleza? Yo soy una de esas personas que no puede parar de ver documentales sobre la Naturaleza; me encanta estar en espacios silvestres y me obsesiono con las maravillosas y extrañas criaturas y ecosistemas que descubro en investigaciones científicas, en línea o en las redes sociales. En este breve instante introspectivo descubro que buena parte de la información que recibo sobre el mundo más que humano proviene de fuentes indirectas, digitales. Por varias razones mi experiencia de la Naturaleza ocurre bajo la forma de un “consumo” digital. Lo digital forma ahora parte de una experiencia cotidiana de la naturaleza. Las plataformas como Instagram aplican todo tipo de algoritmos que modelan mi experiencia como usuaria: en lugar de influencers me aparecen entonces incontables publicaciones dedicadas al mundo natural. Estas son “burbujas producidas por filtros”, es decir, espacios digitales producidos por modelos de aprendizaje automático y algoritmos que trabajan sin descanso para proponerme justo aquellos contenidos que podrían interesarme.
El aprendizaje automático presenta un problema interesante, pues la tecnología actual de aprendizaje profundo tiene mucho de desconocido. Por el momento (y en el futuro previsible a corto plazo) esta tecnología se vale de diferentes tipos de modelo para almacenar el conocimiento “aprendido” por las redes neuronales a partir de la información que se les suministra (imágenes, bases numéricas de datos, videos, etc.). En teoría, una red neuronal que hasi do correctamente configurada puede alimentarse de cualquier tipo de información digital. Ahora bien, aunque es capaz de procesar una enorme variedad de datos, la red neuronal solo puede aprender y realizar inferencias a partir de los datos suministrados.
Inevitablemente esto nos ha llevado a lidiar una vez más con el problema crucial de los sesgos, a la luz de casos como el de un algoritmo de detección facial que no logra detectar con exactitud rostros cuyo color de piel no corresponde a los de las imágenes del conjunto inicial de datos, que son predominantemente de personas blancas. Otro ejemplo inquietante es el ensayo investigativo “Excavating AI”1, que ha demostrado cómo un conjunto de datos que se usaba como estándar para fijar los parámetros de varias redes neuronales estaba plagado de categorizaciones sesgadas, inexactas, sexistas y negativas en otros sentidos, de modo que las redes neuronales terminaban aplicando etiquetas como “fracaso”, “mujerzuela”, “alcohólico”, “adicto”, entre otras. Sobra decir que no hay fundamento alguno para categorizar de esta manera a las personas presentes en el conjunto de datos. Aunque se están tomando los pasos requeridos para remediar estas inexactitudes, estos casos nos enseñan una lección importante: donde hay datos y categorías más nos vale suponer que están contaminados por nuestros prejuicios, nuestra ignorancia y nuestras preferencias.
Pero, ¿no estábamos hablando de la Naturaleza? ¿Qué tiene que ver esta manera de categorizar a las personas con la Naturaleza y nuestro ámbito digital? Sucede que tiene mucho que ver. Tenemos por naturaleza un sesgo favorable hacia todo lo que es humano: somos humanos, después de todo, y la mayoría de nuestras interacciones cotidianas se dan bajo la influencia de otros humanos, así que tiene sentido. ¿Qué hay de aquello que categorizamos como “no humano”? ¿Podemos decir que lo estamos representando correctamente?
Tomemos el numeral “#naturaleza”, tal y como se lo usa en algunasde las más conocidas redes sociales2 que operan a base de imágenes. Para empezar, vemos que una gran cantidad de las imágenes acompañadas de la etiqueta “#naturaleza” contienen retratos humanos. De manera similar, el numeral “#animal” nos presenta en su mayoría imágenes de mascotas como gatos y perros, junto a imágenes de los animales que figuran con mayor frecuencia en los medios de la cultura popular, como leones, colibríes y elefantes, para nombrar solo algunos.
Bueno, en sí mismo no es algo tan grave, ¿o sí? Después de todo, lo que compartimos y publicamos es lo que conocemos. A primera vista es indudable: el mundo que representan las redes sociales refleja en buena medida la esfera de la experiencia cotidiana del mundo occidental. No se sigue de ello, sin embargo, que podamos encontrar allí una representación del mundo más que humano que nos rodea tal y como es. De hecho, si lo comparamos con la biodiversidad que nos rodea en cualquier esquina de la Naturaleza nos queda claro que se trata de una imagen muy inexacta. No exageramos al decir que la Naturaleza que se representa en el numeral “#naturaleza” no se aproxima a lo que de hecho existe allá afuera. Así que, si entrenáramos a una red neuronal a partir de estos conjuntos de datos del mundo natural basados en nuestras propias categorizaciones, lo más probable es que los modelos resultantes serán incapaces de reconocer o representar la biodiversidad que de hecho y por lo general nos circunda.
Encontramos además en los modelos de aprendizaje automático la influencia de un factor adicional: nuestro sesgo estético. Suelen atraernos aquellas cosas que nos resultan familiares y hermosas. Ello depende en buena medida de la posibilidad de entablar una relación de identificación, y sin duda es más fácil identificarse con un mamífero que con un insecto. Es más fácil sentir una resonancia empática con la forma y el comportamiento de los mamíferos que con las contorsiones vitales de una lombriz de tierra.
De nuevo, quizás en sí mismo esto no sea grave. Después de todo, en nuestra vida individual tenemos la capacidad de cambiar esa relación, de aprender a valorar y empatizar por fuera de la crianza cultural de la que partimos. Pero cuando se multiplica la escala resulta algo más preocupante —y la capa digital de nuestras vidas es exactamente eso: un espejo que amplifica nuestra propia imagen. La multitud de algoritmos que estructuran nuestros canales cotidianos de información, de interacción y de otras cosas, están modelados para ajustarse a nuestras preferencias, sesgos e intereses, con lo que inintencionadamente se genera un bucle que se refuerza a sí mismo y propaga ciertos valores y maneras particulares de ver el mundo.
El espejo se convierte entonces en una caricatura contagiosa que nos ofrece una imagen muy pobre de nuestros cohabitantes vivientes. Es además algo espantosamente banal y cotidiano: no estamos hablando de procesos deslumbrantes y futurísticos a los que accedemos a través de interfaces que explicitan su función. Muy por el contrario, son elementos sutiles, de fondo, que pasan completamente desapercibidos excepto cuando, por accidente, producen fallas discordantes.
Es fácil olvidar que lo banal es un espacio narrativo tan poderoso como la pantalla de cine, la música y otros medios artísticos. Después de todo, la vida diaria es bastante tediosa a veces. Así que cuando aparecen aquellas interfaces relucientes que prometen estímulos positivos sin mayor esfuerzo, cosas que no te puedes perder, en verdad no hay que pensarlo mucho: a ver, me puedo distraer mientras voy camino a alguna parte, sin gastar más que un poco de energía de mi pulgar, y al mismo tiempo me aseguro de que no me estoy perdiendo de nada importante desde el punto de vista social. ¿Cómo negarse a eso? Además, los documentales sobre la Naturaleza están mucho mejor filmados y editados que cualquier bosque real. Este espejo conoce nuestras flaquezas.
Cuando examino los bordes de este espejo, siendo yo una artista que aborda la naturaleza como sujeto, veo que la información proveniente de la investigación científica es muchas veces la única representación visual o de otro tipo que vale como real y que nos presenta algo que está por fuera de la ínfima presencia que tiene el mundo natural en nuestra cultura. Aunque el método científico busca objetividad el modo en el que clasifica, cataloga y organiza sus observaciones, se presta por su parte a una manera particular de ver y deconstruir el mundo. Tampoco nos propone una manera diferente de narrar el papel de nuestros cohabitantes y nuestra relación con ellos. La biología es un estudio de nuestro entorno hecho por seres humanos y su fundamento social refuerza su función como marco para el estudio de la diferencia. ¿No podría acaso haber modelos más intuitivos y menos rígidos de los que podamos valernos para experimentar el mundo, modelos en los que el arte entre en contacto con la biología y con las interacciones reales?
Por mi parte, he comenzado a explorar una práctica artística basada en la aplicación del aprendizaje profundo motivada por la idea de que la tarea de curar un conjunto de datos y entrenar una red neuronal para finalmente explorar los resultados del modelo producidos por esta suma de conocimientos, puede entenderse como una forma de meditación en torno a un sujeto.
Hay formas de meditación que nos exigen pasar un buen rato enfocados en un único punto. Es bien sabido que, en su mayoría, los procesos de aprendizaje profundo son arduos (en el mejor de los casos), pues requieren tiempo, paciencia, y casi siempre algo de buena suerte. Esto contrasta con la “experiencia final” que tienen la mayoría de las personas de estos modelos que normalmente modulan de manera invisible y casi instantánea nuestras experiencias cuando estamos conectados y desconectados. Esta dualidad se presta al proceso artístico. Cuando se pasa bastante tiempo en este tipo de espacio se desarrolla una intimidad, no con la tecnología sino con el diálogo que se genera entre el sujeto y el medio que lo está canalizando. Se activan así bucles de retroalimentación que nos permiten establecer nuevas interfaces que habilitarán a su vez nuevas comprensiones y resultados partiendo de lo que parecía ser un punto inicial dado.
Como ejemplo quisiera mencionar una experiencia infantil que formó mi relación con las medusas. Una vez, mis padres me llevaron a ver una presentación cinematográfica en 3D, uno de esos eventos para los que tenías que ponerte gafas con lentes azules y rojos. La imagen de una medusa que nadaba hacia mí desde la pantalla me produjo un susto terrible. Gracias a ese susto temprano terminé por sentir primero fobia hacia las medusas y en su momento, más adelante, cierta fascinación con sus texturas, colores y formas. Con el tiempo aquella conciencia empavorecida se convirtió en una fuente de inspiración creativa y lo acuático es ahora para mí un sujeto de interés artístico que se ha desarrollado hasta consolidarse en una práctica.
Me gustaría detenerme en un aspecto de este ejemplo que fácilmente pasaríamos por alto, a saber: que aquella experiencia formativa no ocurrió, por así decirlo, en el espacio de la Naturaleza, sino en un espacio claramente demarcado como artificial, una reproducción de la Naturaleza bajo cierta definición. Para iniciarme en esta relación de aprendizaje con la medusa no tuve que interactuar con la Naturaleza en cuanto presencia física: bastó con su reproducción. Podríamos incluso arriesgar el argumento de que no necesitamos a la Naturaleza para tener experiencias fuertes de la misma, pues lo artificial puede contraponerse a la forma conceptual que generalmente le damos a la Naturaleza: lo que está en juego es un modo de narrar.
Aún cuando asume una forma abstracta una narración puede imprimirle una forma concreta a nuestras percepciones, experiencias y comportamientos cuando interactuamos con lo más que humano. Gracias a nuestra capacidad de contar y volver a contar historias puede activarse un bucle recursivo de retroalimentación capaz de generar nuevas perspectivas y valores. Los algoritmos que nos ayudan a organizar y formar automáticamente nuestras impresiones del mundo hacen las veces de cuentacuentos involuntarios que magnifican y multiplican una multitud de imágenes del mundo modeladas para ajustarse a nuestras preferencias. Estos mecanismos de “bombeo narrativo”, o mecanismos especulares, nos permiten habitar una historia que, aunque se compone de archivos muy comprimidos, es más uniforme.
A menudo nos imaginamos que de alguna manera nuestro mundo digital es más puro, en sentido platónico, que el mundo “real” y “físico”. El diseño de los artefactos y de las interfaces que los habitan refuerza esta impresión. Es fácil pensar que de cierto modo lo que ocurre en el mundo digital pertenece a otro plano de la existencia, un plano que apenas entra en contacto con el nuestro. Si nuestra experiencia de la tecnología es de este tipo nos resulta difícil creer que nuestro ámbito digital está interconectado y entrelazado con la red pegajosa, desordenada y compleja de la vida en otros ámbitos.
Hay sin embargo una variedad de sistemas, máquinas o —si se quiere— organismos, que transforman varias materias primas en energía que a su vez impulsa todo un ecosistema de agentes digitales; algunos de ellos los llevas en tu mano, otros permiten que los mensajes reboten de un lado a otro, alterando las propiedades físicas y a veces hasta el aspecto mismo de nuestro mundo físico. Algunos son esclavos de otros, algunos son semiautónomos o incluso autónomos; interactúan, ejecutan y cumplen ciclos vitales de iteración, de crecimiento, etc.
La suma de nuestras vidas digitales se parece en mucho a un ecosistemade organismos en acción. Es además un sistema que se interpenetra con el mundo físico, natural. Sus influencias físicas le dan forma y alteran el mundo físico, y a su vez este último las cambia y tiene una influencia sobre ellas. Las fulguraciones solares perturban las redes eléctricas y hay tormentas que derriban cables de alta tensión.
De la suma de todos estos sistemas interconectados resulta un ecosistema emergente que está completamente enredado con nuestro mundo natural, pues recibe información, extrae alimentos y materias primas, e igualmente transforma y genera nuevos espacios para otras formas de vida. Además, la vida implica una complejidad que puede ser desordenada, orgánica o incluso indomable. Es gracias a ello que podemos captar la compleja interacción que puede darse entre lo digital y su contexto.
Resulta entonces que aquel ecosistema tan digital está bastante enredado con el espacio de lo más que humano, y al mismo tiempo refleja aquellas historias con las que empobrecemos la realidad mucho más enredada en la que habitamos. Cuando se lo ve así, de repente nuestro mundo parece mucho más plástico de lo que habríamos podido anhelar: nuestro ámbito digital nos permite de hecho entablar una conversación directa con la copresencia de lo más que humano. Nuestra interfaz platónica es tierra fértil para las malezas y las flores silvestres.
¿Qué se sigue entonces de todo esto? Después de todo, es fácil decir que “los teléfonos inteligentes también son naturaleza” y darse por satisfecho, ¿no? Para ser justos, es indudable que la idea de entender el mundo digital y el putativo mundo natural como dos ecosistemas en interacción tiene algo de fantástico en el sentido narrativo. Pero si nos desviamos de los bordes científicos y nos vamos más hacia afuera podemos entenderlo como un mecanismo narrativo, una herramienta que nos permite introducir una nueva escena o un nuevo personaje. Que entre entonces a escena la vida artificial.
La vida artificial no es nada nuevo; de hecho, han existido ya desde hace varios siglos diversos tipos y conceptos de autómata. Muchos de ellos eran imitaciones complejas de criaturas vivientes, desde un pato hasta una banda musical y además algunas variantes capaces de jugar al ajedrez. Durante el Renacimiento esto le abrió camino a una manera de ver el mundo; se pensaba que lo no humano era completamente mecánico y que por ende sería posible emular o diseñarlo. Con el tiempo surgió de allí la idea de crear máquinas capaces de reproducirse, lo que más adelante se convertiría en un tema recurrente de la ciencia ficción.
Aunque al principio estas máquinas eran excentricidades, los avances tecnológicos permitieron que la idea entrara en una etapa mucho más productiva. Gracias a desarrollos tanto en el diseño de hardware (los robots) como de software los autómatas han alcanzado niveles completamente inauditos de habilidad y complejidad. La designación “Vida Artificial” se acuñó hacia finales de la década de 1980, definida como “el estudio de sistemas artificiales que exhiben comportamientos característicos de los sistemas vivos naturales”.3
Por supuesto, la frontera que divide lo que se puede calificar como vida “natural” o “artificial” puede ser bastante borrosa en la práctica. Si una forma de vida o un ecosistema artificial exhibe una cantidad adecuada de cualificaciones o aspectos que no se distinguen de aquellos que caracterizan a los habitantes de nuestro mundo físico, ¿debemos decir que están vivos? ¿Qué hay de la emergencia en circunstancias químicas, cuando algunos compuestos complejos comienzan a exhibir comportamientos semejantes a los de un ser vivo? En último término, todo esfuerzo por establecer una división clara se convierte en un ejercicio de reconstrucción que nos lleva a trazar líneas donde no las hay. Lo que sí queda claro es que explorar la vida artificial es una manera de estar presente en el mundo, de ver e imitar los procesos en curso dentro, alrededor, antes y después de nosotros.
Para nuestros propósitos cabe entender la vida artificial como una interfaz experimental que nos permite generar otras maneras de ver el mundo. Dentro de lo digital encontramos incontables maneras de crear experiencias e interacciones, y de crear además formas de vida digitales que se pueden entender como actores autónomos. Nosotros y ellas estamos ambos interactuando con medios limitados —nuestras respectivas interfaces de experiencia— dentro de un mismo marco o plataforma. En el ámbito virtual es fácil hacer valer una igualdad de habilidad y de potencial, y gracias a ello podemos acceder a otras maneras de sentir que “lo Otro” es algo igual o incluso mejor que nosotros. Podemos explorar una cantidad en potencia incontable de narraciones alternativas que a su vez nos permitirán quizás ver nuestro mundo físico bajo una luz ligeramente distinta.
Quien empatiza por un instante con un ser digital semejante a un insecto quizás podrá desarrollar una intolerancia menos inmediata hacia sus primos físicos, porque ya no los percibirá dentro de la vieja narrativa de “los bichos chupasangre”. El impacto de una experiencia individual está condenado a ser relativamente débil, pero si se la multiplica y transforma puede generarse un número de nuevas experiencias capaces en su conjunto de producir un pequeño cambio o incremento de conciencia. Cuando activamos tales mediaciones digitales e invitamos a otras personas a integrarse a ellas en calidad de espectadores y participantes comenzamos a dedicarle más y más tiempo a un sujeto o idea.
Podemos también generar ventanas ficticias, experiencias de realidades especulativas y paralelas —y esto también es crucial. A través de estas ficciones un visitante puede vivir “como si fuera” de otra manera y, lo que es más importante, percibir que basta con alterar ligeramente una de aquellas parcelas del mundo que damos por sentadas para producir un resultado radicalmente diferente. Si dejamos que el proceso artístico se desvíe de lo real y hacia lo fantástico accedemos también a modos posibles de encontrar y (re)construir nuestra capacidad de actuar. Entendemos las repercusiones que se siguen de la modificación de una única variable, incluso una de aquellas que podemos modificar en el contexto de nuestra vida personal, y esto nos empodera, pues nos permite sentir nuestra capacidad de actuar. También puede ayudarnos a entender que no somos seres singulares sino ecosistemas simbióticos de formas de vida en interacción que existen en un intercambio constante con su entorno y sus cohabitantes. Si logramos disolver la rigidez del ego podremos pasar a ver un mundo más enredado donde nuestra prosperidad depende de la capacidad de cambiar el campo de experiencias y la manera de sopesarlas a la hora de actuar.
Esta estrategia particular no ha de entenderse como una solución, sino como un componente de un modelo más abierto que busca darle una “muerte por mil cortadas de papel” a los más nefastos de nuestros problemas. Problemas de este tipo, como el cambio climático, resultan de las incontables interacciones entre sistemas complejos, así que valerse de una única estrategia para enfrentarlos es condenarse al fracaso. Nada se logra con una sola solución, sobre todo porque es ya bastante difícil que un grupo grande de personas se ponga de acuerdo. Tampoco podemos dejar que la apatía nos inunde cuando nos percatamos de la enorme escala y profundidad de los problemas que enfrentamos. Proclamar fatalidades puede fácilmente debilitar nuestra sensación de que sí podemos hacer algo en el plano individual y de que hay motivos para trabajar hacia un cambio.
La importancia de esta estrategia se hace aún más palpable cuando vemos que, sea por cuenta de su complejidad natural o de la ignorancia, nuestra relación con la tecnología no es lo suficientemente crítica ni constructiva, ni va más allá de la esfera del producto. Ya están en curso varios proyectos que buscan fortalecer trabajos conservacionistas con ayuda del aprendizaje profundo.4 Aunque se trata de proyectos fantásticos y muy efectivos, en su calidad de actores digitales no repercuten aún en el espacio de las vidas cotidianas. Por esta razón, no han logrado aún alterar, ni cuestionar, lo que es aún más importante, el bucle narrativo más amplio.
Nuestra existencia está constituida por bucles de retroalimentación, unos grandes y otros pequeños. Por lo general estos bucles son emergentes en la naturaleza (escala social) o productos (algoritmos en redes sociales, es decir, escala individual o de grupo). ¿Qué pasaría si deformamos sutilmente esos bucles para inyectar nuevas ideas, maneras de ver el mundo e interacciones que no están completamente subordinadas a un modelo antropocéntrico? ¿Podrían acaso promover interfaces diferentes con nuestro mundo que nos permitan ver y valorar mejor nuestro verdadero enredo con el mundo natural?
Entre más interactuemos con lo digital más se convertirá en un ecosistema natural por cuenta propia; es un ecosistema que siempre ha estado allí, listo para brotar con que tan solo se alineen las combinaciones correctas de unos y ceros. ¿Podría tratarse quizás de una vida artificial que emerge, en su multitud de formas, de un espacio de potencialidades, una piscina colmada de latencias inminentes? De ser así, ¿qué significa el enredo de las vidas artificial y orgánica para el futuro que emprendemos?
Este texto se desarrollo con la colaboración de Feileacan McCormick, cofundandor del estudio Entangled Others.