
“Con la mirada en el cielo y en los hijos que son fruto del amor”: emociones y movilización católica frente al divorcio vincular, Argentina, 1984-1987❧
Universidad Nacional de Mar del Plata / Conicet, Argentina
https://doi.org/10.7440/histcrit97.2025.05
Recepción: 5 de septiembre de 2024 / Aceptación: 29 de enero de 2025/ Modificación: 29 de abril de 2025
Resumen. Objetivo/contexto: este artículo se pregunta por el lugar de las emociones en el debate sobre el divorcio que tuvo lugar en la Argentina en la década de 1980, haciendo foco en la campaña antidivorcista de la Iglesia. Metodología: se basa en un análisis cualitativo de prensa de la época y debates parlamentarios. En ellos se rastrean las referencias a las emociones, así como a prácticas emocionales y devocionales. Originalidad: el texto vuelve sobre los debates en torno de la legislación sobre el divorcio, que han recibido cierta atención de parte de las ciencias sociales, retomando los aportes de la historia de las emociones. Conclusiones: Por un lado, señala que el amor fue un elemento central en el debate sobre el divorcio, aunque definido de dos formas distintas por quienes estaban a favor y en contra de incorporarlo al ordenamiento legal: en el primer caso, defendían una noción de amor vinculada a la “simpatía”, mientras que en el otro estaba asociada a la defensa de Dios, la patria y la familia, cuya contrapartida era el miedo a la desestabilización social a la que podría llevar el cambio familiar. Por otro, el artículo muestra la emergencia de un template emocional en la forma que adoptó la campaña de la Iglesia, y en particular la movilización del 5 de julio de 1986, evidencia laemergencia de un modo específico de sentir político en relación con los derechos relacionados con la familia y la sexualidad, que se sostenía en elementos ligados con la religiosidad popular, y en particular con la devoción a la Virgen.
Palabras clave: emociones, divorcio, movilización católica, religiosidad popular, sentir político, vínculos familiares.
“With our Eyes on Heaven and on the Children Who are the Fruit of Love”: Emotions and Catholic Mobilization in the Face of Divorce, Argentina, 1984-1987
Abstract. Objective/context: This article inquiries about the place of emotions in the debate on divorce in Argentina during the 1980s, focusing on the Church’s anti-divorce campaign. Methodology: It is based on a qualitative analysis of the press of the time and parliamentary debates. References to emotions, as well as emotional and devotional practices, are traced. Originality: the text revisits the debates surrounding the legislation on divorce, which has received some attention from the social sciences, taking up the contributions of the history of emotions. Conclusions: On the one hand, it points out that love was a central element in the debate on divorce, although defined in two different ways by those in favor and against incorporating it into the legal system. In the first case, they defended a notion of love linked to “sympathy.” On the other, it was associated with the defense of God, homeland, and family, whose counterpart was the fear of the social destabilization to which the family change could lead. On the other hand, the article also shows the emergence of an emotional template in the form taken by the Church campaign, particularly that of the mobilization of July 5, 1986, evidenced the emergence of a specific mode of political sentiment regarding rights related to family and sexuality, which was sustained by elements linked to popular religiosity, and in particular to devotion to the Virgin Mary.
Keywords: Catholic mobilization, divorce, emotions, family ties, popular religiosity, political sentiment.
“Com o olhar voltado para o céu e para os filhos que são fruto do amor”: emoções e mobilização católica diante do divórcio, Argentina, 1984-1987
Resumo. Objetivo/contexto: Neste artigo, questiona-se o lugar das emoções no debate sobre o divórcio que ocorreu na Argentina na década de 1980, com foco na campanha antidivorcista da Igreja. Metodologia: A pesquisa baseia-se em uma análise qualitativa da imprensa da época e dos debates parlamentares, nos quais são identificadas referências às emoções, bem como às práticas emocionais e devocionais. Originalidade: O texto retoma os debates sobre a legislação do divórcio, que receberam certa atenção das ciências sociais, à luz das contribuições da história das emoções. Conclusões: Por um lado, aponta-se que o amor foi um elemento central no debate sobre o divórcio, embora definido de duas formas distintas por aqueles que eram a favor e contra sua incorporação ao ordenamento jurídico: no primeiro caso, defendia-se uma noção de amor ligada à “simpatia”; no segundo, associava-se o amor à defesa de Deus, da pátria e da família, com o temor de que mudanças na estrutura familiar pudessem levar à desestabilização social. Por outro lado, neste artigo evidencia-se o surgimento de um modelo emocional na forma adotada pela campanha da Igreja, em particular a mobilização de 5 de julho de 1986, revela o surgimento de um modo específico de sentir político em relação aos direitos relacionados à família e à sexualidade, sustentado por elementos da religiosidade popular, particularmente pela devoção à Virgem Maria.
Palavras-chave: emoções, divórcio, mobilização católica, religiosidade popular, sentimento político, vínculos familiares.
Introducción
El 5 de julio de 1986, más de cincuenta mil personas se reunieron en la plaza de Mayo en Buenos Aires, convocadas por la Iglesia católica para manifestarse en contra de la incorporación del divorcio vincular a la legislación argentina, en lo que sería calificado por los medios de la época como un “multitudinario apoyo a la marcha de la Iglesia”1. La concentración fue precedida por otras realizadas en Córdoba, Salta y Mar del Plata, unos días antes, y simultánea a las que tuvieron lugar en Tucumán y Mendoza. También se realizaron movilizaciones en Rosario, San Juan y Bahía Blanca. De acuerdo con Emilio Ogñénovich, obispo de Mercedes (provincia de Buenos Aires) y principal responsable de la marcha, la manifestación no era “contra nadie sino a favor de la familia”2. En la convocatoria, se solicitaba a los fieles que concurrieran “con la mirada en el cielo y en los hijos que son fruto del amor”3.
El fin de la dictadura militar que rigió la Argentina entre 1976 y 1983 conllevó la promesa de una democratización no solo a nivel político, sino también social e incluso familiar y sexual4. Los primeros proyectos de ley presentados al Congreso de la Nación durante la presidencia de Raúl Alfonsín —representante de la Unión Cívica Radical (ucr), que en 1983 había triunfado en las primeras elecciones libres que perdió el peronismo desde 1946—, abordaron temas como el divorcio o la patria potestad, largamente postergados y sobre los que existían fuertes demandas sociales5. El debate en torno al divorcio vincular, que culminó con su sanción en 1987, fue particularmente álgido y dio lugar a una fuerte campaña antidivorcista encabezada por la Iglesia católica, que incluyó desde pastorales que destacaron los valores cristianos asociados a la familia hasta presiones sobre diputados y senadores católicos que estaban a favor de aprobar el divorcio vincular —la figura legal que permitía a los divorciados volver a casarse—6.
La campaña de la Iglesia no logró frenar la sanción de la ley de divorcio vincular. Como ha señalado Mariano Fabris, más bien mostró la dificultad de la Conferencia Episcopal Argentina “para insertarse en el nuevo esquema político” abierto por la democracia, y fue un ejemplo de cómo defendió la “legitimidad de sus principios en la arena política, su capacidad para influenciar en las decisiones gubernamentales y su rol en la definición de las conductas sociales”7. Sin embargo, la campaña también puede leerse como ejemplo de un tipo de intervención política que se repetiría en las décadas siguientes, y que tendría especial relevancia en momentos en los que los derechos sexuales y (no)reproductivos fueron objeto de la agenda pública.
Este artículo se pregunta por el lugar de las emociones en el debate sobre el divorcio, poniendo el foco en la campaña de la Iglesia contra la sanción de la ley de divorcio vincular y, específicamente, en los discursos y prácticas que atravesaron la marcha multitudinaria en su contra8. El giro emocional en las ciencias sociales ha puesto en cuestión la idea de que la política es un ámbito exclusivamente racional, al señalar la relevancia de los sentimientos, no solo en distintos periodos históricos, sino también en el marco de diferentes regímenes políticos9. En particular, distintos estudios han mostrado la centralidad de las emociones para explicar la participación política, tanto en relación con la motivación como con las identidades y los vínculos y solidaridades que la sostienen10. Retomando estos aportes, este artículo destaca que sentimientos como el amor y el miedo tuvieron un papel central en la configuración de un escenario en el que fue posible discutir los derechos asociados a la familia y la sexualidad. Es más, la campaña de la Iglesia, y en particular la manifestación del 5 de julio, muestran la conformación de un template para el sentir político en relación con los derechos vinculados a la sexualidad y la familia.
Recientemente, Ute Frvert y Kerstin Maria Pahl destacaron la forma específica en que las instituciones modelan, incentivan, canalizan, controlan y prohíben ciertas formas de sentir políticamente. Frevert y Pahl utilizan el concepto de templates para mostrar cómo las regulaciones emocionales se desarrollan en contextos particulares, comunicando “una estructura mayor —la institución— y los individuos al ofrecerles un modo de sentir, definido de manera amplia, pero al mismo tiempo confiable”, que no implica una secuencia de actos o escenas (como los guiones) ni una forma específica de cumplirlos. Los templates “trascienden la dicotomía entre adhesión y oposición a las reglas […]. Un template ofrece un mapa, pero hay más de un camino para la expresión emocional”11. En este caso, la campaña de la Iglesia articuló el sentir político y el sentir religioso12 dando forma a unos mapas emocionales que serían claves en las disputas sobre los derechos vinculados a la familia y la sexualidad en las décadas siguientes
El artículo muestra que el amor ocupó un sitio central en los debates sobre el divorcio, definido de dos formas distintas por quienes estaban a favor y en contra de la reforma legal: en el primer caso, defendían una noción de amor vinculada a la “simpatía”, tal como la define Martha Nussbaum, mientras que en el otro se proponía una noción del amor ligada a la defensa de Dios, la patria y la familia, cuya contrapartida era el miedo a la desestabilización social a la que podría llevar el cambio familiar13. En la marcha, ese miedo se asoció a la necesidad de invocar la protección de la Virgen de Luján, una estatua de arcilla elaborada en el siglo xvii en Brasil, a la que se atribuyen cualidades milagrosas y que en 1930 fue declarada patrona de Argentina, Uruguay y Paraguay: la movilización del 5 de julio de 1986 fue estructurada como una suerte de procesión, con la Virgen como protagonista.
El arzobispo de Buenos Aires, Juan Carlos Aramburu, había pedido a los asistentes a la marcha que se abstuvieran de portar carteles o identificaciones ideológicas o partidistas, al tratarse “de una concentración de familia y adherentes a los valores cristianos del matrimonio”14. El símbolo más saliente de la manifestación fue, en efecto, la Virgen de Luján. Habitualmente ubicada en la basílica del mismo nombre en la localidad de Luján, fue llevada a la plaza en lo que terminó siendo una “impresionante” caravana de autos que siguieron su recorrido de más de 70 km por distintos partidos del Gran Buenos Aires15. En sus tres siglos de existencia, era la segunda vez que se sacaba a la Virgen de la basílica: la primera había sido en el marco de la Gran Misión de Buenos Aires que tuvo lugar en 1960, como parte de la renovación de los lenguajes y las prácticas de la Iglesia para atraer a los fieles, especialmente a los jóvenes16. Como entonces, la Virgen hizo un largo recorrido por diferentes municipios bonaerenses, pero a diferencia de aquella vez, la manifestación que implicó su traslado no era solo religiosa, sino que buscaba incidir en el resultado de una votación parlamentaria: para que la ley de divorcio fuera sancionada, debía ser aprobada tanto en la Cámara de Diputados —donde fue discutida en agosto de 1986— como en la de Senadores —en la que el debate se dio en junio del año siguiente—.
A partir del análisis de prensa de la época y de debates parlamentarios, en este artículo exploro el lugar de las emociones en la discusión sobre el divorcio en la Argentina de los años 1980. En primer lugar, observo las referencias al amor y la familia en la convocatoria a la concentración del 5 de julio, en los debates que la precedieron y en los que se enmarcó, señalando los distintos significados que se les asignaron a estas nociones. Luego, me detengo en los modos en que la movilización articuló sentires políticos y religiosos para, finalmente, abordar los sentidos asignados a la presencia de la imagen de la Virgen de Luján en la plaza. Aunque a partir de las fuentes analizadas no es posible conocer la experiencia de quienes participaron de la marcha, sí se puede ver la relevancia de lo devocional tanto en los hitos que la organizaron como en la cobertura mediática de ese acontecimiento. Es más, los diarios registraron manifestaciones emocionales de algunas personas que, si bien no pueden generalizarse, permiten especular sobre lo que significó para otros participar en esa movilización. Su difusión en la prensa, por otro lado, contribuyó a modelar unos modos políticos de sentir que serían relevantes en las siguientes décadas.
- “Todos defendemos a la familia”: el amor en los debates sobre el divorcio
En Argentina, la ley de matrimonio civil de 1888 incluyó la figura del divorcio, pero este era solo admitido por causales y tenía efectos limitados a la separación de cuerpos y bienes. De acuerdo con los términos de esa norma, sin embargo, no disolvía el vínculo matrimonial. Esto recién fue habilitado por la Ley 14394 en 1954, pero dicha normativa fue suspendida con el golpe de Estado de 1955 que derrocó al Gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1955). La reforma del Código Civil en 1968, legislada durante el gobierno de facto encabezado por Juan Carlos Onganía (1966-1970), incorporó el divorcio por común acuerdo en un régimen que, sin embargo, no permitía a los divorciados volver a contraer matrimonio17. La Ley 23515 fue la que incorporó de manera más estable el divorcio vincular al orden legislativo argentino en 1987. Su sanción fue acompañada de intensos debates y se vivió como un parteaguas, porque permitió “legalizar” una enorme cantidad de situaciones de convivientes que no estaban divorciados de sus parejas anteriores.
El porcentaje de personas separadas y divorciadas en el país, en efecto, iba en ascenso desde mediados de siglo: entre 1960 y 1980, pasó del 0,6 % al 2,1 % de la población, y llegaría al 3,8 % en 1990, después de la sanción de la ley de 198718. La estimación de la cantidad de posibles beneficiarios de la nueva ley era uno de los elementos más recurrentes en la prensa, aunque los números no siempre fueran coincidentes. En octubre de 1986, por ejemplo, la revista Flash sostenía que “el número de argentinos que mantiene una relación irregular supera los dos millones”19, mientras que, un año antes, un artículo publicado en el diario La Nación estimaba entre 1.200.000 y 4.000.000 las personas que, “en caso de sancionarse una ley de divorcio vincular, verían en ella una posibilidad de solucionar un problema personal”20. Los medios también citaban encuestas que mostraban que un amplio porcentaje de la población —más del 75 % de los encuestados, de acuerdo con algunos estudios— apoyaba la sanción de la ley21.
Las actitudes sociales hacia el divorcio se habían transformado fuertemente en las décadas previas. Isabella Cosse identificó cómo, ya en los años 1960, “la inexistencia del divorcio vincular entró cada vez más en contradicción con una cultura divorcista”, evidenciada en el aumento de divorcios y separaciones, en la “creciente utilización de mecanismos jurídicos que otorgaban visos de legalidad a las separaciones (como los divorcios no vinculares en el exterior)” y en la emergencia de los que entonces eran nuevos argumentos vinculados a la felicidad individual y familiar que lo legitimaban22. De acuerdo con su lectura, la reforma del Código Civil de 1968, que permitió el divorcio por común acuerdo, fue “una respuesta conservadora a una realidad desbordante que intentaba poner orden para evitar el divorcio vincular”23.
Cosse ha mostrado que en los años 1960 la felicidad personal y familiar estaba en el centro de los argumentos de quienes se manifestaban a favor del divorcio. Esto continuaba siendo así en los 1980, pero entre quienes impulsaban su reconocimiento legal también ganó fuerza la referencia a “los dolorosos problemas afectivos y conflictivos temas morales y jurídicos” de quienes no podían regularizar su situación24. También como en los 1960, la salud mental de los niños ocupaba un primer plano, tanto en los argumentos de quienes estaban a favor como entre quienes se oponían al divorcio, de la mano de la voz de psicoanalistas y otros especialistas; entre quienes ahora promovían su legislación, la mención del amor cobraría una nueva relevancia en relación con la necesidad de que los niños vivieran en un ambiente armónico y libre de hipocresía, como podemos ver en la forma en que Mariano Castex, exsacerdote que se dedicó al psicoanálisis, se refería al divorcio. En su opinión y en la de otros psicoanalistas, como Arnaldo Rascovsky y Graciela Peyrú, “es mejor para los hijos tener padres separados pero en equilibrio y amor, que no enfrentados en un hogar donde reinan la falsía y el artificio”25.
El amor y la familia eran objeto de disputa entre divorcistas y antidivorcistas. Estos últimos, como el diputado justicialista Antonio Cavallaro, definían al matrimonio como “una comunidad de amor y de vida” destinada a “procrear y educar a los hijos que nacen de esa unión en el marco de una familia estable” y, por tanto, indisoluble26. Del mismo modo, en la convocatoria a la marcha del 5 de julio, se sostuvo que los niños debían ser criados en “un ambiente sano, de amor, de cariño, de comprensión” que el divorcio inevitablemente rompía, generándoles sufrimiento27. Por su parte, los partidarios del divorcio también tomaban el amor y la familia como elementos nodales de sus argumentos. El diputado del Partido Intransigente —un desprendimiento de la ucr— Marcelo Arabolaza, por ejemplo, sostuvo que:
Los intransigentes [se refiere a los representantes del Partido Intransigente] al igual que los representantes de otras fuerzas políticas populares, queremos proteger y consolidar la familia como célula básica y fundamental de la sociedad argentina. Pero queremos preguntar: ¿Qué familia? ¿La que se destruyó por las desuniones, los desencuentros, la intemperancia y la incompatibilidad de caracteres? ¿Aquella que muestra a cada uno de sus componentes separados, alejados de sus descendientes y muchas veces compartiendo sus vidas con otras personas? ¿O estamos aludiendo a esa otra familia que dos seres humanos tuvieron el valor de construir en base al amor, afrontando todas las dificultades de una legislación hostil, sin igualdad para sus hijos, sin resguardo para la mujer y sin garantías patrimoniales? Nosotros deseamos que estas familias también estén protegidas por la ley, y que sean iguales a las otras que lograron su equilibrio y viven con sus hijos en permanente comunicación espiritual y con objetivos compartidos.28
El diputado de la ucr José Bielicki, favorable a la ley, cuando fue consultado por la prensa a raíz de la marcha de la Iglesia, señaló: “Creo que todos los argentinos defendemos a la familia”29. Algo similar podría sostenerse respecto del amor: todos buscaban resguardarlo. La disputa estaba sobre el sentido asignado a esas nociones. Quienes estaban a favor de la sanción de la ley destacaban el derecho de los niños a ser criados en el amor, lo que se oponía a la inseguridad vivida en el marco de un matrimonio mal avenido, algo que ninguna ley podía impedir. Ante la realidad de las separaciones, resaltaban la necesidad de sancionar una ley que permitiera regularizar la situación delas familias conformadas a partir de una nueva unión, también basada en el amor30. La noción del amor así esbozada se vinculaba con la simpatía, del modo en que la define Nussbaum, es decir, a partir de la idea de sentir con otros —en este caso, con las personas divorciadas y sus familias—. Esta era reforzada con la apelación al amor al prójimo. Frente a las posiciones antidivorcistas de la Iglesia, la diputada de la ucr Florentina Gómez Miranda sostuvo ante la prensa que “el verdadero católico [es] el que piensa en el ser humano y tiene amor por los demás”. Y agregó: “No es católico aquél que tiene una posición intransigente y no le importa la gente que sufre, sino aquél que se preocupa por sus semejantes”31. Siguiendo a Nussbaum, este concepto del amor se vincula con una imagen pluralista de la sociedad, que valora la diversidad y la sensibilidad ante la experiencia de los otros, aunque no coincida con la propia: valora el sufrimiento de aquel que es diferente e impulsa reformas que lo impidan, en este caso, el divorcio que permitiría que tanto los divorciados como sus hijos pudieran rehacer su vida y legitimar su nueva situación32.
Quienes se oponían al divorcio, en cambio, asociaban el amor al compromiso, la renuncia personal y la confianza sin reservas, que solo podía lograrse mediante la exclusividad y la perpetuidad33. Sin esos elementos, el matrimonio era desnaturalizado y el “hombre ubicado por debajo de las bestias”34. La aprobación del divorcio ponía en riesgo incluso a los matrimonios felices, puesto que, ante las “inevitables rencillas o contrariedades conyugales […] asomará la posibilidad de la disolución”35. Era el inicio de un camino que solo podía dirigir a la pérdida del sentido moral y a la desintegración social. Sostenían, además, que la posibilidad de disolver el matrimonio “lesionaba el derecho a la vida afectiva o familiar, aspecto que concierne al libre desenvolvimiento de la personalidad humana”36. El amor al que apelaban los antidivorcistas destacaba una imagen homogénea de la sociedad, sostenida en pilares que, cuestionados, abrían el riesgo de la desintegración social: el amor iba de la mano del miedo. Frente a él, cobra sentido la invocación a la protección de la Virgen realizada en la marcha del 5 de julio, tal como veremos en la siguiente sección37.
- La Iglesia marcha contra el divorcio
La manifestación del 5 de julio fue organizada por Familia Argentina, una asociación creada en mayo de 1986 por el Secretariado para la Familia de la Conferencia Episcopal Argentina. El Secretariado, presidido por Ogñénovich, había sido el principal actor detrás de la campaña antidivorcista desde 1984, junto a organizaciones como Familia, Tierra y Propiedad, el Movimiento Familiar Cristiano, la Confederación de Uniones de Padres de Familia de Colegios Católicos de la República Argentina, la Coordinadora Para la Defensa de la Familia, y Unión de Familias. La campaña incluyó giras, encuentros, campañas publicitarias y otras acciones que se intensificaron conforme se acercaba el tratamiento en el Congreso de los proyectos de ley que regulaban el divorcio vincular, que comenzó el 13 de agosto, y que fueron caracterizados por Ogñénovich como un intento de “destruir los últimos restos de Cristiandad en nuestra patria”38.
La marcha fue apoyada por distintos actores, entre los que se contaron la Acción Católica, oficiales de las Fuerzas Armadas, el peronismo ortodoxo, sectores sindicales y grupos de derecha. De acuerdo con Mariano Fabris, “la movilización y la cuestión del divorcio ofrecieron a estos grupos opositores la posibilidad de acrecentar su capital político defendiendo los principios de la doctrina católica”39. Los obispos, sin embargo, no tenían una misma posición respecto de cómo debían llevar adelante la campaña contra el divorcio, lo que condujo a la imposibilidad de elaborar una estrategia institucional unificada40. Aunque todos coincidían en realizar demostraciones en favor de la familia y la indisolubilidad matrimonial, cada diócesis dio más o menos lugar a actividades como la movilización pública, o a otras como las campañas de oración. En la mirada de algunos, la movilización del 5 de julio “fácilmente se presta a confusión o aprovechamiento de ideologías y partidos políticos”41, como expresó Esteban Hesayne, obispo de Viedma. Otros coincidían en señalar el carácter ríspido e intolerante de las declaraciones de quienes encabezaban la campaña antidivorcista y de la propia marcha42. Ogñénovich, por ejemplo, había sostenido que la campaña a favor del divorcio era desarrollada por grupos vinculados a “ideologismos extranjerizantes y al narcotráfico” que buscaban destruir a la familia, “el pilar fundamental del orden social, [sin el cual] este se desploma”, y desestabilizar la democracia43. Esto redundó en que diócesis como las de San Isidro, San Francisco, Catamarca, Morón y Quilmes no participaran de la movilización.
Aunque el presidente Alfonsín consideró que la marcha era “una manifestación legítima del pensamiento de un amplio sector de la sociedad”44, el riesgo de un uso político del acto de la Iglesia aparecía en voces como la del senador de la ucr Adolfo Gass, que sostuvo que se trataba de “una forma de presionar al Parlamento Nacional”, en una lógica corporativa también cuestionada por otros actores45. Una de las críticas más duras provino de organismos de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo, que calificaron la campaña de la Iglesia como “una hipócrita defensa de la familia”, a la que “no defendieron cuando miles de ellas fueron desangradas por la dictadura”46. En la misma línea, José Luis Manzano, presidente del bloque de diputados peronistas renovadores, llamaba a Ogñénovich a observar “el límite entre que se levante tribunas en favor de la familia y no barricadas contra la democracia”47.
En ese marco, los organizadores resolvieron que el acto que acompañaría a la marcha “consistiera en la lectura de un pasaje de la Biblia, la palabra de algún joven, o matrimonio joven (finalmente fueron un matrimonio joven y otros dos con 24 y 32 años de casados, respectivamente)y la renovación por parte de los asistentes de las promesas matrimoniales de unidad y fidelidad”. El acto culminaría con un discurso del cardenal primado Juan Carlos Aramburu, “el único obispo con voz en la concentración”48. Como indicamos antes, también se pidió a los concurrentes que no asistieran con signos o banderas partidarias. Se buscaba mostrar la unidad argentina en torno a los valores católicos y la defensa de la familia, insistiendo en el carácter no político, sino religioso del evento. La familia era puesta como un elemento anterior al Estado —e incluso a la sociedad— y, por tanto, excluida de su competencia y del ámbito de las disputas entre grupos o parcialidades.
En los días previos a la movilización, el arzobispo Aramburu dirigió un mensaje que fue leído en todos los templos, en el que indicaba que “es un deber de todos los ciudadanos, requerido por el bien común, contribuir positivamente en sostener los valores permanentes de la familia y del matrimonio”, puesto que “la suerte de la Patria va unida inevitablemente a la institución familiar”49. Este tono se repetía entre importantes figuras públicas que se manifestaron a favor de la concentración. El vicepresidente del Consejo Nacional Justicialista, Vicente Saadi, por ejemplo, declaró ante la prensa que “se trata de una reunión bogando por la consolidación de la familia, que existe antes de la sociedad y, por ende, es célula madre de la sociedad”50. El expresidente Arturo Frondizi (1958-1962) se pronunció en un sentido similar, diciendo que había concurrido a la manifestación “únicamente como católico”, “como fiel y creyente de la Iglesia de Dios”51.
Aunque habían pasado casi treinta años desde la procesión del Corpus Christi del 11 de junio de 1955, el recuerdo de aquella manifestación posiblemente haya alimentado los temores de que la marcha de la Iglesia contra el divorcio pudiera convertirse en un acto opositor52. Si el Corpus Christi fue uno de los puntos más álgidos de la creciente tensión entre la Iglesia y el Gobierno peronista en los años 1950 y se transformó en una ocasión para que todo el arco opositor ganara las calles, en una jornada que terminó con enfrentamientos frente a la catedral metropolitana, para los organizadores era imperativo que la marcha de la Iglesia de julio de 1986 no fuese vista como un acto contra el Gobierno democrático electo en 1983, tras siete años de dictadura.
Ahora bien, aunque, en el caso de las figuras públicas que participaron de la concentración, las declaraciones de apoliticidad deberían ser leídas como una posición estratégica, la convocatoria a la marcha enfatizaba la defensa de valores religiosos y morales. En una de las publicidades de la marcha, se exhortaba al público a participar para hacer “oír la voz de los que no son consultados”: los hijos de los divorciados, “indefensos ante el egoísmo o equivocación de sus padres”, que “no tiene[n] abogados”, cuya opinión no era recuperada en las encuestas y que “no pueden votar” cuando hay elecciones53. En otra, se interpelaba a las madres: “Madre. Que con tu esposo formaste hogar para toda la vida —porque padre también hay uno solo— queremos apoyarte y apoyarnos en vos. Para que sigamos así. Unidos para siempre”54. La participación en la marcha era presentada como, por un lado, un acto en defensa de los niños que no tenían capacidad de expresarse por sí mismos; por otro lado, como la pertenencia a una comunidad, que demandaba al tiempo que daba apoyo, y que quería mantenerse unida.
Las emociones fueron un elemento clave en la propia movilización. Como ha señalado Ute Frevert, las manifestaciones callejeras pueden ser pensadas como performances colectivas corporizadas que modelan los sentimientos55. Frevert afirma que la ocupación del espacio público requiere de ciertos actos que dependen fuertemente de que las emociones pasen a un primer plano para lograr acciones coordinadas, al tiempo que las emociones son “modeladas y reguladas por las mismas prácticas que constituyen esa representación y experiencia: corriendo o marchando, cantando, coreando o abucheando, portando carteles, banderas, insignias o velas”56.
En Buenos Aires y en las manifestaciones que tuvieron lugar en ciudades como Mendoza y Tucumán, hubo banderas argentinas y otras con los colores papales, algunas de las que llevaban impreso en grandes letras negras “Por la familia, contra el divorcio”; carteles con consignas como “Argentina es el país de la familia” o “No al divorcio”, así como bombos (aislados) que hicieron sonar jóvenes de la Acción Católica57. También hubo cánticos reiterados: “Olelé, Olalá, si esta no es la Iglesia, la Iglesia dónde está”, “Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, unidos en familia construimos el país” y “Mi familia unida jamás será vencida”58. De acuerdo a Juliane Brauer, la práctica de cantar colectivamente puede jugar un papel relevante para “aprender cómo sentir políticamente del modo correcto […] y, dependiendo de la comunidad política, qué sentir exactamente al caminar juntos”59. En este caso, tanto los cánticos como los carteles y las banderas remitían a un sentido de unidad que se sostenía en tres pilares, la patria, la familia y la religión, mediante una performance en la que, según fuentes periodísticas, las prácticas vinculadas a la religiosidad popular, como “la renovación multitudinaria del voto de promesa matrimonial, pronunciado de viva voz por miles de cónyuges, asistentes junto con sus hijos a la demostración”, tuvieron un lugar central60.
Las actitudes corporales retratadas por la prensa también muestran prácticas emocionales propias del sentir religioso. Diarios y revistas publicaron imágenes que muestran el “fervor” —así lo caracterizaban— expresado por algunas de las personas que participaron de los actos del 5 de julio y la algarabía de otras. En la imagen 1 se observa que la mujer retratada tiene ambas manos levantadas, mientras sostiene, en la izquierda, una réplica de la imagen de la Virgen y una estampita, y en la derecha, un rosario; tiene la cabeza inclinada ligeramente hacia atrás, el pelo recogido y una expresión en el rostro que permite pensar en una intensa afectación. En la imagen 2, una familia sostiene una bandera, mientras mira expectante y sonriente en la dirección desde la que, presumiblemente, se acerca la Virgen de Luján. En la imagen 3, se puede ver a una mujer que, de acuerdo con el pie de página, está “de rodillas ante la imagen sagrada”61. La prensa también reportó que durante la marcha “no hubo desbordes en la multitud, salvo un intento de algunos creyentes por entrar en la curia para tocar la imagen de la Virgen de Luján”62.
Imagen 1. Fiel “enfervorizada”

Fuente: “Contra el divorcio”, Crónica, 6 de julio de 1986.
Imágenes 2 y 3. Manifestaciones frente a la Virgen.
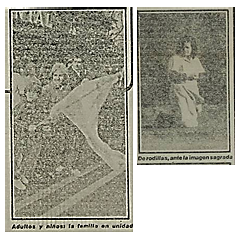
Fuente: “La Virgen viajó a la capital para defender a la familia”, Crónica, 6 de julio de 1986, 9.
En todos estos casos, la imagen de la Virgen era la que motivaba las manifestaciones emocionales. La concentración fue una ocasión que permitió mostrar el compromiso con la patria, la familia y la religión, la defensa del amor —de cierta noción de amor— y de los niños cuya voz no era escuchada. La convocatoria de la Iglesia y la cobertura de la prensa muestran la emergencia de un template que modeló esa participación articulando sentires religiosos y políticos, con fuertes conexiones con las prácticas de devoción religiosa que activó la presencia de la Virgen y con la acción política que suponía su presencia en la plaza de Mayo, que serán abordadas en la siguiente sección.
- La Virgen en la plaza de Mayo
La devoción mariana, y específicamente a la Virgen de Luján, ha sido clave en las estrategias pastorales de la Iglesia católica, en particular en lo que refiere a su vinculación con los sectores populares. Como ha observado Aldo Rubén Ameigeiras, en la consolidación de la devoción popular confluyeron proclamaciones, nombramientos y la instalación de su imagen en distintos espacios públicos, así como acciones de funcionarios estatales y organizaciones sociales. En ese marco, “Luján [una localidad a 68 km de la capital federal]63 pasó a ser ‘capital de la fe’ y centro de convergencia de manifestaciones relevantes tanto de carácter religioso como social”, y la simbología vinculada a la Virgen fue clave en la elaboración del “mito de la nación católica”64. Esa construcción estuvo sostenida, entre otros elementos, en el hecho de que los colores de la Inmaculada Concepción del manto de la Virgen son los mismos que los de la bandera nacional.
Imagen 4. La marcha de la Iglesia
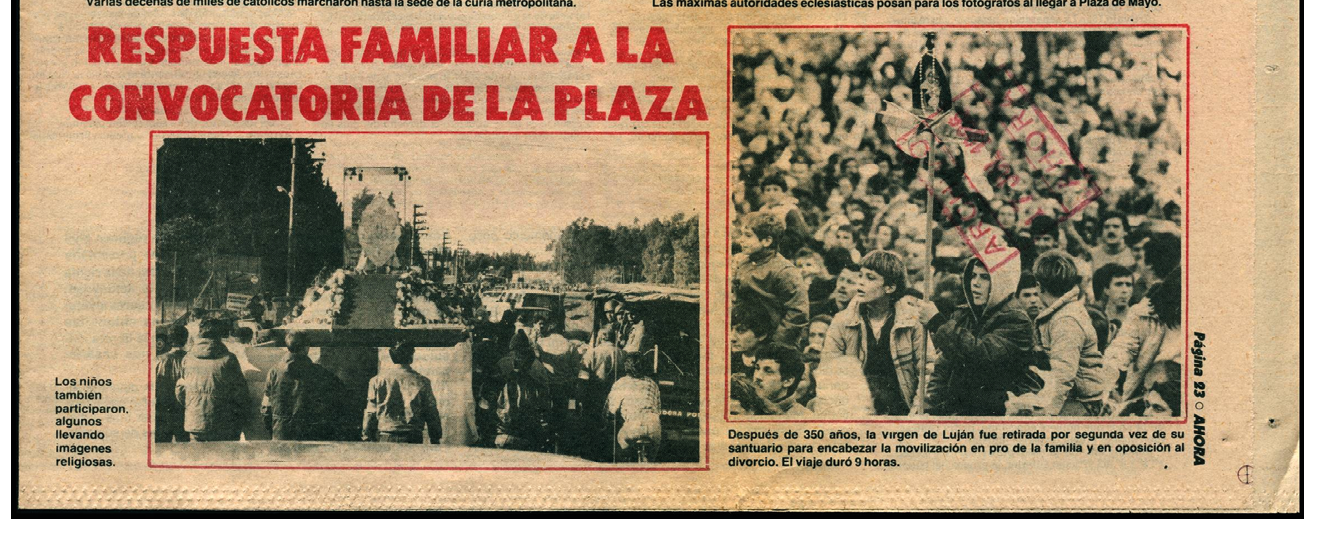
Fuente: “Respuesta familiar a la convocatoria de la plaza”, Ahora, 17 de julio de 1986, 23.
De acuerdo a Roberto Di Stefano y Diego Alejandro Mauro, el culto a la Virgen de Luján comenzó hacia 1630, pero no se popularizó hasta la segunda mitad del siglo xix. Aunque las peregrinaciones hacia su santuario se iniciaron en la década de 1870, su instalación como ícono nacional solo ocurriría en el siguiente decenio, en el marco de un conflicto entre sectores católicos y liberales, y de la sanción de las llamadas “leyes laicas”: la de educación común y registro civil, en 1884, y la de matrimonio civil, en 1888, que quitaron de la órbita de la Iglesia la educación, así como el registro de nacimientos y muertes, y la potestad de celebrar matrimonios65. Para 1920, las peregrinaciones reunían a decenas de miles de personas. Su relevancia simbólica, que se incrementó con la construcción de la actual basílica, su declaración como patrona de Argentina, Uruguay y Paraguay, y el “ciclo de fuerte movilización que precedió al Congreso Eucarístico Internacional de 1934”66, puede vislumbrarse en la elección de la basílica como lugar de lanzamiento de la campaña presidencial de Perón en 1945.
La Virgen también ha sido objeto de intensas disputas políticas. En los años 1960 y a inicios de los 1970, el culto a la Virgen de Luján sería recuperado por grupos que buscaron “conectar las expresiones de fe y religiosidad populares —especialmente la devoción mariana y lujanense— con una agenda política de cambio social”67. En ese escenario, la devoción a la Virgen alcanzó un nuevo nivel de masividad: se calcula que fueron alrededor de 200.000 personas las que participaron de la peregrinación en 1975. En 1979, ya durante la dictadura militar, el episcopado proclamó ese año de celebración del culto mariano y, como en los años 1930, la devoción a la Virgen volvió a convertirse en “espectáculo de masas” y, al mismo tiempo, en la escenificación del mito de la “nación católica”68. Ese año, se calcula que más de 800.000 personas participaron de la peregrinación69.
Distintas investigaciones han coincidido en señalar la presencia de diferentes rasgos de la cultura popular y de masas en los ritos de devoción mariana a partir de la década de 193070. En el caso de las peregrinaciones, se destacó la relevancia que para los fieles tenían distintos elementos vinculados al consumo y a la recreación familiar, como los paseos, los juegos y los almuerzos al aire libre71. La presencia de vendedores ambulantes de estampitas, medallas, prendedores, distintivos o colgantes fue clave en la emergencia de lo que algunos críticos contemporáneos identificaron como una “industria de la fe”72. También se subrayó que el costado milagroso era una parte “esencial del fenómeno religioso”, abiertamente alentado por los obispos que de esa manera animaban la concurrencia, aun cuando en la doctrina se rechazaran “las visiones más mecanicistas sobre la intervención mariana”73.
Resulta significativo que algunos de esos elementos también estuvieran presentes en la movilización del 5 de julio de 1986. Las crónicas periodísticas subrayaron la participación de “familias” en la caravana que siguió a la Virgen desde Luján a la capital, como en la plaza de Mayo, el centro simbólico de las manifestaciones políticas en la Argentina. También detallaron la presencia de vendedores ambulantes que ofrecían banderas argentinas y establecieron abiertamente una comparación con la presencia popular en la plaza el lunes anterior, cuando se celebró el regreso de la selección nacional de fútbol al país tras ganar el mundial74. Finalmente, destacaron la atracción que para los manifestantes tenía la presencia de su imagen, como aquella “rubiecita de campera de cuero, pulóver salmón y jeans [a la que] ya no le alcanzan los brazos para saludar la imagen de la Virgen que llegaba por la calle Reconquista”, o al “pibe [que] escabulléndose desde los hombros de su padre trata[ba] de abrazar entre las palmas de sus manos una dimensión —para él— asombrosamente pequeña […] de la Virgen”75.
La centralidad de la Virgen en la movilización es indiscutible. Todas las crónicas inician y culminan la descripción de los sucesos con alusiones a ella: al recorrido que hizo; a la forma en que fue trasladada; a las flores que decoraron la autobomba que la llevó; a las multitudes que la saludaban, aplaudían y vivaban su nombre; a la hora en que llegó a cada uno de los puntos previstos en su recorrido; al “grupo de gauchos a caballo, vestidos con ropas tradicionales”, que la acompañó en su trayecto hacia el Obelisco76. Aunque la más relevante fue la Virgen de Luján, otras advocaciones también participaron de las movilizaciones que se realizaron en distintas ciudades del país y, en todos los casos, cumplieron un papel importante. En Tucumán, por ejemplo, la prensa registró que “[e]l pico de la concentración tuvo lugar poco después de las 16.30, cuando llegó al lugar la imagen de la Virgen Nuestra Señora de la Merced, patrona de la arquidiócesis, que fue saludada con miles de banderas argentinas y del Vaticano”77. En Salta, la marcha cubrió “un recorrido de 15 cuadras portando las imágenes del Señor y de la Virgen del Milagro”78, patronos de esa provincia. En Catamarca, en cambio, concluyó “junto al camarín de la Virgen [en el santuario de Nuestra Señora del Valle], a 6 kilómetros de distancia, que fueron recorridos a pie por los promesantes”79.
Las distintas advocaciones de la Virgen eran clave en cada una de estas manifestaciones. Llevarlas a la plaza o a las diferentes marchas que se hicieron fue parte de una estrategia que recibió fuertes cuestionamientos, tal como se detalla arriba, incluso desde dentro de la Iglesia, pero resultó efectiva en términos de la construcción de un template emocional que perduró por décadas. Aunque, de acuerdo con los artículos publicados por la prensa, la marcha reunió un número significativamente menor al que convocaban las peregrinaciones anuales a Luján, la Virgen movilizaba a los manifestantes que, como detallan las fuentes, habían asistido a la marcha para verla. Siguiendo a Alfred Gell, podemos pensar en su agencia, destacando su capacidad de producir efectos o respuestas: la voluntad de verla, de acercarse, de hacerle una promesa o una petición80. La manifestación tomó la forma de una procesión para ver a la Virgen.
Aún más, el único discurso que se pronunció, el de monseñor Aramburu, tuvo como eje a la “auténtica imagen” de la “Santísima Virgen de Luján”, cuya presencia en la plaza calificó como “esperanzadora y reconfortante”, y a la que pidió protección81. Subrayó la emoción sentida por “nosotros”, un nosotros identificable con todos los presentes en la plaza, y agregó que ella “habrá de escucharnos y también sabrá asistirnos en todas nuestras horas de gozo, de preocupaciones, penas y sufrimientos, tanto personales como públicos y nacionales”82.. En el marco de su discurso, apeló en dos ocasiones a la figura de la cruzada nacional de oración por la defensa de la familia, y apeló a la Virgen como mediadora “ante su Hijo Jesucristo, para que siga protegiendo a nuestro país, y no sufra los grandes males de la disolución de la familia”83. De este modo, se ubicaba en el mismo lugar que otros fieles que peticionaban a la Virgen y que establecían con ella un vínculo atravesado por emociones que, sin embargo, no eran sentidas de manera individual, sino por el conjunto de los asistentes a la concentración y, metonímicamente, por toda la nación.
En el discurso de Aramburu sobresale la idea de que, esta vez, en un movimiento inverso al realizado periódicamente por los fieles que “vamos peregrinando hacia ella con arraigado y firme acto filial, para honrarla, para expresarle nuestra gratitud y para renovarnos espiritualmente”, la Virgen fue la que “peregrin[ó] hacia nosotros en esta ciudad Capital”84. No se trata solo de que esta formulación le adjudicara agencia a la imagen de la Virgen —no fue trasladada, sino que ella fue la que peregrinó—, sino de la forma en que se conceptualiza su movimiento. Como ha señalado Maruška Svašek, el tránsito de un objeto puede conllevar transformaciones en su valor, significado o eficacia emocional85. En este caso, al menos desde la perspectiva propuesta por Aramburu, el camino recorrido de la basílica a la plaza de Mayo mostraba el compromiso de la Virgen con el pueblo que sufría la amenaza del divorcio.
La peregrinación de la Virgen con sus fieles, como lo destacó Aramburu, sin embargo, no tuvo un sentido unívoco. Los opositores a la marcha cuestionaron el uso político de la imagen de la Virgen de Luján, visible no solo en el traslado a la plaza, sino en la elección del recorrido realizado, que exceptuó las localidades que pertenecían a diócesis cuyos obispos se habían opuesto a la estrategia de la campaña antidivorcista encabezada por Ogñénovich. Eso supuso un camino más largo y sinuoso, y fue percibido por algunos actores como una maniobra injusta e injustificada. Como sostuvo el semanario Domingos Populares, Ogñénovich “decidió castigar a Laguna [uno de los obispos opositores] y sus feligreses privándolos de la visita de la Virgen de Luján (que sólo había salido un par de veces en tres siglos, de su altar). Y todo por el divorcio”86. En esa clave, también cobra relevancia que, en el marco de la caravana que pasó por Campo de Mayo, el Ministerio de Defensa de la Nación no permitiera que los jefes de las escuelas militares situadas allí le rindieran honores a la imagen de la Virgen87. Ambos conflictos muestran la agencia adjudicada a la Virgen. Su presencia —o ausencia— era capaz de evidenciar tensiones políticas entre distintos actores, pero solo en tanto generaba una movilización entre los fieles que querían verla, acercarse a ella u honrarla. Si bien los críticos de la marcha denunciaban lo que para ellos era un uso ilegítimo de la imagen de la Virgen, sus comentarios muestran que también le otorgaban eficacia simbólica a su presencia en la marcha. El template emocional que articulaba sentires religiosos y políticos era visible tanto para quienes buscaban movilizar a los fieles a participar de la marcha antidivorcista como para quienes se oponían a ella.
Conclusiones
En los últimos años, la discusión sobre las emociones y los afectos en la política ha ganado un nuevo espacio. A partir de las preguntas abiertas en ese campo, en este artículo abordé el debate sobre el divorcio vincular que tuvo lugar en la Argentina de los años 1980, haciendo foco en la campaña de la Iglesia. Como mostré a lo largo del texto, las emociones, y en particular el amor, tuvieron un lugar central en el debate, tanto entre quienes se oponían como entre quienes apoyaban la sanción de la ley de divorcio vincular, aunque las definiciones de amor y familia eran sustancialmente distintas para unos y otros. El foco en la movilización del 5 de julio de 1986 me permitió identificar otra arista relevante: la de la creación de un template que articuló sentires políticos y religiosos, y que se evidenció en la forma que adoptó la manifestación. Si bien los sentidos de la concentración no fueron unívocos, lo moral, lo religioso, lo emocional y lo político convergieron en modular las prácticas de los manifestantes, marcadas de manera singular por la presencia de la Virgen de Luján en la plaza y por la petición de protección —contra los males que provocaría la ley de divorcio— que, en nombre de todos los asistentes, hizo el arzobispo Aramburu.
En este sentido, cobra una nueva dimensión la interpretación que ubica la sanción de la ley de divorcio vincular y el debate previo como punto inaugural de un “proceso de construcción política de asuntos personales (un framing) que siguió una vía inédita de diversificación y profundización”88. En los años siguientes, se ampliaron los temas sobre los que el Congreso podía discutir, lo que dio lugar a la sanción de leyes como las de matrimonio igualitario (2010), identidad de género (2012) e interrupción voluntaria del embarazo (2020). El debate sobre el divorcio no solo inició ese camino en relación con los temas respecto de los que podía demandarse la intervención del Estado para regular derechos, sino que estableció los términos en los que esa discusión podía darse: la incorporación de nuevos derechos sería vista por una parte de la sociedad como un elemento desestabilizante, que resonaba en un template que articulaba sentimientos políticos y religiosos.
Aunque previamente se habían realizado usos políticos de la Virgen, el 5 de julio de 1986 fue la primera vez que la Virgen de Luján fue llevada a una manifestación de este tipo, pero no la última. A partir de entonces, fue trasladada a la plaza con ocasión de distintas manifestaciones en contra del aborto y fue parte de la Fiesta de la Vida, una convocatoria que desde 2009 el Foro de la Vida y la Familia (conformado por distintas asociaciones y ong católicas) realizaba anualmente para “dar visibilidad al accionar de la lucha pro-vida, así como demostrar la existencia de ciudadanos que están comprometidos en la lucha contra el aborto”, y demostrar su capacidad de movilización89. Aunque, como han mostrado otras investigaciones, en el marco de la campaña antiaborto otros objetos —y también otras congregaciones religiosas— ganarían mayor centralidad90, la imagen de la Virgen contribuyó al despliegue de un template emocional que marcó las disputas sobre los derechos vinculados a la familia y la sexualidad en las décadas siguientes. En este sentido, aun cuando no impidió la sanción de la ley de divorcio vincular y logró movilizar solo a una pequeña parte de los fieles que anualmente peregrinaban para ver a la Virgen, la estrategia de la Iglesia resultó ser efectiva y duradera en modelar unos modos de sentir políticamente.
Bibliografía
Fuentes primarias
Publicaciones periódicas
- Ahora. Buenos Aires, 1986.
- Clarín. Buenos Aires, 1986.
- Crónica. Buenos Aires, 1985, 1986.
- Domingos Populares. Buenos Aires, 1987.
- Flash. Buenos Aires, 1986.
- La Nación. Buenos Aires, 1985.
- Tiempo Argentino. Buenos Aires, 1986.
Documentación primaria impresa
- Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación. 13 de agosto de 1986.
- Ley 2393 de 1988. “Matrimonio civil”. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-2393-48953
- Ley 1420 de 1884. “Ley reglamentando la educación común”. http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/normas/5421.pdf
- Ley 1565 de 1884. “Registro del estado civil de las personas” https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verVinculos.do;jsessionid=F0DF99C53CC76960E487E431C81AA6CD?modo=1&id=145346
- Ley 17711 de 1968. “Reformas al Código Civil”. https://www.saij.gob.ar/17711-nacional-reformas-al-codigo-civil-lns0001113-1968-04-22/123456789-0abc-defg-g31-11000scanyel
- Ley 23515 de 1987. “Código Civil. Modificaciones” https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=21776
- Ley 26618 de 2010. “Matrimonio civil”. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/165000-169999/169608/norma.htm
- Ley 26734 de 2012. “Identidad de género”. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=197860
- Ley 27610 de 2020. “Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo”. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=346231
Fuentes secundarias
- Adair, Jennifer. 1983: un proyecto inconcluso. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2023.
- Ameigeiras, Aldo Rubén. “Catolicismo e identidad nacional en la Argentina: la construcción de la nación y el simbolismo mariano”. En Símbolos, rituales religiosos e identidades nacionales: los símbolos religiosos y los procesos de construcción política de identidades en Latinoamérica. Buenos Aires: Clacso, 2014, 171-195.
- Anapios, Luciana. Política, afectos e identidades en América Latina. Buenos Aires: Clacso, 2022.
- Balián de Tagtachian, Beatriz, José Luis de Imaz, Roberto Marcenaro Boutell y María Inés Passanante. El divorcio en cifras: una interpretación sociológica. Buenos Aires: Universidad Católica Argentina, 1985.
- Bartolucci, Mónica y Sandra Gayol. “Las emociones políticas: abordajes y potencialidades de un campo emergente”. Revista Páginas 17, n.o 43 (2024). https://doi.org/10.35305/rp.v17i43.928
- Brauer, Juliane. “Feeling Political by Collective Singing: Political Youth Organizations in Germany, 1920-1960”. En Feeling Political: Emotions and Institutions since 1789. Palgrave Studies in the History of Emotions. Cham: Palgrave Macmillan, 2022, 277-306.
- Casapiccola, Darío. “Buenos Aires, 1960: una misión olvidada”. Ponencia presentada en las X Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, 2005.
- Cosse, Isabella. “Discusiones, concepciones y valores sobre el divorcio (1956-1976)”. En Contigo ni pan ni cebolla: debates y prácticas sobre el divorcio vincular en Argentina, 1932-1968. Buenos Aires: Biblos, 2015, 147-171.
- Cosse, Isabella. Pareja, sexualidad y familia. Buenos Aires: Siglo XXI, 2010.
- Di Stefano, Roberto y Diego Alejandro Mauro. “La Virgen de Luján: identidad nacional y prácticas devocionales”. En Devociones marianas en Argentina: catolicismos locales y globales. Siglos xix y xx. Rosario: Prohistoria, 2021, 47-66.
- Dominella, Virginia Lorena. “Afectividad, fe religiosa y militancia contestataria en las ramas especializadas de Acción Católica en Bahía Blanca (1967-1975)”. Pasado Abierto, n.o 9 (2019): 175-199.
- Fabris, Mariano. “La Iglesia católica y el retorno democrático: un análisis del conflicto político-eclesiástico en relación a la sanción del divorcio vincular en Argentina”. Coletâneas do Nosso Tempo 8, n.o 8 (2008): 31-53.
- Fabris, Mariano. “El debate sobre el divorcio en el catolicismo argentino: la intervención de los políticos democristianos y la prensa católica”. Sociohistórica, n.o 45 (2020): e100. https://doi.org/10.24215/18521606e100
- Fogelman, Patricia, Mariela Ceva y Claudia F. Touris, eds. El culto mariano en Luján y San Nicolás: religiosidad e historia regional. Culturalia. Buenos Aires: Biblos, 2013.
- Frevert, Ute. “Affect Theory and History of Emotions”. En Bloomsbury History: Theory and Method Articles. Londres: Bloomsbury Publishing, 2021. https://doi.org/10.5040/9781350970878.069.
- Frevert, Ute. “Feeling Political in Demonstrations: Street Politics in Germany, 1832-2018”. En Feeling Political: Emotions and Institutions since 1789. Palgrave Studies in the History of Emotions. Cham: Palgrave Macmillan, 2022, 341-371.
- Frevert, Ute y Kerstin Maria Pahl. “Introducing Political Feelings: Participatory Politics, Institutions, and Emotional Template”. En Feeling Political: Emotions and Institutions since 1789. Palgrave Studies in the History of Emotions. Cham: Palgrave Macmillan, 2022, 1-26.
- Gantús, Fausta, Gabriela Rodríguez, Alicia Salmerón Castro y Matilde Souto Mantecón, eds. El miedo: la más política de las pasiones: Argentina y México, siglos xviii-xx. Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora; Universidad Autónoma de Zacatecas, 2022.
- Gayol, Sandra. Una pérdida eterna: la muerte de Eva Perón y la creación de una comunidad emocional peronista. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2023.
- Gell, Alfred. Art and Agency: An Anthropological Theory. Oxford; New York: Clarendon Press, 1998.
- Grammático, Karin. “La campaña feminista por la reforma de la patria potestad durante la última dictadura militar argentina”. En Familias e infancias en la historia contemporánea: jerarquías de clase, género y edad en Argentina, compilado por Isabella Cosse. Villa María: Eduvim, 2021, 313-363.
- Gudiño Bessone, Pablo. “Activismo católico antiabortista en Argentina: performances, discursos y prácticas”. Sexualidad, Salud y Sociedad (Río de Janeiro), n.o 26 (2017): 38-67. https://doi.org/10.1590/1984-6487.sess.2017.26.03.a
- Jaspers, James. “Las emociones y los movimientos sociales: veinte años de teoría e investigación”. Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad 4, n.o 10 (2012): 46-66.
- Komarovsky, Bárbara y Florencia Franco. “El fin del matrimonio obligatorio”. Haroldo: La Revista del Conti, 22 de junio de 2022. https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=738
- Laudano, Claudia Nora. “Reflexiones en torno a las imágenes fetales en la esfera pública y la noción de ‘vida’ en los discursos contrarios a la legalización del aborto”. Temas de Mujeres 8, n.o 8 (2012): 57-68.
- Lida, Miranda. “Catolicismo y sensibilidad antiburguesa: la Iglesia católica en una era de desarrollo, 1955-1965”. Quinto Sol 16, n.o 2 (2012): 1-20. https://doi.org/10.19137/qs.v16i2.521
- Lida, Miranda. Historia del catolicismo en la Argentina entre el siglo xix y el xx. Buenos Aires: Siglo XXI, 2015.
- Mauro, Diego Alejandro. “Las multitudes católicas argentinas en la primera mitad del siglo xx: religión, política y sociedad de masas”. Quinto Sol 19, n.o 3 (2015): 1-20. https://doi.org/10.19137/quintosol-2015-190304
- Mauro, Diego Alejandro y Lucía Santos Lepera. “Catolicismo y peronismo desde el territorio: revisando un debate clásico”. Coordenadas 7, n.o 1 (2020): 56-60.
- Milanesio, Natalia. El destape: la cultura sexual en la Argentina después de la dictadura. Buenos Aires: Siglo XXI, 2021.
- Nussbaum, Martha. Emociones políticas: ¿por qué el amor es importante para la justicia? Ciudad de México: Paidós, 2014.
- Pecheny, Mario. “Parece que no fue ayer: el legado político de la ley de divorcio en perspectiva de derechos sexuales”. En Discutir a Alfonsín, compilado por Roberto Gargarella, María Victoria Murillo y Mario Pecheny. Buenos Aires: Siglo XXI, 2010, 85-113.
- Ramacciotti, Karina, Adriana María Valobra y Verónica Giordano. Contigo ni pan ni cebolla: debates y prácticas sobre el divorcio. Buenos Aires: Biblos, 2015.
- Sana, Mariano. “La segunda transición demográfica y el caso argentino”. En V Jornadas Argentinas de Estudios de Población. Buenos Aires: Asociación de Estudios de Población de la Argentina; Universidad Nacional de Luján, 2001, 65-79.
- Schaefer, Donovan O. Religious Affects: Animality, Evolution, and Power. Durham: Duke University Press, 2015.
- Svašek, Maruška. Moving Subjects, Moving Objects: Transnationalism, Cultural Production and Emotions. Material Mediations, vol. 1. Nueva York: Berghahn Books, 2012.
- Vacarezza, Nayla Luz. “Política de los afectos, tecnologías de visualización y usos del terror en los discursos de los grupos contrarios a la legalización del aborto”. Papeles de Trabajo 6, n.o 10 (2012): 46-61.
- Vacarezza, Nayla Luz. “Humor y política feminista en los memes de internet a favor del aborto legal en Argentina”. Artefacto Visual: Revista de Estudios Visuales Latinoamericanos 7, n.o 13 (2022): 112-142.
- Valobra, Adriana María y Verónica Giordano. “Absolute Divorce in Argentina, 1954-1956: Debates and Practices Regarding a Short-Lived Law”. The History of the Family 18, n.o 1 (2013): 3-25. https://doi.org/10.1080/1081602X.2012.753848
- Valobra, Adriana María y Graciela Queirolo. “¿Comieron perdices?: perfiles socioeconómicos en casos de divorcio durante la primera mitad del siglo xx, provincia de Buenos Aires, Argentina”. Apuntes: Revista de Ciencias Sociales 49, n.o 90 (2022): 29-52. https://doi.org/10.21678/apuntes.90.1368
❧ Este artículo se deriva de la investigación “El divorcio vincular y la redefinición de los vínculos familiares: cuidado, dinero y afectos. Mar del Plata en las décadas de 1980 y 1990”, que llevo adelante como investigadora del Conicet. No recibió financiamiento específico. Agradezco las lecturas y sugerencias a versiones previas de este texto de María Bjerg y Débora Garazi, así como las de los evaluadores anónimos de Historia Crítica.
1 “Multitudinario apoyo a la marcha de la Iglesia”, Crónica, 5 de julio de 1986, 4-5. Las estimaciones oscilan entre 50.000 y 80.000 asistentes a la manifestación.
2 “La Iglesia marcha contra el divorcio”, Crónica, 5 de julio de 1986.
3 “Misa al aire libre en Tucumán”, Crónica, 5 de julio de 1986.
4 Jennifer Adair, 1983: un proyecto inconcluso (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2023); Natalia Milanesio, El destape: la cultura sexual en la Argentina después de la dictadura (Buenos Aires: Siglo XXI, 2021).
5 Karin Grammático, “La campaña feminista por la reforma de la patria potestad durante la última dictadura militar argentina”, en Familias e infancias en la historia contemporánea: jerarquías de clase, género y edad en Argentina, comp. por Isabella Cosse (Villa María: Eduvim, 2021).
6 Mariano Fabris, “La Iglesia católica y el retorno democrático: un análisis del conflicto político-eclesiástico en relación a la sanción del divorcio vincular en Argentina”, Coletâneas do Nosso Tempo 8, n.o 8 (2008).
7 Fabris, “La Iglesia”, 32.
8 Siguiendo los usos habituales en el campo de la historia de las emociones, utilizo las nociones de sentimientos y emociones de modo indistinto. Véase Ute Frevert, “Affect Theory and History of Emotions”, Bloomsbury History: Theory and Method Articles (Londres: Bloomsbury Publishing, 2021).
9 Ute Frevert y Kerstin Maria Pahl, “Introducing Political Feelings: Participatory Politics, Institutions, and Emotional Template”, en Feeling Political: Emotions and Institutions since 1789, Palgrave Studies in the History of Emotions (Cham: Palgrave MacMillan, 2022); Fausta Gantús et al., eds., El miedo: la más política de las pasiones: Argentina y México, siglos xviii-xix (Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora; Universidad Autónoma de Zacatecas, 2022); Luciana Anapios, Política, afectos e identidades en América Latina (Buenos Aires: Clacso, 2022); Mónica Bartolucci y Sandra Gayol, “Las emociones políticas: abordajes y potencialidades de un campo emergente”, Revista Páginas 17, n.o 43 (2024); Sandra Gayol, Una pérdida eterna: la muerte de Eva Perón y la creación de una comunidad emocional peronista (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2023); Virginia Lorena Dominella, “Afectividad, fe religiosa y militancia contestataria en las ramas especializadas de Acción Católica en Bahía Blanca (1967-1975)”, Pasado Abierto, n.o 9 (2019).
10 James Jaspers, “Las emociones y los movimientos sociales: veinte años de teoría e investigación”, Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad 4, n.o 10 (2012).
11 Frevert y Pahl, “Introducing”, 7-9.
12 Estudios recientes han problematizado la idea de que lo religioso sea un dominio exclusivamente cognitivo/discursivo señalando la relevancia de los afectos. Es en este sentido que en este texto hablo de un “sentir religioso”. Véase Donovan O. Schaefer, Religious Affects: Animality, Evolution, and Power (Durham: Duke University Press, 2015).
13 En este libro, simpatía es entendida como “lo que siente un individuo cuando es partícipe de la pasión de otro”. Martha Nussbaum, Emociones políticas: ¿por qué el amor es importante para la justicia? (Ciudad de México: Paidós, 2014), 14.
14 “La Iglesia marcha contra el divorcio”, Crónica, 5 de julio de 1986.
15 “Catolicismo en impresionante manifestación”, Crónica, 5 de julio de 1986, 3.
16 Darío Casapiccola, “Buenos Aires, 1960: una misión olvidada” (ponencia, X Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, 2005). Las grandes misiones se organizaron desde fines de los años cincuenta, como parte de un movimiento tendiente a acercar a los jóvenes a la Iglesia. Para un análisis de las misiones y las transformaciones en la Iglesia durante el desarrollismo, véase Miranda Lida, “Catolicismo y sensibilidad antiburguesa: la Iglesia católica en una era de desarrollo, 1955-1965”, Quinto Sol 16, n.o 2 (2012).
17 Adriana María Valobra y Verónica Giordano, “Absolute Divorce in Argentina, 1954-1956: Debates and Practices Regarding a Short-Lived Law”, The History of the Family 18, n.o 1 (2013); Adriana María Valobra y Graciela Queirolo, “¿Comieron perdices?: perfiles socioeconómicos en casos de divorcio durante la primera mitad del siglo xx, provincia de Buenos Aires, Argentina”, Apuntes: Revista de Ciencias Sociales 49, n.o 90 (2022); Karina Ramacciotti, Adriana María Valobra y Verónica Giordano, Contigo ni pan y cebolla: debates y prácticas sobre el divorcio (Buenos Aires: Biblos, 2015); Isabella Cosse, Pareja, sexualidad y familia (Buenos Aires: Siglo XXI, 2010).
18 Mariano Sana, “La segunda transición demográfica y el caso argentino”, en V Jornadas Argentinas de Estudios de Población (Buenos Aires: Asociación de Estudios de Población de la Argentina; Universidad Nacional de Luján, 2001).
19 Jorge Omar Irineo, “Ante tantas vueltas del Senado, ¿por qué no se reimplantó la ley de divorcio peronista?”, Flash, 28 de octubre de 1986.
20 Álvaro Murguía, “Ficciones jurídicas que reemplazan el divorcio”, La Nación, 4 de octubre de 1985, 9. El artículo de Murguía citaba un estudio publicado recientemente por la Universidad Católica Argentina del que toma la cifra de 1.200.000 personas que se oponían al divorcio para indicar que no se trataba de un asunto urgente. Véase Beatriz Balián de Tagtachian et al., El divorcio en cifras: una interpretación sociológica (Buenos Aires: Universidad Católica Argentina, 1985). El número de 4 millones surgió de las declaraciones de “un legislador autor de uno de los proyectos”. Murguía, “Ficciones”, 9.
21 “Encuesta: amplia mayoría se pronuncia por el divorcio”, Crónica, 30 de septiembre de 1985.
22 Isabella Cosse, “Discusiones, concepciones y valores sobre el divorcio (1956-1976)”, en Contigo ni pan ni cebolla: debates y prácticas sobre el divorcio vincular en Argentina, 1932-1968 (Buenos Aires: Biblos, 2015), 149.
23 Cosse, “Discusiones”, 169.
24 Álvaro Murguía, “Ficciones”.
25 Murguía, “Ficciones”, s/p.
26 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 13 de agosto de 1986, 3593.
27 Anuncio firmado por “La Familia Argentina” convocando a la movilización del 5 de julio. Citado en Bárbara Komarovsky y Florencia Franco, “El fin del matrimonio obligatorio”, Haroldo: La Revista del Conti, 22 de junio de 2022
28 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 13 de agosto de 1986, 3581.
29 “‘Todos defendemos a la familia’, dice Bielicki”, Crónica, 5 de julio de 1986.
30 Florentina Gómez Miranda, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 13 de agosto de 1986, 3603.
31 “Presión de obispos”, Crónica, 12 de septiembre de 1986.
32 Nussbaum, Emociones.
33 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 13 de agosto de 1986, 3593-3599.
34 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 13 de agosto de 1986, 3593.
35 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 13 de agosto de 1986, 3597.
36 “Analizan la inconstitucionalidad de la ley que impide el divorcio vincular”, Clarín, 27 de noviembre de 1986, 7.
37 Sobre las diferentes definiciones políticas del amor, véase Nussbaum, Emociones.
38 Citado en Fabris, “La Iglesia”, 40.
39 Fabris, “La Iglesia”, 41.
40 Sobre las diferentes miradas en torno al divorcio desde el catolicismo, véase Mariano Fabris, “El debate sobre el divorcio en el catolicismo argentino: la intervención de los políticos democristianos y la prensa católica”, Sociohistórica, n.o 45 (2020).
41 Fabris, “La Iglesia”, 40.
42 Alberto Marañón, “Diálogo o enfrentamiento: las dos tendencias que la Iglesia debate frente al divorcio”, Tiempo Argentino, 29 de junio de 1986, 6.
43 “Desestabilizadores”, Crónica, 3 de julio de 1986, s/p.
44 “Marcha por la familia: algo legítimo”, Crónica, 20 de junio de 1986, s/p.
45 “Divorcio político por la Iglesia”, Crónica, 16 de junio de 1986, s/p.
46 “Admiten que hay fisuras en la cúpula católica por la marcha”, Tiempo Argentino, 27 de junio de 1986.
47 “Insultante y demencial”, Crónica, 3 de julio de 1986.
48 Marañón, “Diálogo”.
49 “Renovar un compromiso formal”, Clarín, 17 de junio de 1986, 12.
50 “Nada de política”, Crónica, 6 de julio de 1986.
51 “Nada de política”.
52 Para una síntesis de las interpretaciones historiográficas sobre las relaciones entre el peronismo y la Iglesia, véase Diego Alejandro Mauro y Lucía Santos Lepera, “Catolicismo y peronismo desde el territorio: revisando un debate clásico”, Coordenadas 7, n.o 1 (2020).
53 “¿Qué opinás del divorcio?”, convocatoria a la marcha contra la aprobación de la ley de divorcio, citada en Komarovsky y Franco, “El fin”.
54 Citado en Komarovsky y Franco, “El fin”.
55 Ute Frevert, “Feeling Political in Demonstrations: Street Politics in Germany, 1832-2018”, en Feeling Political: Emotions and Institutions since 1789 (Cham: Palgrave Macmillan, 2022), 344.
56 Frevert, “Feeling”, 343-344. Traducción propia.
57 “Contra el divorcio”, Crónica, 6 de julio de 1986.
58 “Multitudinario apoyo a la marcha de la Iglesia”, Crónica, 5 de julio de 1986, 4-5; “En el interior: ‘No al Divorcio’”, Crónica, 6 de julio de 1986, 8.
59 Juliane Brauer, “Feeling Political by Collective Singing: Political Youth Organizations in Germany, 1920-1960”, en Feeling Political: Emotions and Institutions since 1789 (Cham: Palgrave Macmillan, 2022), 278. Traducción propia.
60 “Contra el divorcio”, Crónica, 6 de julio de 1986.
61 “La Virgen viajó a la capital para defender a la familia”, Crónica, 6 de julio de 1986, 9, edición de la mañana.
62 “Contra el divorcio”, Crónica, 6 de julio de 1986.
63 De acuerdo al relato de la cultura popular, la imagen de la Virgen “decidió” quedarse a la vera del río Luján, cerca del emplazamiento actual de la basílica en el siglo xvii, cuando estaba siendo trasladada desde San Pablo, donde había sido confeccionada, a la estancia de quien la había encargado en Santiago del Estero. Llegados a ese punto en el camino, los bueyes que tiraban de la carreta que la transportaba no avanzaron más, aun cuando quienes los acompañaban fueron quitando distintos elementos para aliviar el peso que llevaban. Los bueyes solo volvieron a avanzar cuando quitaron a la Virgen del carruaje. Es por ello que la Virgen se identifica como “de Luján”, por el río en cuya ribera se detuvo, cerca de donde tiempo después se construiría la localidad del mismo nombre.
64 Aldo Rubén Ameigeiras, “Catolicismo e identidad nacional en la Argentina: la construcción de la nación y el simbolismo mariano”, en Símbolos, rituales religiosos e identidades nacionales: los símbolos religiosos y los procesos de construcción política de identidades en Latinoamérica (Buenos Aires: Clacso, 2014), 179. Sobre el culto a la Virgen de Luján, véase Patricia Fogelman, Mariela Ceva y Claudia F. Touris, eds., El culto mariano en Luján y San Nicolás: religiosidad e historia regional, Culturalia (Buenos Aires: Biblos, 2013).
65 Roberto di Stefano y Diego Mauro, “La Virgen de Luján: identidad nacional y prácticas devocionales”, en Devociones marianas en Argentina: catolicismos locales y globales. Siglos xix y xx (Rosario: Prohistoria, 2021).
66 Di Stefano y Mauro, “La Virgen”, 58.
67 Di Stefano y Mauro, “La Virgen”, 64.
68 Di Stefano y Mauro, “La Virgen”, 65.
69 Di Stefano y Mauro, “La Virgen”.
70 Miranda Lida, Historia del catolicismo en la Argentina entre el siglo xix y el xx (Buenos Aires: Siglo XXI, 2015); Diego Mauro, “Las multitudes católicas argentinas en la primera mitad del siglo xx: religión, política y sociedad de masas”, Quinto Sol 19, n.o 3 (2015).
71 Mauro, “Las multitudes”.
72 Mauro, “Las multitudes”.
73 Mauro, “Las multitudes”, 11-12.
74 “Contra el divorcio”, Crónica, 6 de julio de 1986; “Manifestación de la Iglesia en plaza de Mayo en defensa de la familia”, Clarín, 6 de julio de 1986, 2-3.
75 Julio Blanco, “El color de la plaza”, Clarín, 6 de julio de 1986, 4.
76 “La Virgen viajó a la capital para defender la familia”, Crónica, 6 de julio de 1986, 9, edición de la mañana.
77 “En el interior: ‘No al divorcio’”, Crónica, 6 de julio de 1986, 8.
78 “La grey católica sigue su lucha antidivorcista”, Crónica, 28 de junio de 1986, 6-7.
79 “Marchas en todo el país”, Crónica, 29 de junio de 1986.
80 Alfred Gell, Art and Agency: An Anthropological Theory (Oxford; Nueva York: Clarendon Press, 1998).
81 Aramburu: “Derechos propios e inalienables”, Crónica, 6 de julio de 1986.
82 Aramburu, “Derechos propios”, s/p.
83 Aramburu, “Derechos propios”, s/p.
84 Aramburu, “Derechos propios”, s/p.
85 Maruška Svašek, Moving Subjects, Moving Objects: Transnationalism, Cultural Production and Emotions, Material Mediations, vol. 1 (Nueva York: Berghahn Books, 2012), 3.
86 “Divorcio: sí o sí”, Domingos Populares, 5 de abril de 1987, 3; “El curioso camino de la Virgen desde Luján hasta la plaza”, Tiempo Argentino, 27 de junio de 1986, 2.
87 “No se permitieron honores militares”, Crónica, 6 de julio de 1986, 9, edición de la mañana.
88 Mario Pecheny, “Parece que no fue ayer: el legado político de la ley de divorcio en perspectiva de derechos sexuales”, en Discutir a Alfonsín, comp. por Roberto Gargarella, María Victoria Murillo y Mario Pecheny (Buenos Aires: Siglo XXI, 2010), 85.
89 Pablo Gudiño Bessone, “Activismo católico antiabortista en Argentina: performances, discursos y prácticas”, Sexualidad, Salud y Sociedad (Río de Janeiro), n.o 26 (2017), 57.
90 Nayla Luz Vacarezza, “Política de los afectos, tecnologías de visualización y usos del terror en los discursos de los grupos contrarios a la legalización del aborto”, Papeles de Trabajo 6, n.o 10 (2012); Claudia Nora Laudano, “Reflexiones en torno a las imágenes fetales en la esfera pública y la noción de ‘vida’ en los discursos contrarios a la legalización del aborto”, Temas de Mujeres 8, n.o 8 (2012); Nayla Luz Vacarezza, “Humor y política feminista en los memes de internet a favor del aborto legal en Argentina”, Artefacto Visual: Revista de Estudios Visuales Latinoamericanos 7, n.o 13 (2022).
❧
Doctora en Ciencias Sociales y Humanas (Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, 2011). Actualmente se desempeña como investigadora del Conicet y profesora asociada en el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es codirectora del Grupo de Estudios sobre Familia, Género y Subjetividades de la misma universidad. Entre sus últimas publicaciones se destaca “Un ‘entrañable amor paternal’: divorcio y paternidad en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, 1985-2000”, Hispanic American Historical Review 105, n.o 1 (2025): 97-123. inesp18@yahoo.com, https://orcid.org/0000-0002-5266-9350