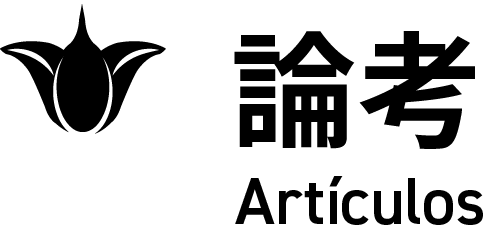
Descubriendo los amuletos japoneses del Museo Arqueológico Nacional de Madrid
Paola Andrea López Lara
パオラ・アンドレア・ロペス・ララ
Conservadora de Bienes Muebles de la
Universidad Externado de Colombia
Máster en Managing Archaeological Sites de University College London
コロンビアのエクステルナード大学 動産キュレーター
ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン 考古学遺跡管理の修士
https://doi.org/10.53010/kobai05.2023.01
Dentro de las instalaciones del Departamento de Numismática del Museo Arqueológico Nacional (M.A.N.) de España se conserva uno de los fondos que, gracias a su procedencia, diversidad y rareza, se constituye como uno de los más ricos y fascinantes de la colección: el fondo monetario extremo-oriental. De este repertorio despierta un especial interés el conjunto de amuletos japoneses, en los que se observan representaciones simbólicas, antropomorfas y zoomorfas, que van acompañadas de inscripciones escritas en diferentes estilos caligráficos.
Pese a la diversidad y unicidad de esta serie numismática, es muy poco lo que se conoce respecto a su uso y función, salvo las ocasionales anotaciones que se observan en los soportes de cartón que acompañan a algunas de las piezas de la colección. En este artículo se revisan de manera general las temáticas más significativas del fondo japonés, las cuales fueron identificadas a partir de la familiarización con los códigos culturales (Burke, 2005, p. 46), la interpretación de las inscripciones y el análisis iconográfico o iconológico de las figuras más representativas de la colección.
Aunque no se tiene suficiente información respecto a la trayectoria del fondo extremo-oriental, se sabe que el conjunto monetario fue adquirido por la institución en 1887, a través del diplomático español Eduardo Toda. De acuerdo con Irene Seco (2005), los datos consignados en los antiguos libros de registro confirman que, para ese mismo año, ingresaron al Museo (entre otros ejemplares), cerca de 4.928 monedas japonesas, entre las que se identificaron 41 piezas de oro, 123 de plata y 533 de cobre (Seco, 2005, p. 1669) dentro de las que se encuentra la presente muestra. Una vez revisada, se identificaron cuatro grupos temáticos que permitieron clasificar las piezas más representativas de esta colección en: 1. Representación de deidades, 2. Oraciones budistas, 3. Representación de animales, y 4. Inscripciones auspiciosas.
La interpretación del amuleto japonés como un fenómeno cultural está fuertemente ligada con los cambios que experimentó el sintoísmo durante el advenimiento del budismo. Michiko Yusa (2002) explica que, a pesar de la resistencia que inicialmente opusieron los adherentes al sintoísmo, la fusión entre ambas religiones fue inevitable y muy pronto supuso la conversión de las deidades japonesas al budismo. Por esa razón, para algunos la religión del Japón se constituye como una amalgama cultural en donde convergen, de forma pacífica, las diferentes doctrinas teológicas, las creencias y el folclore del país. De esta forma, las personas se sienten libres de invocar a cualquier deidad popular, sin importar su grado de credibilidad o su inclinación teológica. Así, se puede decir que el amuleto japonés entra a ser parte de una tradición supersticiosa, en la medida en que su uso no necesariamente implica una connotación teológica específica, sino una creencia o fe desmedida en un objeto o una imagen que puede ayudar a “apaciguar las situaciones adversas” (Martin Bosch, 2009, p. 47).
A continuación, exploraremos algunos de los amuletos más representativos de cada una de las categorías que fueron identificadas para este artículo.
Representación de deidades

Juan Felipe Gutiérrez, Daikoku, [Ilustración digital], 2013.
Daikoku
Daikoku o Daikokuten, es uno de los siete dioses de la felicidad y la buena fortuna (shichi fukujin) que hacen parte de la mitología japonesa. Se conoce como el patrón de los agricultores, el portador de la buena fortuna, el protector del suelo y el amigo de los niños.
La imagen más difundida de este dios muestra a Daikokuten como un hombre gordo, de lóbulos grandes y cara sonriente, que aparece sentado o parado sobre dos fardos de arroz, y sostiene entre sus manos un mazo pequeño (del que brotan monedas ryō1) y una bolsa.
Varios de estos atributos aparecen representados en algunos de los amuletos de la colección Toda.
A pesar de ser una figura tan reconocida y venerada en Japón, existen ciertas discrepancias en torno a su origen. Algunas versiones explican que se trata de un dios sintoísta“agregado al panteón budista”, encargado de proteger las cosechas y abogar por la prosperidad de los cultivos. Otras señalan se trata de la versión japonesa del dios budista (de origen hindú), Mahakala (Boscaro, Gatti y Raveri, 2003, p. 330).

Amuleto Daikoku, [Fotografía digital].
Se puede pensar que este tipo de monedas amuleto fueron empleadas por señores feudales y agricultores de alto rango especializados en la siembra de arroz, teniendo en cuenta que la figura de Daikokuten se asocia con la deidad “de los cinco cereales2 y de los fardos de arroz”.
Hotei
Hotei o Hoteison, también conocido como el buda risueño, es otro de los siete dioses que hacen parte del shichi fukujin (los 7 dioses de la buena suerte), a quien se le atribuyen los dones de la felicidad, el goce y la riqueza. Es célebre, entre otras cosas, por ser el patrón de los adivinos, el defensor de los bartenders, y el guardián de los niños (lo que explica por qué en algunas representaciones se encuentra rodeado de infantes). La imagen más difundida de esta deidad lo representa como un hombre calvo, gordo y sonriente, de lóbulos grandes3 y estómago prominente, que carga entre sus manos un abanico chino y una bolsa (llena con regalos para sus creyentes, y con comida para alimentar a los pobres y necesitados).

Juan Felipe Gutiérrez, Hotei, [Ilustración digital], 2013.
De acuerdo a Helen Baroni (2002), el origen de Hotei no se fundamenta en un principio mitológico (como sucede con los otros dioses del shichi fukujin) sino terrenal, ya que las versiones más antiguas lo identifican como Pu-Tai (saco de tela), un excéntrico monje Zen de China, que vivió durante la dinastía T’ang (entre 618 y 907) y que, según algunas versiones, cargaba un saco de tela en la que guardaba sus pertenencias más preciosas junto con la comida que mendigaba.
Con respecto a su rol como patrón de los videntes, Reiko Chiba (1996) señala que Hoteison tenía la capacidad de predecir el futuro de una persona, siempre y cuando ésta estuviera totalmente dispuesta a descubrir la verdad. Sus predicciones eran tan precisas, que en algunas ocasiones sus seguidores llegaban a lamentar su excesiva curiosidad, debido a las desagradables sorpresas que empañaban su porvenir.

Amuleto Hotei, [Fotografía digital].
Oraciones budistas
Namu Amida Butsu
Nembutsu o Namu Amida Butsu 南無阿弥陀仏4 es el equivalente en japonés del sanscrito Namo Amitabhaya (“en el nombre de Buda” o “alabado sea el Buda Amitabha5”), con el que se invoca la figura espiritual de Buda. Baruah (2000) explica que los seis caracteres que forman la expresión representan a los dioses, budas y bodhisattvas que constituyen las ramificaciones del cuerpo de Amida, razón por la que la proclamación del Nembutsu evoca la esencia de Buda y del budismo. Esta oración (importada desde China) fue difundida en Japón por el monje budista Genshin, quien a través de una serie de reflexiones propone doctrinas y pasos para ayudar a que los creyentes renazcan en el escenario de la tierra bienaventurada (López, 2009, p. 353).

Oraciones budistas , [Fotografía digital].
Con el paso de los años, el sentido devocional que gira en torno a la recitación del Namu Amida Butsu ha variado considerablemente, teniendo en cuenta que durante los primeros siglos del budismo en Japón, el Nembutsu era utilizado para “proteger a los vivos enviando los espíritus de los muertos a la tierra pura” (López, 2009, p. 280). Según Andreasen (1998), el budismo temprano creía que la recitación del Nembutsu también era suficiente para alcanzar la salvación del alma, razón por la que era pronunciado en medio de ceremonias y danzas rituales.
Sin embargo, las corrientes posteriores (influenciadas por distintas consideraciones budistas) cambiarían la percepción del Nembutsu, al estipular que solo sería posible llegar a la tierra de la salvación a través del Namu Amida Butsu y la flexión en las cualidades de las Tres Joyas (López, 2009, p. 352).
Dentro de la colección se encuentran varias Namu Amida Butsu con inscripciones escritas en diferente caligrafía: a) con hiragana なむ あみだ(excepto por el kanji Butsu 佛), b) con kanjis en formato regular, c) con kanjis en formato cursivo, y d) con kanjis organizados de forma distinta.
“Nam Myōhō Renge Kyō’’ Representación de animales: Mono y caballo
Dentro de la colección existen varios ejemplares con un contenido simbólico que puede develarse desde el campo espiritual o interpretarse desde la sabiduría ancestral. Este es el caso de las piezas en las que se observa la representación de un caballo de carga que es guiado por un mono. Según Schumacher (2010), la concepción del mono como guardián protector deriva de la relación de homonimia que existe entre el nombre del animal en japonés (saru 猿) y el vocablo utilizado para indicar acciones de expulsión y eliminación (saru 去る). Para Schumacher, este juego de palabras no sólo ha servido para que el imaginario colectivo lo considere como el guardián del Kimon 鬼門6, sino también para que lo venere y reconozca como una manifestación sintoísta7.

Juan Felipe Gutiérrez, Mono y caballo, [Ilustración digital], 2013.
Según Ohnuki (1989), aunque no hay claridad en torno al origen de la imagen “mono guiando a un caballo”, su significado ciertamente alude a esa antigua creencia que también considera al mono como el guardián y curandero de los caballos. Yanagita (en Ohnuki, 1989, p. 48) especula sobre los antecedentes históricos de esta relación, al suponer que posiblemente estos animales fueron utilizados antiguamente para domesticar a los equinos salvajes.

Amuleto Mono guiando un caballo, [Fotografía digital].
Si bien los antecedentes históricos de esta práctica no son consistentes, Ohnuki (1989) señala que, a lo largo de la historia, el papel del mono como protector del caballo ha sido ampliamente representado en las placas votivas (ema 絵馬) que eran utilizadas por las personas para velar por la salud y seguridad de sus caballos. De acuerdo con Ohnuki (1989), el papel del mono como guía del caballo es una analogía del acto de curación, ya que representa la forma en que las personas bajo amenaza de muerte son “haladas de regreso a la vida” (p. 50).
También existe otra forma interpretación del uso y significado de estos objetos. Según Hartill (2011), este tipo de piezas se conocen como Koma Sen (piezas Sen), y presumiblemente fueron utilizadas como fichas de juego. Para Hartill, la imagen del “mono guiando a un caballo” alude a la enseñanza ancestral de que la fuerza (representada por el caballo) es infructuosa e inútil sin la dirección de una cabeza (personificada en el mono).
Caballo
En el apartado anterior se mencionó la existencia de unas placas votivas dedicadas a la protección y salvaguarda de los caballos. Con respecto a estas láminas, Mark Schumacher (2010) señala que antes del ema, tradicionalmente se celebraban sacrificios de equinos, con el objetivo de honrar a los dioses. Según Teihon Yanagita la connotación religiosa que reviste la figura de este animal se fundamenta en la creencia mitológica de que los dioses descendieron de las montañas sobre el lomo de los caballos (en Ohnuki, 1989). A partir de lo anterior, el ritual de sacrificio puede entenderse como una forma para reivindicar la figura del equino como medio de comunicación entre los seres humanos y las deidades del sintoísmo.
Con el paso de los años la práctica quedó en desuso (debido a las pérdidas que suponían el sacrificio de caballos), y muy pronto fue sustituida por la elaboración de figuras y placas votivas (ema 絵馬) en las que se plasmaba la imagen del animal. Dentro de la colección Toda existen varias piezas con imágenes de caballos representados en diferentes posiciones, que posiblemente pudieron haber sido utilizadas para este fin. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que este tipo de piezas también hayan sido utilizados como fichas de juego, teniendo en cuenta la similitud que existe entre estas y las Koma Sen (Hartill, 2011).

Anverso de moneda amuleto, [Fotografía digital]. |
Reverso de moneda amuleto, [Fotografía digital]. |
En toda la muestra se observan distintas formas de concepción de la fisionomía del caballo, el cual algunas veces aparece representado con bultos o equipado con la silla de montar. No obstante, uno de los ejemplares presenta una inscripción cuyo contenido puede aludir al carácter votivo: en el anverso del disco se identifica la figura de un equino acompañada por la inscripción shin 進 (ofrecer8), mientras en el reverso se lee la leyenda Hyaku Sen Chō Josuchō 百千長壽 (que podría traducirse como 10.000 años de larga vida). De este modo, el amuleto se entiende como ofrecimiento simbólico efectuado para obtener una vida longeva.
Amuletos con inscripciones auspiciosas
Cinco bendiciones (Goshin 五神)9
Bajo este apelativo se conoce al conjunto de bienes que aparecen inscritos en el capítulo del “Gran Plan” del Libro de la Historia de China 10 (shujing 书经 o shangshu 尚书). Según el documento, cada uno de los ideogramas alusivos a las bendiciones expresan un deseo por obtener la longevidad, la riqueza, el amor a la virtud, y un final culminante de la vida (Theobald, 2000).
De acuerdo a Bates (2007), con el paso de los años las características del contexto político, económico y sociocultural han supuesto un cambio en la percepción de estas bendiciones, razón por la que en un tiempo se consideraba que la longevidad, la pareja (esposa), la riqueza, los hijos y el emolumento oficial eran las cinco fortunas a las que todo hombre debía aspirar. Posteriormente, bajo la influencia de otros contextos sociales se adjudicarían distintas interpretaciones a dichos ideogramas, en donde la buena fortuna (fu 福), el salario o riqueza (lu 禄), la longevidad (shou 寿), la alegría (xi 喜) y el patrimonio (cai 财) llegarían a constituir las pretensiones más importantes en la vida de todo hombre y mujer. Según Roy Bates (2007), este tipo de amuletos se solían entregar en el marco de celebraciones auspiciosas, como cumpleaños, matrimonios y brindis familiares. Durante los años de guerra, la última bendición se obsequiaba para desear la muerte natural de una persona, teniendo en cuenta que en medio de periodos violentos la vida se consideraba un regalo celestial casi imposible de preservar.
En el anverso del amuleto se encuentra la inscripción Goshin 五神, acompañada por la imagen de Daikoku Sama y la figura de un caballo tendido; en el reverso del disco se observa una capa de paja y un sombrero sugesasa, así como un mazo y una figura por identificar. Dentro del conjunto simbólico, existen varios elementos que denotan el sentido y función de este talismán. Para empezar, la figura de Daikoku Sama, el mazo (como atributo de esta deidad y símbolo de la riqueza11) y la capa de paja y el sombrero sugesasa (como accesorios alusivos a los campesinos arrendatarios del Japón feudal) indudablemente apuntan al sector agrícola. En ese sentido, el amuleto se entiende como una petición realizada al patrón de los agricultores y dios de la fortuna para que el esfuerzo aplicado en el trabajo del campo rinda sus frutos, y traiga consigo la obtención y realización de las cinco bendiciones. Por su parte el caballo (como animal mediador), cumple un papel fundamental ya que se encarga de transportar y transmitir el mensaje desde el mundo de los vivos, hasta el mundo de las deidades sintoístas.

Reverso de amuleto y, [Fotografía digital]. |
Reverso de amuleto y, [Fotografía digital]. |
Bibliografía
Allen, L. (2009). The Encyclopedia of Money. Greenwood Publishing Group.
Andreasen, E. (1998). Popular Buddhism in Japan: Shin Buddhist Religion & Culture. University of Hawaii Press.
Baroni, H. (2002). The Illustrated Encyclopedia of Zen Buddhism. The Rosen Publishing Group.
Baruah, B. (2000). Buddhist Sects and Sectarianism. Sarup & Sons.
Bates, R. (2007). 10,000 Chinese Numbers. China History Press.
Bosch, P. (2009). Japoneses, ainus y vascos: costumbres milenarias, culturas actuales. Un enfoque antropológico. Libros en red.
Burke, P. (2005). Visto y no visto: el uso de la imagen como documento histórico. Biblioteca de bolsillo.
Chaudhuri. S. (2003). Hindu Gods and Goddesses in Japan. Vedams eBooks.
Chiba, R. (1996). The Seven Lucky Gods of Japan. Charles E. Tuttle Company Publishers.
González, M. (1991). The Complete Book of Amulets & Talismans. Llewellyn Publications.
Hartill, D. (2011). Early Japanese Coins. Authors OnLine.
Jagtiani, S. (2011). The Incredible World of Nichiren Buddhism. AuthorHouse.
Jeremy, M., & Robinson, M. (1989). Ceremony and Symbolism in the Japanese Home. University of Hawaii Press.
Lerma, F. (2006). La cultura y sus procesos. Antropología cultural: Guía para su estudio. Ediciones Laborum.
Lock, M. (1984). East Asian Medicine in Urban Japan: Varieties of Medical Experience.University of California Press.
López, D. (2009). El buddhismo: Introducción a su historia y sus enseñanzas. Editorial Kairós.
Lorentz, H. (1973). A View of Chinese Rugs: From the Seventeenth to the Twentieth Century. Routledge & Kegan Paul.
Ohnuki, E. (1989). The Monkey as a Mirror: Symbolic Transformations in Japanese History and Ritual. Princeton University Press.
Reader, I. (1993). Folk Religion. En L. Reader, E. Andreasen y F. Stefánson, Japanese Religions: Past & Present (pp. 44-63). Routledge.
Roberts. J. (2010). Japanese Mythology A to Z. Chelsea House Publications.
Sangharakshita (2006). The Three Jewels: The Central Ideals of Buddhism. Windhorse publications.
Schumacher, M. (2 de agosto de 2010). Shōki 鍾馗, The Demon Queller. Japanese Buddhist Statuary. http://www.onmarkproductions.com/html/shoki.shtml
Schumacher, M. (2010). Monkey in Japan. Japanese Buddhist Statuary. http://www.onmarkproductions.com/html/monkey-saru-koushin.html
Theobald, U. (2000). Hongfan 洪範. http://www.chinaknowledge.de/Literature/Classics/hongfan.html
Volker, T. (1975). The Animal in Far Eastern Art: And Especially in the Art of the Japanese Netsuke with References to Chinese Origins, Traditions, Legends, and Art. BRILL.
Westerg, G. (2013). Longevity and Long Life Wishes. Oriental Outpost. http://www.orientaloutpost.com/shufa.php?type=calligraphy&q=%E5%8D%97%E5%B1%B1
Yusa, M. (2002). Religiones de Japón. Ediciones Akal.
1 Moneda ovalada de oro utilizada durante el periodo Edo.
2 El grupo de los cinco cereales está compuesto por: arroz, frijoles de soya, trigo, mijo y sorgo.
3 La tradición japonesa considera que los lóbulos grandes son un símbolo auspicioso (de riqueza y buena suerte) relacionado con Buddha.
4 En algunas ocasiones, butsu aparece representado con el kanji 佛 o 仏. Ambos hacen referencia a Buddha.
5 Amitabha significa vida infinita o luz infinita en sanscrito.
6 Según el Feng Shui, el punto energético menos favorable se encuentra ubicado al noreste. Tradicionalmente, este punto se ha reconocido como Kimon o puerta del demonio, debido a que de este sector proceden todas las influencias siniestras o malignas para el curso de la vida.
7 El kanji de dios o divinidad: 神, está compuesto por dos ideogramas, que al leerse de forma separada significan “manifestación de mono”.
8 El verbo ofrecer en japonés se escribe 進ずる(shinzuru).
9 También conocidas como cinco felicidades o cinco gozos.
10Documento en el que se compilan eventos representativos y discursos de las figuras más importantes de la antigüedad China. El Libro de la Historia es el primero de los cinco clásicos que hacen parte de la colección.
11Según la bibliografía, del mazo de Daikoku Sama brotan monedas de oro (ver Daikoku, p. 11).